Wayne Price
La abolición del Estado. Perspectivas anarquistas y marxistas
(Libros de Anarres-Tupac, Buenos Aires 2012) 202 páginas.
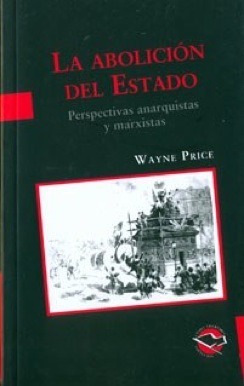
El libro se divide en tres partes. La primera de ellas (“En lugar del Estado”) consta de ocho capítulos que abordan de modo genérico distintas problemáticas vinculadas con conceptos, prácticas, tendencias, desafíos y potencialidades en torno al Estado y a su abolición dentro de las tradiciones anarquista y marxista.
El capítulo 1 deja asentados los objetivos del libro y el lugar desde el que se posiciona el autor a la hora de abordarlos. En concreto, se trata de sintetizar las reflexiones que en torno a la abolición del Estado se han propuesto tanto desde el anarquismo como desde el marxismo. Así, desde una perspectiva socialista libertaria vinculada a la tendencia plataformista del anarquismo, el autor aspira a comparar, en sus coincidencias y discrepancias, las lecturas originarias que se han hecho desde el anarquismo y el marxismo acerca del problema, y a partir de ello formular su propuesta.
El capítulo 2 está dedicado a responder una pregunta central para toda teoría anarquista: “¿Qué es el Estado?” Para ello, el autor realiza un somero repaso por las definiciones clásicas correspondientes a las tradiciones anarquista y marxista. En este punto, aunque excederemos el objetivo explícito del autor, nos permitimos sumar a la presentación de sus enunciados unas breves consideraciones desde una perspectiva teórico-antropológica.
En primer lugar, resulta de importancia el reconocimiento que hace el autor de que durante la mayor parte de su existencia, los seres humanos vivieron en sociedad prescindiendo del Estado (e incluso, si llevamos el argumento al extremo, aplicando mecanismos de sostenimiento de la indivisión y, por lo tanto, de conjuración del Estado). En efecto, la institución estatal habría emergido en algunas regiones hace alrededor de 5.000 años (y en otras tantas, mucho más recientemente), razón por la cual sólo puede ser entendida como una contingencia histórica. En este sentido afirma el autor: “Si el Estado tiene una historia, entonces tiene un principio [es decir, emerge en determinados momentos bajo determinadas condiciones] y puede tener un final” (p.19). Afirmación que nos recuerda la advertencia del antropólogo Pierre Clastres, según la cual “quizá la solución del misterio sobre el momento del nacimiento del Estado permita esclarecer también las condiciones de posibilidad (realizables o no) de su muerte” (Investigaciones en antropología política, Gedisa, Barcelona 1996, p.116). De aquí la importancia del estudio de sociedades no estatales (tanto de la antigüedad como aquellas abordadas por los etnógrafos en la época contemporánea), en tanto formas alternativas de vida social (basadas en lazos de reciprocidad y ayuda mutua), y del análisis de la problemática histórica del surgimiento del Estado, como instancia de ruptura del orden comunitario y de aparición de relaciones de dominación sociopolítica.
En segundo lugar, y sobre este último punto, el autor opta por recurrir a una vieja fórmula, en cierto modo tributaria del evolucionismo, que busca explicar la emergencia de lo estatal como un proceso endógeno de cada sociedad, entendido como el desarrollo y la transformación de ciertos roles y jerarquías previamente existentes, en divisiones de “clase” (vale recordar que el autor no centra su trabajo en esta problemática, motivo por el cual nuestras reflexiones exceden bienintencionadamente sus objetivos específicos). Más allá de la discusión que podría darse sobre la utilidad o no del concepto de “clase” para el estudio de este tipo de situación, la idea de que la división social y el Estado surgen como un “desarrollo” de algo menor hacia algo mayor, reproduce los límites de una mirada institucionalista sobre el Estado. Contra este tipo de lectura que reduce las instituciones a “objetos naturales que por sí mismos detentan tales o cuales características” (Marcelo Campagno, De los jefes-parientes a los reyes-dioses. Surgimiento y consolidación del Estado en el antiguo Egipto, Aula Ægyptiaca, Barcelona 2002, p.82), se hace necesaria una perspectiva que enfatice las prácticas que instituyen dichos objetos o instituciones.
Si a partir de una mirada crítica, podemos suscribir que “el análisis de una situación histórico-social es el análisis de las prácticas que la constituyen como situación –y que la hacen ser esa situación–” (Marcelo Campagno e Ignacio Lewkowicz, La historia sin objeto y derivas posteriores, Tinta Limón, Buenos Aires 2007, p.73), la definición del Estado a partir de las prácticas que lo instituyen resulta de particular importancia para abordar el problema del surgimiento del Estado en términos de ruptura y no de necesidad histórica. Así, la práctica estatal (“aquella práctica que bipolariza la sociedad, que instituye en ella dos polos opuestos: uno provisto del monopolio legítimo de la coerción física y otro que se halla sometido al primero”; Campagno, op. cit., p.83) emerge como una ruptura con una dinámica caracterizada por la preponderancia de prácticas basadas en principios de reciprocidad y ayuda mutua (a menudo, articuladas por la lógica del parentesco, tal como sugieren los estudios etnográficos), y las condiciones de aparición y factores implicados en dicha irrupción de lo estatal deberán ser abordados en cada situación histórica correspondiente para tener una mejor aproximación al problema.
Dicho esto, conviene referir al uso conceptual que realiza Price del término Estado para abordar la situación contemporánea (es decir, la sociedad articulada económicamente por el principio de acumulación capitalista). A pesar de la perspectiva institucionalista a que ya nos hemos referido, nos resulta meritorio su énfasis en lo que entendemos como una articulación entre los elementos centrales de la definición weberiana y aquellos de una lectura materialista: esto es, el Estado como una institución que se eleva por encima de la sociedad, que detenta el monopolio legítimo de la coerción, y que tiende a tomar las decisiones más convenientes para la clase dominante (o para un sector de ella), constituyéndose, no en un simple “agente” de la clase capitalista, sino en su principal soporte, e incluso su creador. Quizás, de hecho, el resurgir de los movimientos anarquistas en la segunda mitad de la década de 2000 se deba en alguna medida a la constatación de la permanencia del poder político y económico del Estado, contra las miradas que en la década del noventa y la primera mitad del 2000 advertían un agotamiento del Estado y cierta autonomía del capitalismo.
Entre otras virtudes de esta definición, podemos destacar que permite considerar que, aun en aquellas situaciones en que determinados gobiernos adoptan medidas que pudieran parecer progresistas, el Estado no deja de operar como una dictadura de la clase dominante: “Es cierto que en ocasiones el Estado parece estar actuando con independencia de la clase dominante, o incluso a favor de los trabajadores o del socialismo, pero si vemos el proceso a largo plazo, se ve que en realidad siempre actúa en defensa del capitalismo” (p.22). La construcción de consenso, uno de los pilares del orden estatal, se constituye en una garantía para el sostenimiento de la dominación y de las relaciones de producción.
En el capítulo 3 (“¿Revolución o reforma?”), el autor rastrea las discusiones dentro del socialismo en torno a la participación electoral, el reformismo y la necesidad o no de una instancia revolucionaria para la consolidación de un orden socialista. Un repaso por la historia de los partidos socialdemócratas y comunistas y los evidentes fracasos de una “vía parlamentaria al socialismo” conducen a una conclusión clara y contundente, afín a la tendencia revolucionaria del autor: “La evidencia histórica muestra que los antielectoralistas tenían razón” (p.45). Con igual contundencia, sin embargo, podríamos postular que, salvo unas pocas experiencias significativas –por ejemplo, el levantamiento neozapatista en Chiapas– y, en casos, fugaces –por ejemplo, la Revolución española (1936-1937)–, las estrategias revolucionarias –particularmente las de signo marxista– hicieron poco o nada por la construcción de una sociedad libertaria e igualitaria y por la defensa de los derechos humanos. Pero, frente a las críticas que suelen esgrimirse contra el antielectoralismo, no deja de destacarse el hecho que menciona Price de que la mayor parte de las mejoras de los trabajadores han sido históricamente obtenidas a través de luchas no electorales.
El capítulo 4 presenta una revisión de las interpretaciones en torno a “El Estado marxista de transición”, desde las dificultades teóricas características de los enunciados clásicos del marxismo en torno al problema, hasta las subsecuentes operaciones históricas de consolidación de Estados autoritarios bajo la insignia de la “dictadura del proletariado”. Lo que destaca de este repaso es que, a pesar de ciertas interpretaciones libertarias del concepto de “dictadura del proletariado” (como las de Rosa Luxemburgo y los consejistas), el fundamento (tanto en la teoría marxiana como en el leninismo y derivaciones posteriores) está en la idea de centralismo político y económico y en la posibilidad explícita de perpetuar el orden estatal, factores que se oponen radicalmente a los principios anarquistas de abolición del Estado y constitución de una sociedad libertaria.
Como bien destaca el autor, el carácter evolucionista de la teoría marxista de la historia ha conducido a postular la disolución del Estado como una consecuencia lógica de la construcción de un Estado socialista, hipotéticamente movida por la fuerza misma de la historia. Como demostró, en cambio, la historia dándole la razón a Bakunin y a Kropotkin, “si todos tus esfuerzos se dirigen a la creación de un Estado, lo más probable es que todo el proceso termine produciendo… un Estado” (p.62). El problema, en efecto, yace en la percepción del Estado estrictamente como una institución, sin atender de un modo coherente a las prácticas que le dan existencia, que lo instituyen.
En relación con ello, conviene señalar dos cosas. En primer lugar, tanto la mirada marxista respecto de la construcción de un Estado que se disolverá naturalmente (marxismo clásico) como la aproximación de algunos libertarios respecto de la formación de un “semiestado” que deberá ser disuelto por la acción de los grupos sociales, tienen algún resabio de mirada institucionalista que debería ser revisado. Uno de los inconvenientes surgidos de este tipo de aproximación es la lectura del problema del Estado como una materia de orden cuantitativo antes que cualitativo. Como bien señala el autor, el centralismo económico postulado por el marxismo clásico, por más que deje de denominar Estado a la máquina burocrática que centraliza la economía, “suena bastante estatal” (p.68). Esto se explica si, lejos de adherir a terminologías institucionalistas, se acude a una perspectiva desde las prácticas. En la medida en que esa producción centralizada, legitimada mediante la hipotética comunidad de intereses de planificadores y trabajadores, se sostiene en última instancia en el recurso a la violencia (fuerzas armadas, policía), no queda lugar a duda respecto de que lo que opera en este contexto son prácticas de tipo estatal, asentadas en el monopolio legítimo de la coerción. Por otro lado, la fórmula “tanto autogobierno como sea posible, con la mínima cantidad de represión y centralización (semiestado) requerida por las circunstancias” (p.63), propuesta por Price, no resuelve, a nuestro entender, la cuestión. En términos de prácticas, la “mínima cantidad de represión y centralización” mantiene intacto el fundamento del Estado, lo cual supone volver al argumento de la disolución endógena y evolutiva del Estado.
En segundo lugar, otro de los problemas de estas miradas que proponen un Estado o semiestado de transición reside en considerar cualquier defensa militar de la nueva sociedad como necesitada de una estructura militar de tipo estatal. A ello y a las actividades de coordinación en un marco social no estatal le dedica Price el capítulo 5 del libro (“Alternativas anarquistas al Estado”). Aquí, el autor documenta la viabilidad, en el marco de la construcción de una sociedad anarquista por medios revolucionarios, de sostener la protección de las personas y la defensa de un territorio a través de un sistema de milicias populares y democráticas, tal como se llevó adelante en Ucrania durante la Revolución rusa (la Majnovchina) y en España durante la Revolución española (las columnas anarquistas que vencieron a las fuerzas fascistas al comienzo de la guerra). Este punto fue señalado tempranamente por Kropotkin, y recuerda, en cierto modo, los estudios antropológicos sobre el papel de la guerra en sociedades indígenas no estatales y sobre la centralidad del aparato defensivo en experiencias históricas como, por ejemplo, el neozapatismo. La comunidad no estatal, en efecto, encuentra en el aparato bélico un mecanismo de sostenimiento de la autonomía y de la indivisión, de relevancia no sólo en el contexto de la lucha contra un Estado instituido, sino también contra el potencial embate de fuerzas centralizadoras. De aquí la importancia de las milicias como forma de organización militar contraria a un régimen de centralización y jerarquización (ejército o fuerzas armadas regulares, policía) que estaría (este último) en el fundamento de la monopolización estatal de la violencia. La descentralización también sería, en este sentido, condición para el funcionamiento de mecanismos de protección interna de los individuos y para la coordinación social.
El capítulo 6 lo dedica el autor a “Los desafíos tecnológicos para la abolición del Estado”, una problemática que suele ser puntal para las críticas contemporáneas a la idea de una vida social alternativa a escalas regionales amplias. En relación con ello, como sostiene el autor, la idea de que la producción centralizada es la más eficiente, es “un mito capitalista que los marxistas han comprado completamente” (p.101), y que se asienta estrictamente en la asimilación de eficiencia con ganancia. Si el criterio de eficiencia se traslada al equilibrio entre capacidad de producción de productos y servicios, tiempo y condiciones para la vida creativa de los trabajadores, control democrático y respeto de una ecología equilibrada, los postulados teóricos y experimentaciones prácticas en torno a un uso descentralizado de la tecnología moderna (cuyos ejemplos más relevantes menciona debidamente el autor) parecen viables e incluso necesarios a la hora de pensar una sociedad alternativa a gran escala. Acaso quedaría por desarrollar con mayor profundidad la cuestión de la articulación entre una producción regional relativamente autosuficiente (si es que ello fuera posible) y una red de intercambios coordinada por comisiones creadas al efecto.
En el capítulo 7 (“La sociedad experimental”), el autor evalúa muy sintéticamente las opciones que en torno al paso de una sociedad capitalista a otra socialista postularon Marx, Kropotkin y Bakunin, decantándose por la de este último, es decir, el establecimiento de una “sociedad experimental” (en términos de Price), que sin suponer ni un estadio transicional acorde al modelo marxista de la dictadura del proletariado ni el tránsito inmediato a un orden comunista anárquico según el modelo de Kropotkin, entiende el momento posrevolucionario como experimental, tanto en lo económico como en los otros ámbitos de lo social. Ello parte de considerar el anarquismo como un método, tal como propusiera Malatesta: dependiendo de muchas variables (históricas, geográficas, etc.) y de la experimentación mediante la prueba y el error, se admite que los grupos implicados en un cambio revolucionario adoptarán y aplicarán diferentes enfoques de acuerdo a las circunstancias, cuyo único punto de partida y denominador común será la descentralización, la cooperación y el rechazo a la explotación. La construcción de una nueva sociedad no puede ser, en este sentido, dirigida por una vanguardia iluminada, sino elaborada por los miembros de la sociedad en su conjunto.
El último capítulo de esta primera parte (“Un mundo sin Estado”), deja más interrogantes e inquietudes que certezas o convicciones. Price presenta aquí apuntes dispersos sobre la mundialización del capitalismo y, en relación con ello, sobre las formas posibles de mundialización del cambio social (articulación de la autosuficiencia regional con lazos de intercambio y solidaridad interregionales, anulación de los gobiernos de los países centrales y consecuente cancelación de deudas internacionales, reducción de gastos militares, establecimiento de ayudas económicas de los expaíses imperialistas a las sociedades más pobres). Si bien aquí el autor hace explícita su intención de eludir una mirada excesivamente “occidental” de los procesos de cambio social, su perspectiva, centrada en los Estados Unidos y, parcialmente, en Europa, parece apuntar a la necesidad de un cambio social radical en un centro que establezca, paradójicamente, las condiciones de posibilidad para la internacionalización de las prácticas descentralizadoras. Significativamente, es en los países centrales en los que parece más difícil la realización de un cambio revolucionario del tipo que propone el autor (ello sin negar la importancia de movimientos antagonistas como el de los indignados en España y Occupy Wall Street en Estados Unidos, que trascienden el momento de escritura del presente libro).
Sin embargo, la lectura a partir de regiones periféricas también presenta dificultades que quedan por resolver. La experiencia neozapatista, por ejemplo, tras casi veinte años de ejemplar resistencia, sigue siendo una isla que no impulsó cambios revolucionarios en otras regiones del mundo (aunque sí influyó notablemente en el pensamiento antagonista a nivel mundial y en ciertas prácticas de horizontalidad y autogobierno en el seno de movimientos sociales y agrupaciones de diversa índole). La situación de lucha social en Grecia tiene cierto nivel de permanencia desde hace varios años e importante resonancia a nivel mundial, aunque su resolución es incierta, y el ejemplo reciente más claro de “oleada revolucionaria” (si es que vale el término) es la “primavera árabe”, cuyos fundamentos no dejan de ser locales y cuyos efectos y programas distan de ser libertarios.
La segunda parte del libro se ocupa de tres experiencias históricas relevantes: la Revolución rusa (1917-1921), la Revolución española (1936-1939) y las luchas contra el nazismo en Alemania (principios de la década del treinta). El objetivo del autor al considerar brevemente las prácticas revolucionarias de dichos periodos y sus respectivas derrotas, es desentrañar tanto las virtudes como, sobre todo, los errores cometidos por los actores revolucionarios, en particular por los anarquistas, así como las traiciones a que se vieron sometidos y a las que no pudieron hacer frente. En tal sentido, recurriendo a la estrategia argumentativa del what if… (qué hubiera pasado si…) desde una perspectiva plataformista, el autor sugiere que fue la falta de una coordinación, organización y plataforma de los anarquistas, así como su rechazo al “poder” (en el sentido de un poder supuestamente no estatal, aunque sí potencialmente coercitivo), lo que cimentó su fracaso a la hora de consolidar una revolución libertaria, y que fue la incapacidad de los distintos movimientos de izquierda de Alemania de constituir una alianza para defender “los elementos de democracia obrera que habían sido arrancados a la burguesía” (p.172), la que posibilitó el avance nacionalsocialista.
El análisis es ciertamente interesante, aunque la estrategia interpretativa del what if… no deja de pertenecer al ámbito de la conjetura y, en particular en relación con la Revolución española, escasea un análisis más fino de las limitaciones materiales y políticas que impusieron la guerra, la creciente fortaleza fascista en Europa y el contexto mundial, datos que superan en mucho la responsabilidad y capacidad de acción de los actores revolucionarios, aunque no exculpan a quienes socavaron la revolución en nombre de la República.
La tercera parte del libro (“Democracia revolucionaria”) está reservada a la conclusión (“Democracia versus el Estado”). La tesis de este capítulo final es que el anarquismo y la democracia no son principios incompatibles, y que de hecho el anarquismo debería ser identificado como una “extrema democracia revolucionaria” (p.192). Esto requiere diferenciar la práctica democrática (lo que Tomás Ibáñez denominaría “democracia normativa”) del Estado democrático (en términos de Ibáñez, la “democracia real”, la cual de hecho “vulnera todos y cada uno de los principios de la democracia normativa”; Tomás Ibáñez, Actualidad del anarquismo, Terramar-Libros de Anarres, La Plata-Buenos Aires 2007, p.55). La práctica democrática implicaría un criterio autoorganizativo basado en la decisión de la mayoría (asumiríamos que sin recurso a la coerción, aunque el autor no es concluyente al respecto) y en la defensa de los derechos individuales y minoritarios.
Por eso, para el autor el “anarquismo es la democracia sin Estado” (p.188), es decir, consiste en “reemplazar a la maquinaria burocrático-militar del Estado con una federación de asambleas y asociaciones populares, tan descentralizada como sea prácticamente posible” (p.192). Así, contra los promotores de la “democracia radical” (por ejemplo, Mouffe y Laclau), el autor concluye que cualquier intento de “democratización” del Estado es, tal como demuestran la historia y el presente, ni más ni menos que “una capitulación a la ‘democracia’ como un encubrimiento del dominio de una minoría, del capitalismo patriarcal y racista y su Estado burocrático” (p.192).
Para concluir esta reseña, debemos decir que la publicación en castellano de este libro constituye un nuevo aliciente para pensar, repensar y discutir problemáticas de inquietante actualidad. Si bien el libro de Price no tiene un objetivo de discusión teórica densa, lo cierto es que los distintos temas abordados están bien documentados y las hipótesis y propuestas presentadas son coherentes con la posición política del autor. A ello hay que agregar su encomiable claridad expositiva y la impecable labor editorial y de traducción de la presente edición. En suma, se trata de un libro que, por sus méritos y limitaciones, contribuye a mantener en movimiento el debate, las ideas y el pensamiento crítico.
Augusto Gayubas
Esta recensión fue publicada en Germinal. Revista de Estudios Libertarios núm.10 (julio-diciembre de 2012)
