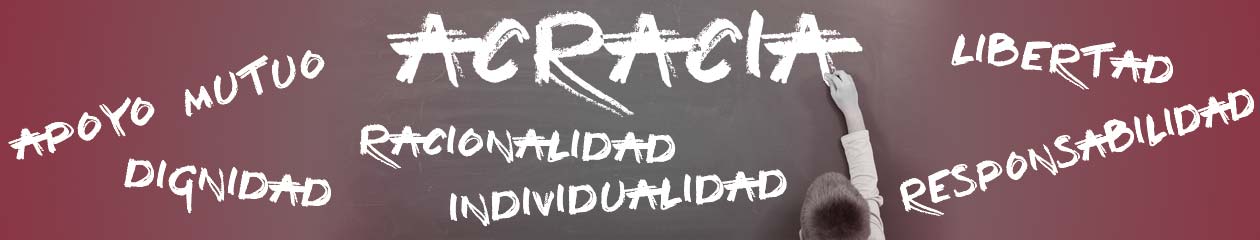Karl Polanyi (1886-1964), judío nacido en Viena y de origen húngaro, reconocido economista, antropólogo y filósofo, escribió La gran transformación. Crítica del liberalismo económico a mediados del siglo XX, siendo el autor consciente de que la utopía liberal del siglo XIX, basada en organizar la sociedad alrededor del mercado, había dado a su fin. El contenido del libro puede sintetizarse en tres puntos: el determinismo económico, fenómeno propio del siglo XIX, solo funcionó en un sistema de mercado a punto de desaparecer; dicho sistema de mercado había deformado considerablemente nuestra manera de entender el ser humano y la sociedad, y esas percepciones distorsionadas resultaban las principales trabas para resolver los problemas de la civilización. La feroz crítica de Polanyi a la economía de mercado está enfocada más bien en sus consecuencias, en su impacto sobre la condición humana, su tesis resulta en que es imposible sostener una sociedad basada en un supuesto mercado autorregulado. La tierra, el dinero e incluso los seres humanos se vieron absorbidos por el mercado transformándose en simples mercancías para ser compradas y vendidas. La economía fue cobrando cada vez más autonomía hasta convertirse en figura de autoridad, quedando estrictamente separada de lo social, a la que el conjunto de los seres humanos quedaron subordinados.
Todos los esfuerzos institucionales durante el siglo XIX, dirigidos a crear los mercados necesarios, incluido el de la fuerza laboral convirtiendo a las personas en un bien intercambiable más, dieron lugar a una tensión entre el movimiento hacia dicha sociedad de mercado y la reacción opuesta (que Polanyi denomina contramovimientos), debido al contraste entre clases, buscando cierta protección social. A pesar de lo que sostiene el ideario liberal, para ambas posturas se requería la constancia intervención del Estado; de hecho, un gran intervencionismo fue necesario para instaurar el sistema de libre mercado, lo que evidencia el carácter artificioso del mismo y los intereses ocultos que se encuentran detrás de semejante teoría. No solo critica Polanyi el liberalismo, igualmente el marxismo, ya que ambas corrientes se centraron casi exclusivamente en el carácter económico de la sociedad analizando desde ese punto de vista los problemas sociales, así como el desarrollo y el progreso. La nueva civilización quedaría entonces totalmente condicionada por el surgimiento del mercado, pero en otras sociedades la economía se encuentra inscrita dentro de las propias relaciones sociales; en ese tipo de convivencia social, no es que no exista el comercio y las transacciones, sino que aparecen como unas más de tantas relaciones, unidas por ejemplo a las propias manifestaciones culturales, sin la pretensión de prevalecer sobre el resto. El ser humano es singular, un individuo concreto que sufre y debe estar sujeto a experiencias reales, por lo que no puede ser reducido a mera mercancía en beneficio de ese racionalismo económico, que denunciaba Polanyi, empeñado en generalizaciones abstractas que simplifican y ocultan los problemas sociales. Hablamos de un autor que, obviamente, no era anarquista, pero su análisis parece de gran valor al entender la sociedad, el conjunto de todos los ámbitos donde se desarrolla el ser humano, como algo superior a la economía y a la propia política.
Curiosamente, del mismo año 1944 en que se publicó La gran transformación data otra obra de tesis opuestas, pero también realizada por un autor de origen austriaco, muy mencionada todavía hoy por los pertinaces defensores de la economía de mercado; se trata de Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, que consideraba nada menos que cualquier planificación económica socialista, caracterizada para este ínclito miembro de la Escuela Austriaca de economía por el control estatal y la anulación del libre mercado, conduce a alguna forma de totalitarismo, ya sea fascista o comunista. Uno, Hayek, con una fe ciega en el capitalismo como garante de libertad y progreso, así como enemigo de toda intervención política en la economía, la cual consideraba germen del totalitarismo; otro, Polanyi, feroz crítico del capitalismo, destructor de los más nobles valores de justicia y equidad en la comunidad humana y culpable, precisamente, dicho sistema económico basado en un mercado autorregulado, de que surgiera una reacción negativa conducente al totalitarismo.

Y es que otra de las tesis presentes en La gran transformación, quizás arriesgada debido a la complejidad de dicho fenómeno político totalitario, es que el fascismo surge de la crisis del orden liberal, que a su vez había producido una dislocación social. La fe ciega en el mercado, frente a cualquier forma de racionalidad colectiva, hizo para Polanyi inevitable el ascenso del fascismo, mientras que ya en su momento mostró su desilusión por el comunismo de la URSS, basado en la planificación, la reglamentación y el dirigismo, que no había producido en absoluto las libertades prometidas. Paralelamente, nació en los países occidentales una supuesta tercera vía, el llamado Estado del bienestar, donde se adoptaron los principios de reciprocidad y redistribución como moduladores del mercado: el Estado adoptó un papel central en la planificación económica y en la protección social. Así, según la teoría, el sistema político garantizaría la libertad e igualdad de los ciudadanos con un reparto más justo de la riqueza; el nuevo modelo de gobierno fue llevado a cabo, según las diversas naciones democráticas, por socialdemócratas, demócratas cristianos o incluso por conservadores. Por supuesto, no tardarían en llegar los problemas y vislumbrarse los engaños del nuevo sistema, ya que las grandes decisiones eran tomadas por minorías que controlaban el poder estatal, las empresas económicas y los ejércitos.
Esa era la realidad, a pesar de que el neoliberalismo que llegaría en los años 70 del siglo XX idealizará el pasado para aquellas naciones democráticas que no habían sufrido dictaduras y, supuestamente, habían adoptado ese cuestionable Estado del bienestar. La gran transformación no conocería edición en España hasta 1989, gracias a Ediciones de la Piqueta, en un momento de auge del neoliberalismo, ya iniciada su implementación en el país incluso por un partido supuestamente socialista; desde entonces, las crisis capitalistas se han sucedido, a pesar de que también los elogios al mercado, a la cultura empresarial y al individualismo más insolidario mencionando a menudo a tipos como Hayek en ese empeño, y ello a pesar de lo devastador de sus postulados. Así nos encontramos bien entrado el siglo XXI, donde el neoliberalismo adopta todavía otra vuelta de tuerca con una doble perversión al provocar alternativas que idealizan propuestas estatales fallidas, por lo que resulta primordial trabajar por una sociedad verdaderamente participativa y autogestionada.
La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, de la periodista canadiense Naomi Klein, publicado en 2007, ha sido visto por algunos como una actualización de lo expuesto por Karl Polanyi. El libro es una refutación de algo repetido hasta la saciedad por los propagandistas del capitalismo a día de hoy, que dicho sistema económico nace de la libertad y que el libre mercado, necesariamente, va de la mano de la democracia. La tesis principal es que la implementación del llamado neoliberalismo, ataques organizados contra las instituciones y bienes públicos después de acontecimientos de carácter catastrófico (reales o imaginados), podía generar atractivas oportunidades de mercado aplicando terapias de choque para crear una especie de tabla rasa. Se realiza, incluso, una analogía con los electroshocks en psiquiatría (o con las técnicas de tortura por parte de los servicios de inteligencia) buscando una reducción de la personalidad a prácticamente nada para poder implantar sobre ella lo que se desee.

Así, una sociedad conmocionada resulta más proclive a demandar posibles soluciones a los Estados y se abre entonces una oportunidad para imponer medidas que favorezcan a los grandes capitales. Es lo que Klein denomina capitalismo del desastre y el primer experimento para ello será la dictadura chilena tras el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Para entonces, tenían cierta popularidad las ideas de Milton Friedman, profesor de economía en la Universidad de Chicago, que junto a otros fundamentalistas del libre mercado se dedicaron desde los años 60 del siglo XX a denigrar el keynesianismo, teoría surgida a partir de la gran depresión de 1929, provocada precisamente por la sociedad de mercado, abogando por la intervención del Estado para regular los ciclos económicos.
El libro de Friedman, Capitalismo y libertad, publicado originariamente en 1962, será la inspiración para un grupo de economistas (los conocidos como Chicago Boys) convocados por Pinochet para establecer un plan de estabilización y ajuste, mientras que el propio Friedman hizo de asesor para la dictadura. Aquella sociedad se encontraba tan conmocionada y maniatada, que aceptó sin demasiada resistencia la implantación de un capitalismo salvaje en el que fueron erradicadas las ayudas a los sectores más desfavorecidos. Donde el libro de Klein es más original, no es tanto en relatar los desmanes de los males del capitalismo, provocando que unos ganen para que otros pierdan (a pesar de que los propagandistas aseguren una y otra vez que no se trata de un juego de suma cero), sino en desvelar cómo esas pérdidas de la mayoría son requisito imprescindible para que emerjan las oportunidades para que unos pocos se beneficien. Además de en Chile, se profundiza en La doctrina del shock en otros experimentos similares en Bolivia, Argentina, Polonia, Sudáfrica, Nueva Orleans (con el huracán Katrina), Rusia, Indonesia o el muy evidente ejemplo de la invasión de Irak en 2003. El capitalismo del desastre descrito por Klein, además, potenció la industria de seguridad y vigilancia, que acabó convirtiéndose en una de las más rentables del mundo.
Las dos obras mencionadas, sin propuestas netamente anarquistas, son de gran valor para comprender las diversas mutaciones de un sistema capitalista devastador. Desde posturas emancipadoras libertarias, no podemos aceptar bajo ningún concepto esa pueril polarización, que ha marcado la historia económica contemporánea adoptando diversos nombres, entre un mercado (supuestamente) libre autorregulado o la intervención estatal en aras (supuestamente) de la redistribución y la equidad social, por ser ambas recetas falaces en sus premisas y fallidas en sus resultados; mientras que las economías mixtas se limitan a sintetizar, sin erradicarlos, los males de ambos modelos. Por otra parte, valga como autocrítica, nuestra oposición anarquista al Estado y al capitalismo es en ocasiones excesivamente maximalista, quizá un obstáculo para tratar de buscar cauces esperanzadores en aras de esa deseada sociedad autogestionada en la que, una vez cubiertas las necesidades elementales de cada persona, sea posible el desarrollo humano en todos los ámbitos de la vida. Antaño, se buscaba la respuesta en ese gran acontecimiento revolucionario que desembocara en una suerte de comunismo libertario basado en la abundancia productiva; hoy, urgen soluciones aquí y ahora tratando de prefigurar, también en un ámbito económico que no puede impregnar toda nuestra vida, la sociedad del mañana.
Capi Vidal