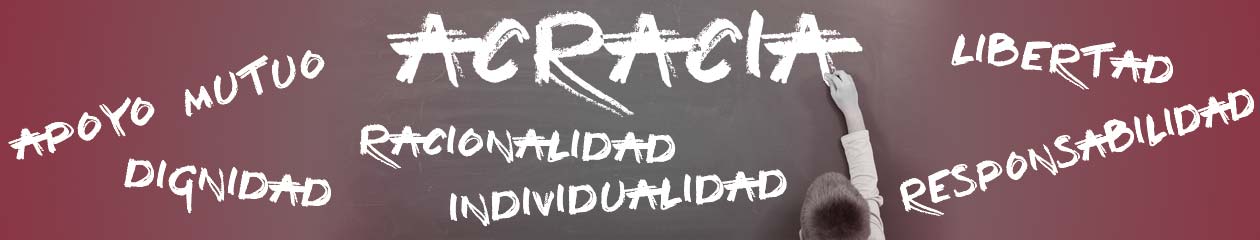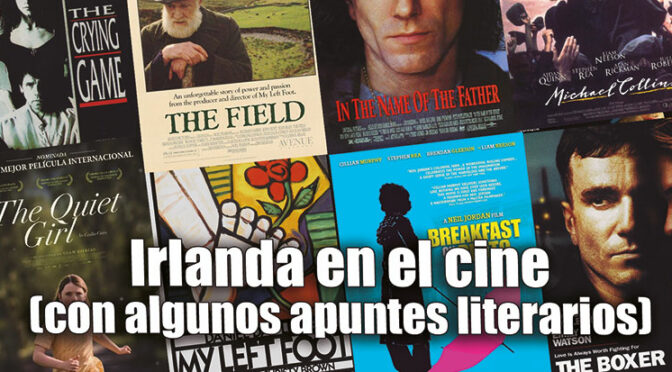Un reciente viaje por Irlanda, en el que tuve oportunidad de conocer un poquito más sobre su historia y su actualidad, me lleva a revisar unos cuantos buenos films, algunos de ellos con los que he crecido, que han abordado los conflictos y la realidad de esa peculiar isla. Como creo haber dicho ya con pertinaz frecuencia considero que nuestro imaginario se conforma en gran medida con la cultura popular que hemos asumido y es un buen ejemplo de ello el cine, con el que defiendo a capa y espada que el placer y el ocio, algo para mí más que obvio, pero a veces objeto de cierta controversia, no resultan en absoluto incompatibles con la reflexión intelectual.

Antes de abordar un cine más contemporáneo, no está de más mencionar unos cuantos clásicos a los que es complicado renunciar y no observar con los ojos de hoy en día. El delator (The Informer, 1935), dirigida por el gran John Ford y escrita por su colaborador habitual Dudley Nichols, basándose en una novela de Liam O’Flaherty ya llevada al cine con anterioridad, se sitúa en 1922 en un Dublín con una población mayoritariamente deseosa de liberarse del yugo británico; el protagonista es un hombre expulsado del ejército republicano irlandés, debido a su objeción de conciencia para matar, que sucumbe a la traición por una recompensa, dentro de un film deudor del cine mudo y del expresionismo alemán. Quizá resulte una herejía confesar que El hombre tranquilo (The Quiet Man, 1952), obra considerada mítica también dirigida por Ford, nunca me apasionó como a tantas personas, sin estar seguro de que con la mirada de la niñez ya estuviera presente un juicio moral sobre sus protagonistas; desconozco si alguien ha refutado sólidamente el machismo histriónico y lo que parece una apología de la violencia muy cafre, no sé si justificado todo en el tono costumbrista de comedia, presente en la historia de un hombre que regresa al pueblecito de su Irlanda natal. Solo mencionar que John Ford, acusado en ocasiones de reaccionario, a mi modo de ver de modo injusto la mayor parte de las veces, se redimirá en grandes obras posteriores.

Curiosamente, muy reciente, de 2022 es la notable película The Quiet Girl (An Cailín Ciúin, por su título en gaélico y rodada en ese idioma), escrita y dirigida por Colm Bairéad; la acción se sitúa en el entorno rural de los años 80 del siglo XX y la protagonista es la emotiva niña del título, que lucha para ser aceptada y querida en un mundo hostil de los adultos, que se nos muestran condicionados culturalmente para mostrar cariño físico. El título en inglés, aunque alude también a una joven incapaz de hablar, podría ser un ajuste de cuentas con el clásico de Ford con el que no comparte nada más que esa similitud fonética del nombre. La hija de Ryan (1970, Ryan’s Daughter), dirigida por David Lean, con un guion de Robert Bolt inspirada en la novela Madame Bovary, de Flaubert, fue una pretenciosa obra realizada en un momento fronterizo entre el cine clásico y el contemporáneo. Situada en la Irlanda de 1916, se trata de un drama romántico con el amor disputado de una mujer entre un maestro, que regresa de Dublín a su aldea natal, y un militar británico; a pesar de su carácter intimista, con personajes condicionados por su entorno, hay quien la ha querido ver como símbolo de la situación política de la isla en una fecha, es cierto, en la que comenzaban las insurrecciones definitivas contra la ocupación inglesa.

Puede ser el momento de recuperar una olvidada película de 1984, Cal, dirigida por Pat O’Connor y escrita, basándose en su propia novela, por Bernard McLaverty. Se nos cuenta, nada menos, la historia de amor entre una mujer católica, cuyo marido, policía protestante, es asesinado por el IRA al comienzo del film, y un joven de Irlanda del norte, que quiere dejar atrás su pasado terrorista. Drama intimista en un contexto de violencia política, cuya relación de los protagonistas es larvada por el odio y la intolerancia de un conflicto enquistado. Con Mi pie izquierdo (My Left Foot, 1984), Jim Sheridan ya había ofrecido una notable película, basada en el libro autobiográfico del pintor y escritor irlandés Christy Brown. La acción se desarrolla en Dublín, entre 1932 y 1972, se nos cuenta la tenacidad, superación y rebeldía con la que un hombre afronta su parálisis cerebral, que le obliga a pintar y escribir con el pie izquierdo, mientras que también habla con dificultad. El protagonista es un joven Daniel Day-Lewis, que ofrece una gran interpretación al igual que en otras películas del mismo director, de las que hablaré más adelante. En su siguiente film, El prado (The Field, 1990), Sheridan adapta una obra de teatro de John B. Keane de 1965, en un entorno rural se nos narra la disputa por las tierras del título . A pesar de situar la acción en los años 30 del siglo XX, evoca la gran hambruna de mediados del siglo XIX, de la que se culpa al imperio británico por no haber auxiliado a la población irlandesa, y también la gran migración a Estados Unidos producto de dicha crisis. Un conflicto sobre la propiedad de la tierra, pero también sobre el enfrentamiento entre la tradición y un cuestionable progreso, en un film que he de confesar que me gustó mucho en su momento, no tanto años después, pero que sin duda merece ser revisado.

En el nombre del padre (In the Name of the Father, 1993), dirigida igualmente por Jim Sheridan; recoge un estremecedor caso real, comienza en 1974 en Irlanda del Norte, con violentos enfrentamientos entre independentistas y unionistas, junto a unos tropas británicas que habían llegado unos años antes con la misión oficial de “pacificar” el Ulster, pero finalmente una muestra del dominio imperialista usando la represión para consolidar la hegemonía protestante, económicamente privilegiada. De hecho, ese escenario social beligerante se nos muestra de entrada en el film para presentarnos a Gerry Conlon, un raterillo de Belfast paradójicamente amenazado por el IRA, que se ve obligado a emigrar a Londres. Un cruel atentado en la capital inglesa hace que Conlon sea detenido, torturado en secuencias espeluznantes, ejemplo de la impunidad represiva de los Estados en nombre de la lucha contra el terrorismo, y condenado finalmente a años de cárcel.
El título hace mención al padre del protagonista, un buen hombre también acusado y encarcelado, pero igualmente, tal y como el propio Sheridan afirmó, al carácter patriarcal de la tradición religiosa irlandesa. Además, algo tremendamente interesante, se relacionan lo siglos de dominio inglés con un paulatino socavamiento a nivel familiar de la autoridad paterna, lo cual perturbó notablemente las relaciones entre padres e hijos. De hecho, dos grandes escritores irlandeses, James Joyce y Samuel Beckett, fueron vistos como ejemplos de una profunda y radical renovación de la literatura universal, una auténtica rebelión contra los cánones establecidos del discurso literario representados por estructuras de poder y, de modo intimista, por sus representantes los padres. En la historia de En el nombre del padre, podemos percibir como Gerry desprecia de algún modo a su progenitor, debido a su pacifismo, y busca incluso otra figura paterna en la persona de un implacable líder terrorista partidario de la más expeditiva ley del talión; compartir celda con su bondadoso padre Giuseppe provoca, de algún modo, conocerle mejor y le hará cambiar de actitud. Un gran guion coescrito por el propio director junto al periodista y dramaturgo, nacido en Belfast, Terry George. En el nombre del padre es una gran película, con muchas aristas, que va más allá del conflicto central de unas personas injustamente condenadas.

Si con el anterior film la denuncia iba principalmente dirigida al Estado británico poniendo en cuestión sus sentido de la justicia, con el siguiente, The Boxer (1997), Sheridan y George dirigirán su mirada hace el IRA, convertido ya en todo un entramado represivo en una región ocupada. La situación se sitúa igualmente en Belfast, cuando Danny Flynn sale de la cárcel después de haber cumplido catorce años, por pertenencia al IRA (sin haber denunciado a ninguno de sus antiguos compañeros), con la intención de comenzar una nueva vida. Abre un viejo gimnasio de boxeo, donde admite a todo tipo de chavales sin discriminación alguna política o religiosa, algo no bien visto por los más extremistas partidarios de la independencia; al mismo tiempo, reanuda la relación con una antigua novia, cuyo marido está encarcelado también por pertenencia a banda armada. Conflicto social y político, drama intimista y romántico con excelentes interpretaciones, junto a este contexto pugilístico que tan bien da en pantalla como símbolo de los conflictos humanos, una excelente combinación para un film algo infravalorado debido seguramente al éxito del film precedente del realizador, pero más que reivindicable.

En mi memoria se mantiene, especialmente, una peculiar obra que sorprendió notablemente allá por el año 1992, y que revisada en la actualidad mantiene toda su calidad y emotividad. Se trata de Juego de lágrimas (The Crying Game), escrita y dirigida por Neil Jordan, impagable historia que comienza con el secuestro por parte del IRA de un soldado inglés en Belfast, que pretenden canjear por uno de los suyos prisionero del Estado británico. La confraternización entre un voluntario del grupo terrorista y el militar, tal vez lo más inverosímil, pero necesaria para el desarrollo del film, lleva a un giro narrativo, donde el drama intimista tiene un mayor peso que el político, en el que el irlandés acaba teniendo una relación romántica con la novia del inglés. No desvelaré más detalles de este notable film, solo diré que constituye en mi opinión un inmejorable ejemplo de lo que entendemos como queer.

Del mismo Neil Jordan es Michael Collins (1996), que nos cuenta la historia del líder independentista irlandés entre los años 1916 y 1922, probablemente el creador del concepto de guerrilla urbana, que acabó hostigando a miembros de la administración británica hasta lograr un tratado en el que se reconocía Irlanda como Estado independiente, pero debiendo fidelidad al Reino Unido. El film muestra a Collins, alguien controvertido en la historia irlandesa, como víctima de cierta estrategia de algunos, como el propio Éamon de Valera, finalmente presidente de la República de Irlanda décadas después, que deseaban la independencia total para aposentarse en el poder. No obstante, resulta especialmente estremecedor ver cómo Collins acaba vistiendo el uniforme militar del nuevo Estado para dirigir las armas contra los propios irlandeses con los que había combatido a los británicos, aquellos que no aceptaron dicho tratado por considerarlo una claudicación. Es posible que las hechuras de gran producción de esta película, con cierto tono hagiográfico de la figura central y con un reparto tal vez no del todo acertado, perjudique a la veracidad de los que nos cuentan, pero sin duda es una obra de calidad e interés.

Puedo mencionar todavía otro film dirigido por Neil Jordan, Desayuno en plutón (Breakfast on Pluto, 2005), coescrita con el autor de novela en la que se basa, el irlandés Patrick MacCabe. Se trata de otro buen ejemplo de cine que podemos denominar queer, comedia protagonizada por un joven abandonado desde pequeño en un pueblo irlandés, consciente de ser alguien diferente, que atravesará diversas peripecias, algunas de marcado acento onírico y surrealista. De nuevo encontramos una obra donde se mezcla lo cómico y la tragedia, algo que se ha señalado como parte de la tradición irlandesa de contar historias, y el propio Jordan afirmó que trató de buscar un equilibrio entre lo horrible y el corazón alegre del protagonista. El transfondo, a pesar de ese tono poco realista que quizá exasperará a los puristas de lo social, es la realidad convulsa de la Irlanda de los años 70 con la ocupación británica y el terrorismo. Se trata de un film quizá algo desigual, pero siempre interesante con una excepcional interpretación de Cillian Murphy, también protagonista de la película que abordo a continuación.

En 2006, Ken Loach y su guionista habitual, Paul Laverty, nos propusieron la emotiva, aunque como otras obras del escocés quizás excesivamente panfletaria, El viento que agita la cebada (The Wind that Shakes the Barley), con algunos puntos en común con la mencionada Michael Collins, pero desde una perspectiva muy diferente. En la Irlanda de 1920, en un entorno rural, dos hermanos protagonizan la historia, uno posee condiciones de líder dentro de la guerrilla enfrentada a la ocupación británica, mientras que otro con formación de médico, tiene la intención de emigrar a Inglaterra, pero las circunstancias le empujan a formar parte igualmente del conflicto. La narración desemboca igualmente en el tratado de 1922, que recordamos que da a Irlanda un estatus de Estado libre sin reconocer su independencia, lo cual divide a los dos hermanos simbolizando la guerra civil entre los irlandeses que lo aceptan y aquellos que deciden seguir resistiendo con las armas. De nuevo, observamos como alguien que supuestamente ha luchado por la libertad acaba vistiendo un uniforme y dirigiendo la represión contra los suyos en un estremecedor final, que no desvelaré. Laverty y Loach introducen la lucha de clases y la problemática social, enfrentada al peso final que tiene la cuestión nacional con la formación de un Estado, algo que la distancia notablemente del film de Jordan. Quizá se le podría acusar a la película de algo esquemática y maniquea, con esa oposición entre una posible república socialista y la realidad del nuevo Estado tutelado, aunque como discurso cinematográfico hay que reconocer que resulta aceptable.

El escritor irlandés Roddy Doyle tiene tres novelas, que forman la conocida como Trilogía de Barrytown, las cuales muestran, con un emotivo tono agridulce, las duras condiciones de la clase trabajadora en los barrios periféricos de Dublín. Todas ellas fueron adaptadas al cine, en obras de considerable calidad, donde se combinaba de manera afortunada el drama existencial con cierto tono de comedia. La primera de ellas fue The Commitments (1991, Alan Parker), coescrita por el propio Doyle, donde se nos cuenta cómo se forma y acaba logrando cierto éxito, antes de su declive, el grupo musical de soul que da título a novela y película; muchos la recuerdan, especialmente, por su lograda banda sonora. Los dos siguientes film estuvieron dirigidos por un cineasta de filmografía más que interesante, como es Stephen Frears, y ya adaptados en solitario por el escritor. The Snapper (1992) fue concebida para televisión, pero dada su calidad acabo por estrenarse en salas españolas (eso sí, con el muy estúpido título de Café irlandés); el conflicto central lo constituye el embarazo, producto de una violación, de la hija mayor de una humilde familia ya numerosa.

La furgoneta (The Van, 1996) empieza con la situación de desesperanza de dos amigos, uno de ellos ya en el paro desde hace tiempo y otro al que acaban de despedir por una suerte de deslocalización del producto manufacturado; ambos deciden emprender un negocio de comida rápida, a través del vehículo del título, y no tardarán en llegar las dificultades, rencillas sobre la propiedad del negocio y por las condiciones laborales, problemas con el dinero, poniendo todo ello a prueba la amistad entre los dos hombres, y un agridulce final. Hay que aclarar que, a pesar de formar una trilogía literaria con el protagonismo de miembros de la misma familia (llamada Rabbitte, solo respetado el apellido en The Commitments), las películas son independientes y pueden disfrutarse por separado. Quizá no es casualidad la similitud fonética del apellido con Rabbit (“conejo”), ya que se trata de un país católico sin asomo de la muy razonable planificación familiar, algo reflejado y denunciado, especialmente, en The Snapper. Hay que insistir, a pesar de ser films divertidos y con cierta alegría vital, el transfondo de cómo sobrevive la clase obrera en una sociedad hostil: desempleo e imposibilidad de acceder a la educación, junto a mucho pub, cerveza, televisión y fútbol, que constituyen tal vez lo que el clásico definió como “consuelo de los afligidos”.
Puedo mencionar todavía otras películas de Stephen Frears, como es el caso de Philomena (2013), con guion de Jeff Pope basado en el libro de Martin Sixsmith The Lost Child of Philomena Lee. Se trata de la historia de una mujer irlandesa, que se queda embarazada siendo adolescente en 1951, es repudiada por sus padres e internada en un convento para chicas ‘descarriadas’; un buen varapalo a la tradición católica del país, y a las artimañas perversas de la institución de la Iglesia, que la obliga a unas condiciones laborales tremebundas en una lavandería y, finalmente, a renunciar a su retoño. Otro film de temática similar es La hermanas de la Magdalena (The Magdalena Sisters, 2002), escrita y dirigida por el también actor Peter Mullan; en Irlanda, en estos asilos de la Magdalena gestionados por monjas en la mitad del siglo XX, el último al parecer cerró sus puertas en 1996, se recogía a infinidad de jóvenes rechazadas por sus familias, acusadas de haber pecado por un retorcida moral cristiana, y se las sometía a todo tipo de abusos.
Un repaso, en absoluto exhaustivo, de cómo se han observado en el cine ciertas situaciones históricas de Irlanda y sus circunstancias sociales, que tal vez sirva, como en tantos otros países, para comprender la realidad de hoy, tal vez muy diferente, pero notablemente incierta en los sistemas políticos y económicos actuales.
Capi Vidal