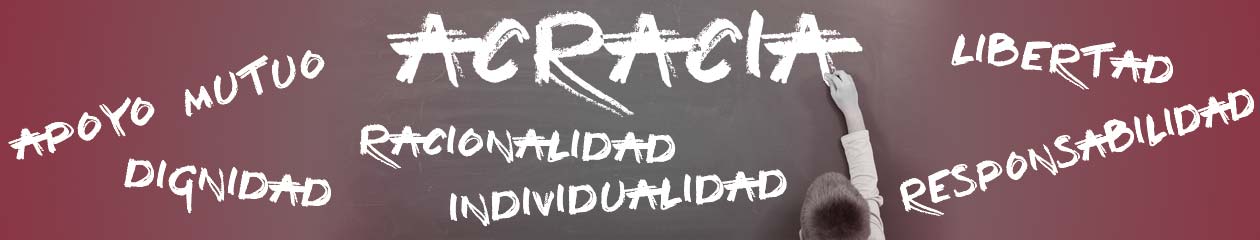Nacido en Barcelona en 1957, Ignasi de Llorens es un escritor y activista político cuya trayectoria está profundamente vinculada, desde su juventud, al movimiento libertario. Ha ejercido como profesor de Filosofía e Historia en Mallorca y fue uno de los impulsores del Ateneu Llibertari Estel de Negre de Palma, fundado en 1987. A lo largo de los años, ha colaborado y editado diversas publicaciones de carácter anarquista, participando activamente en la difusión y reflexión sobre el movimiento. Desde 1983, formó parte de la revista Polémica, publicada en Barcelona durante casi tres décadas. Además, contribuyó a la creación de la revista Archipiélago y colaboró en los números monográficos libertarios de Anthropos.
Entre sus obras más relevantes se encuentra El último verano soviético (1999), publicado por la Fundación Anselmo Lorenzo. Este libro recopila sus impresiones tras un viaje a Rusia en 1991. En 2015, tradujo y prologó Nerrantsula, la novela del escritor rumano Panait Istrati, escrita en francés y publicada por la editorial KRK de Oviedo. En 2020, la misma editorial publicó su ensayo Del mitos al demos. Comentarios al cuadro La aparición del Mesías al pueblo, del artista A. Ivanov. Recientemente ha publicado Belleza y desolación. Lo que la mirada ve. Consideraciones a propósito de la Madonna Sixtina de Rafael en la editorial Sans Soleil Ediciones.
En sus escritos, Llorens cuestiona la representación del anarquismo en los medios y en la academia, abogando por una visión más comprometida y menos estereotipada del movimiento libertario. Su trayectoria combina militancia activa con reflexión intelectual, manteniendo una postura crítica hacia las instituciones establecidas y promoviendo la autogestión y la acción directa como herramientas de transformación social.
Entre las muchas iniciativas que ha impulsado o acompañado, destaca la revista Polémica, una publicación singular que apostó por una crítica profunda, incómoda y comprometida, con un análisis riguroso del capitalismo, del Estado y de las derrotas del movimiento obrero. Con Ignasi hablaremos no solo de su trayectoria vital y política, sino también de las motivaciones que dieron origen a Polémica, de las tensiones y aprendizajes de aquella aventura editorial.

A lo largo de tu vida has estado vinculado a diversas formas de activismo, pensamiento crítico y militancia libertaria. ¿Cómo llegaste al anarquismo y qué referentes personales, históricos o culturales marcaron tu camino inicial?
Para situarnos será conveniente establecer una marca cronológica. Cuando murió Franco, en noviembre del 75, yo tenía 18 años y estaba cursando segundo curso de Historia en la Universidad Central de Barcelona. Desde los años del Instituto venía participando en líos políticos, nada especial, era muy habitual por entonces. Una lectura temprana del libro de Volin La revolución desconocida evitó que me fascinara el mundo comunista. Aunque en mi instituto, el Ausias March de Barcelona, el colectivo de estudiantes políticos estaba dominado mayoritariamente por los trotskistas de la Liga Comunista, yo pronto disentí con ellos y fui buscando colegas afines a mis inquietudes. Me relacioné con los colectivos de Estudiantes Libertarios y fui conociendo a los clásicos anarquistas a través de las lecturas de los libros de la editorial argentina Proyección que encontraba en las trastiendas de librerías. Un acontecimiento especialmente impactante fue el asesinato de Puig Antich en 1973. Aquello conmovió toda la estructura social de la Barcelona de entonces. En el Instituto hicimos una semana de huelga e íbamos cada día a las manifestaciones de protesta.
Por aquel entonces un grupo de amigos frecuentamos al viejo cenetista Josep Costa Font, que vivía en La Verneda, muy cerca de mi casa del Clot. Costa era un hombre apasionado que nos hablaba de las empresas colectivizadas durante los años de la Revolución y la guerra. Era un decicido seguidor de Joan Peiró. Pero quien me influyó de una manera más decisiva fue Félix Carrasquer. Había creado escuelas libertarias, participado en las colectividades de Aragón, luchado en los tiempos de la clandestinidad franquista, que le acarreó doce años de presidio… Y todo eso a pesar de quedarse ciego desde muy joven. Con él hicimos seminarios, le acompañé a conferencias e incluso, durante unos meses, subía a su casa del Tibidabo un par de tardes a la semana para leerle libros. Su pensamiento estaba orientado a la consecución de ámbitos de relación autogestionaria y rechazaba los modelos violentos que gozaban de mucho prestigio en los medios de entonces. Al pensamiento libertario, muy en base kropotkiniana, unía sus lecturas de psicología humanista, Rogers, Maslow, Moreno… La dinámica de grupos le pareció muy conveniente para incorporar al pensamiento libertario. Y una nunca saciada curiosidad por la biología y la antropología le mantenía muy inquieto intelectualmente. Escuchaba emisoras francesas y procuraba estar al corriente del pensamiento contemporáneo. Nos hablaba de Foucault, Laborit, Jacques Monod, Girard… Mucho aprendí de Félix, entre otras cosas a despreocuparme de esos intelectuales que hacían de su carrera personal su propia causa. Félix los mandaba, con razón justificada, a vestir santos.
Entiendo que en ese momento, de enorme efervescencia política, la acción también pasaba por la planificación y preparación de periódicos, publicaciones, octavillas y toda clase de material de difusión política y cultural.
Es en ese momento en el que se reconstruyó la CNT. Al principio, en calidad de repartidor de periódicos, estuve afiliado al sindicato de Artes Gráficas. Luego pasé al de Profesiones Liberales, donde estaba Félix. Allí conocí a Manuel Salas. Félix y él habían creado las Ediciones Foil, donde editaron unas fichas de formación y varios libros, la biografía de Peiró a cargo de su hijo José, y dos libros de Félix: Marxismo o autogestión y La escuela de militantes. Salas tenía una imprenta en la calle Diputación y allí estuvo la sede de la revista Polémica.
El primer número de la revista aparece en el año 1981, momento en el que el anarquismo ibérico, por llamarlo de alguna forma, se encontraba en una crisis interna durísima. A la represión estatal se le unía la brecha interna en base a las elecciones sindicales y otros asuntos. Por aquel entonces, creo recordar que habías marchado fuera.
Así es, de mayo del 81 a mayo del 83 estuve viviendo en México, donde trabajé en Editores Mexicanos Unidos, la editorial que había fundado Fidel Miró, un viejo libertario que, amigo de Salas, participó también en Polémica. Así que al volver a Barcelona me uní al grupo. Salas había mantenido una correspondencia epistolar regular y abundante con Diego Abad de Santillán. Cuando este regresó del exilio bonaerense para instalarse de nuevo en España, Salas lo recibió y hospedó en su casa de Alella. Pero ya por entonces Santillán llegaba enfermo. El Alzheimer pronto se cebó por completo en él. Habría sido un colaborador importante para la revista. Le pregunté a Salas si había dejado manuscritos pendientes de editar, pero nada quedó. Murió en octubre del 83. A su compañera Elsa Kater recuerdo que la visitamos en la residencia Hogares Mundet. También pasaban por la imprenta Víctor García, Ramón Rufat… Y fue una lástima que no pudiéramos disfrutar de Ramón J. Sender, paisano de Salas y de Félix, con quien Salas había mantenido también relación epistolar, pero Sender murió en el 82. Como ves, aquella imprenta era poco menos que una suerte de consulado libertario. El cumplimiento de todo un viejo arquetipo: el impresor libertario, como lo fueron Proudhon, Anselmo Lorenzo, Rocker…

Estaban también Ramonín Álvarez, Bernat, Serna, Armando López, Antonina Rodrigo… Todos ellos habían ido recorriendo, cada uno a su manera, los diversos caminos intermedios entre el anarquismo y la socialdemocracia. Pero esta redacción vivía desparramada por la geografía peninsular, de modo que pocas veces conseguimos hacer una reunión presencial. Salas lo solventaba con una paciente capacidad epistolar.
Y la redacción y colaboradores dispersos por la península fueron creciendo.
En el equipo, en calidad de colaboradores fijos estaban también Víctor Alba, más asociado al POUM, y Félix. A través de él también enviaba colaboraciones su hermano Francisco desde Leiden (Holanda). El grupo cobró mayor dinamismo con la entrada de Antonio Téllez, recién regresado a Barcelona desde París. A él se debe, básicamente, el número doble dedicado a Kropotkin. Luego sus colaboraciones fueron consistiendo, principalmente, en establecer la historia del maquis, su gran tema de estudio. Recibimos colaboraciones de Angel J. Cappelletti desde Rosario (Argentina), y también el bravo José Peirats se animó a colaborar.
El paso del tiempo fue mermando el equipo y un grupo de jóvenes, vinculados a la CGT, se decidió a entrar. Así llegaron Bernardo Rodríguez, Jesús Martínez, Miquel Puerto, Laura Ejarque, Josep Zambrano… Yo invité a mi amigo Antoni Castells i Durán, que acababa de hacer una brillante tesis doctoral sobre las colectivizaciones industriales en Catalunya, y a su compañera Mercè Soler, y ellos consiguieron nuevas colaboraciones… Y así, tras la muerte de Salas, Polémica continuó.
La sede física pasó a ser Espai Obert en el Poble Sec, y allí llegó el poeta Jesús Lizano, con su verbo florido, y Sonia Turón, vinculada a la CNT, que aportó energía, ánimos y nuevas relaciones. Luego nos trasladamos a la nueva sede de Espai Obert, en Sants, y se unió Marta Ejarque… y esta fue la última etapa.
En el seno de la revista —que entiendo estaba configurada por un grupo más o menos fijo, junto con otras personas que iban y venían— debía de haber una gran diversidad de opiniones, tantas como personas. No sé si las mismas tensiones que caracterizaban al anarquismo, con sus múltiples fracturas, también se manifestaban en vuestra publicación.
Como puede verse, la redacción y los principales colaboradores recorrían un amplio espectro, desde los dos sectores del anarcosindicalismo, al marxismo más heterodoxo. Aunque yo residía en Mallorca y no podía asistir al día a dia de las reuniones, con lo cual mi punto de vista queda mermado, creo que el «éxito» en cuanto a continuidad de la revista se debe a una cierta ausencia de dogmatismo y a la aceptación de la pluralidad de enfoques.
También hubo discusiones duras. Recuerdo una a causa de un artículo que envié titulado «La ETA y el Estado que la parió», un intento de salir al paso de una cierta corriente de simpatía por esa organización por parte de algunos círculos libertarios.
Aunque la respuesta pueda parecer obvia es necesario hacerla. ¿Qué significado tenía para vosotros el nombre Polémica? ¿Qué tipo de debates queríais generar o reabrir dentro del anarquismo?
El grupo fundador decidió poner Polémica por nombre a la revista parece que con el propósito de cuestionar las «Verdades» políticas dadas por aceptables. En todo caso, a Félix no le gustaba el nombre, en griego polemós significa guerra, combate, y eso le parecía que abría la puerta a la violencia.
En ese sentido, buscar los puntos en común parece una buena estrategia para evitar guerras internas. Imagino que había consenso en muchas de las propuestas que aparecían, tanto en artículos como en buena parte de sus monográficos.
Un par de temas vinculaba a todos los miembros participantes en la publicación: la defensa de las experiencias de colectivismo agrario e industrial llevadas a cabo durante la revolución del 36 y la defensa de la tradición libertaria. A la vez que se mantenía el recuerdo de lo que fue, se buscaba reflexionar y denunciar lo que estaba sucediendo. Tenía la revista una vocación de corregir errores e injusticias, impulsar desarrollos convivenciales positivos y abastecer con análisis las actitudes libertarias. La revista se hizo eco del pensamiento de figuras contemporáneas afines, tales como Castoriadis, Onfray, Morin… Fueron especialmente celebrados los números dedicados a Ferrer Guardia, el mencionado de Kropotkin y el dedicado al anarcosindicalismo, este último con el propósito de que los diversos sectores más o menos en disputa pudieran escuchar las razones de los otros.
Como bien sabes, tanto en la redacción como en su núcleo cercano, buena parte de las personas que participaban eran más o menos reconocibles. No sé si eso podía generar alguna sospecha.

Aunque eran muchos los miembros de la redacción vinculados a la CGT, nunca se hizo de ello bandera. Y creo que los lectores supieron verlo y apreciarlo. Viejos compañeros de acreditada solvencia aceptaron colaborar cuando se les solicitó, tal fue el caso de Octavio Alberola, Luis Andrés Edo, Luis Edo Martín… Es decir, a nadie de la redacción, creo, le dolían prendas por invitar a gentes de sectores distintos. De no ser así, la revista sería un «órgano» de sector o partido. No un medio independiente, como conseguimos ser. Nunca fue Polémica una revista de gran tirada. Su éxito fue la constancia. Y en su desaparición, pues seguramente el cansancio y la muerte de algunos de sus miembros más implicados tuvo mucho que ver.
Con el tiempo, algunas publicaciones adquieren un valor que no siempre fue reconocido en su momento. Hoy, releer Polémica puede ayudarnos a repensar muchas cosas. ¿Qué crees que aportó Polémica al pensamiento libertario y crítico de su época?
No sabría decir con precisión lo que aportó la revista. Algunos de los compañeros que participaron más directa y activamente que yo podrían precisarlo. A mí me parece que se consiguió cruzar con cierta elemental dignidad aquella travesía del desierto de las dos últimas décadas del siglo pasado. Después de la euforia de los años setenta, con la creación de tantos grupos libertarios, tantas plataformas culturales, radios, publicaciones, editoriales… Después de aquellas famosas Jornadas del 77, del caso Scala y de la ruptura del anarcosindicalismo, pues en Polémica fuimos navegando con la intención de aportar más que excluir, y sin renunciar a mantener un criterio libertario y a aplicarlo. Algunos nos criticaron por blandos, otros por no estar presentes en los movimientos sociales del momento. Muchos por ser demasiado eclécticos o no estar suficientemente vinculados a los ideales…
No resulta difícil entender que, en el entorno político en el que nos movemos, la reflexión y la crítica son una constante. A menudo, esa crítica puede llegar a ser tan dura que no solo pone en cuestión las ideas o propuestas, sino que también pone a prueba la paciencia de quienes las defienden. Las disputas internas y las rupturas son tan frecuentes que, si me permites la expresión, casi podríamos dedicar nuestro tiempo exclusivamente a profundizar en esas heridas.
Teniendo esto en cuenta, ¿cómo lograsteis sostener una publicación como Polémica durante treinta años, con los escasos medios disponibles? Me parece un ejemplo notable de convicción y perseverancia.
Lo importante es saber renunciar a la «fidelidad» a unas Ideas. La fidelidad hace de la Ideas unos dogmas y estos constituyen Ideologías, cada una con su fabricación de una realidad ad hoc para justificarse a sí misma. No se trata de fidelidad, sino de coherencia. Sin ella lo defendido, cuando abarca muchos aspectos dispares de la realidad, deviene absurdo. La fuerza de la crítica es incompatible con la fidelidad. Es conveniente tener criterios para posicionarse, y si el pensamiento no está sujeto, los criterios enriquecen porque se mantienen con la fuerza necesaria para recibir el impulso crítico. Eso es lo importante. Evitar la clausura del pensamiento.
Jordi Maíz
Publicada en la revista Esporas. Revista libertaria de crítica de libros. nº 1, 2025