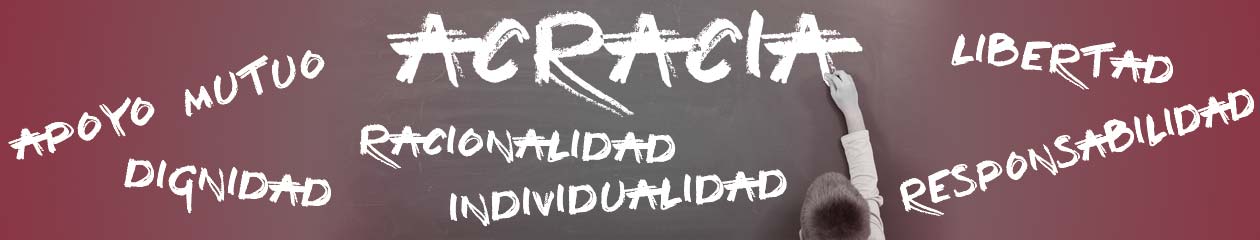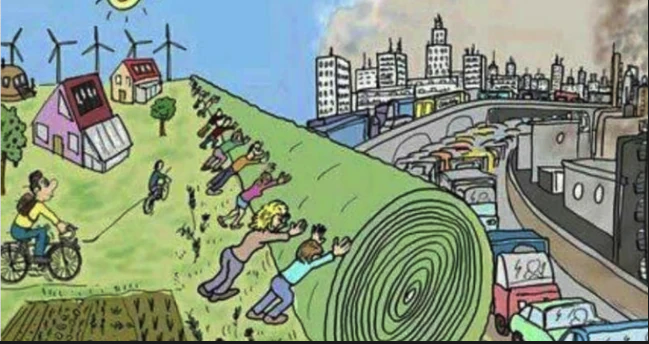A fin de soslayar los inconvenientes de la inconsciencia y la confusión, las organizaciones libertarias más solventes procuran orientar su acción según un veraz diagnóstico de la época, a menudo proporcionado por intelectuales cercanos. La colaboración resultará más o menos efectiva según si los análisis suministrados partan de las contradicciones reales que estructuran la sociedad actual, o se deriven de reflexiones ideológicamente encorsetadas, o peor, de modas importadas. Esto último parece haber predominado, de ahí el crédito -en mi opinión desproporcionado- que ha recibido en el ámbito libertario, mayormente anarcosindicalista, el decrecentismo, ideología de origen francés académico inicialmente enfocada hacia la clase dirigente. El hecho en absoluto revela una toma de conciencia difusa ante la reactivación “verde” del capitalismo como piensa Anselm Jappe; simplemente, la promoción casi incondicional de la doctrina viene a rellenar un hueco, el de la ausencia de una evaluación histórica convincente de la crisis actual del capitalismo por parte de la crítica sindical-anarquista. No obstante, no se colma un vacío teórico con un torrente lexicográfico de conceptos innecesarios, o mejor, con fórmulas ideológicas escapistas que disfrazan la verdadera naturaleza de la situación actual, ya que estas, por esencia, no pretenden cambiarla, sino estabilizarla.
En las dos primeras décadas del siglo reciente, a medida en que los efectos nocivos del cambio climático, la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos salían plenamente a la luz, se hacían demasiado evidentes los bluffs del “desarrollo sostenible” capitalista, de las tecnologías liberadoras y de la “descarbonización” de la economía. El desarrollismo global no solo creaba mayores desigualdades en la sociedad, con su corolario de tensiones geopolíticas y guerras, sino que amenazaba seriamente la vida en el planeta. En consecuencia, los intereses de clase y los de la especie humana encontraban en la lucha antidesarrollista un terreno donde fusionarse. El anarquista Murray Bookchin fue quien mayor empeño puso en teorizar la unificación de la cuestión social con la ecológica. Sin embargo, la conciencia de clase fue oscureciéndose con las derrotas. Al ser sustituido el dinamismo autónomo del viejo movimiento obrero por la actividad contenida de unas clases medias en descenso, las contradicciones sociales y ambientales no se resolvieron en fuertes combates rupturistas, sino que se disimularon gracias a estrategias “duales” y tácticas “intersticiales”, las cuales postulaban un acoplamiento con el capital y una instrumentalización del Estado. Si sucumbían a esas prácticas capituladoras, los anarquistas olvidarían los caminos que llevaban antaño al comunismo libertario, a saber, la huelga general, la insurrección revolucionaria, la expropiación, la colectivización de la producción y los servicios, la abolición del dinero, la disolución del Estado, etc. La parálisis y degradación del movimiento obrero volvía dichos caminos impracticables, ahogando cualquier iniciativa radical en un océano de aguas muertas. Así que, ante tal arduo problema, algunos libertarios pensaron en una tercera vía transicionista, la del decrecimiento.
Mirándolo bien, el decrecentismo es una ideología, como el colapsismo, con el que frecuentemente se asocia, es decir, es una interpretación fantasiosa de la realidad, portadora de falsa conciencia, en consonancia con los intereses de quienes se sirven de ella, bien sea a favor o en contra del sistema. Una característica típica de todas las ideologías es la toma de la parte por el todo. En las esferas ideológicas ninguna cuestión se plantea históricamente. Se separa arbitrariamente un aspecto de la vida social y se hace de él una realidad absoluta. Alejada de cualquier otro factor con el que se relacione, la parte se convierte en el principio explicativo de todo lo que pasa en cualquier momento y en todo lugar. En el decrecentismo, claro está, la parte -el origen de todo mal- es el crecimiento económico. ¿Y por qué no mejor la acumulación de capitales? Objetamos. El problema, planteado con simplicidad, tiene una solución obvia, decrecer, pero inmediatamente preguntamos: ¿En qué?, ¿cómo?, ¿con qué apoyos?, ¿con qué finalidad?, ¿quién se encarga de la tarea?, ¿cómo se organiza la acción que los posmodernos llaman “deconstructora”?, ¿con cuál programa?, ¿qué pasará con los sectores afectados?, ¿cómo se superarán las resistencias?, ¿qué hacer con la economía de mercado?, ¿a dónde irán a parar los bancos, los fondos de inversión y las multinacionales? La literatura decrecentista abunda en respuestas, consignas, ejemplos y detalles, pero a la hora de concretar los procedimientos a emplear, las medidas a tomar, los mecanismos a seguir, los plazos a establecer y los objetivos económico-sociales a conseguir, la ambigüedad y la imprecisión se imponen sobre la claridad y el rigor. La idea decrecentista atrajo a tirios y a troyanos, tanto a quienes aspiraban a ser los mediadores entre el poder y la naturaleza, como a quienes querían liquidar el poder para salvar la naturaleza. Consecuentemente, se podían distinguir dos tipos diferenciados de decrecimiento: el decrecimiento como alternativa capitalista y el decrecimiento como alternativa al capitalismo. El primero era un simple programa de adelgazamiento económico a aplicar por las autoridades constituidas, los empresarios y altos ejecutivos a nivel económico, los mediadores ecologistas y los gobiernos a nivel político. Una especie de keynesianismo pintado de verde cuyos pormenores pueden leerse en las obras de Latouche o Martínez Alier, y registrarse en las prédicas de los voceros del New Green Deal. Sus partidarios se encuentran en la socialdemocracia, en el ciudadanismo de izquierdas, entre los académicos, en el movimiento ecologista institucionalizado, en las organizaciones ambientalistas y conservacionistas, y en las demás asociaciones que viven de las subvenciones. El segundo tiene acólitos entre los defensores radicales del territorio, en los que promueven la soberanía alimentaria, en los neorrurales que persiguen la autosuficiencia y entre los anarquistas.
La variedad de posiciones políticas no significa que los puntos en común sean escasos. Al contrario, todos, tanto estatistas como libertarios, comulgan en mantener equilibrados los ciclos de la biosfera, en la necesidad de un cambio de mentalidad al que llaman “descolonización del imaginario”, en la reorganización de la sociedad en base a valores solidarios, en el “crecimiento relacional” y en la “descomplejización” sea lo que sea; en la creación de economías informales a escala local (sobre todo rural), en la austeridad voluntaria, en el reciclaje, en el fomento de las energía limpias, en la fe en un inevitable colapso civilizatorio, etc. Ni que decir tiene que las medidas que derivan de tales actitudes y convicciones -y otras como la renta básica, los impuestos verdes, las tasas, las leyes proteccionistas y los ministerios de transición ecológica- no sirven ni por asomo para regular racionalmente el metabolismo con la naturaleza, romper con el productivismo, suprimir la desigualdad, desplazar a los mercados, acabar con los lobbies y darle al capitalismo un rostro más humano. Con mayor razón serán inútiles para “salir” del capitalismo. Llegados a ese punto, los anarquistas decrecentistas toman distancias del resto, pues no creen que la reducción drástica de la producción y el consumo -el puro decrecimiento- sea posible en un régimen capitalista, ni que el Estado sea el organismo adecuado para facilitar la “autotransformación” de la sociedad en esa dirección. Sin embargo, el trivial catastrofismo, la endeblez de las alternativas, la moralina y la pusilanimidad de muchas propuestas nos obligan a dudar del decrecentismo libertario y a suponerlo falto de una crítica coherente del trastornado capitalismo tardío. Por consiguiente, parafraseando a Walter Benjamin, a tal modalidad libertaria le costaría expresar de forma concluyente el punto de vista de los oprimidos.
En efecto, las propuestas laborales que podemos encontrar en el medio anarquista no difieren demasiado de las guardadas en el almacén socialdemócrata: reparto del trabajo, disminución de la jornada, ajuste salarial igualitario, mediación sindical… Incluso no resulta nada raro que se recurra a términos de corrección política como por ejemplo “ciudadanía”, “sindicatos” (término que incluye a los “mayoritarios”), “no violencia” o “democracia”, prueba de que también entre los anarquistas hay quien tiene un pie en cada lado. Así pues, el rechazo del Estado y del dominio de las finanzas no queda claro con recomendaciones de buena voluntad tales como “reducir el tamaño de la burocracia” y “rehuir el sistema bancario”. El anticapitalismo no aparece por ninguna parte, pero, ¡alto ahí!: El decrecimiento crea puestos de trabajo. Los sindicalistas profesionales, los ministros de hacienda y los obreros en paro se sentirán aliviados ante las promesas de nuevos empleos creados en los sectores de la economía verde, la salud, la cultura y la asistencia social, antaño ignorados o descuidados, que compensarán, qué duda cabe, a los perdidos en el desmantelamiento de grandes infraestructuras inútiles y industrias como la militar, automovilística, petroquímica o agroalimentaria. No se ataca la explotación laboral propiamente dicha, ni se critica el papel de la tecnología, ni se alude a los condicionantes del mercado. El renacer de la vida comunal, la apertura de redes autónomas de ayuda, distribución e intercambio, el cooperativismo, los bancos de tiempo, las monedas sociales y la recuperación de las tradiciones, completarán el panorama, a la espera de un colapso suave y apacible. Lo deseamos de corazón, pero cabe preguntarse por la manera de llevar a la práctica todo ese paquete paradisiaco ante la previsible oposición de las poderosas fuerzas dominantes en la economía y la política. Muchos -y no me refiero al sindicalismo alternativo- rehuyen el sabotaje, la autodefensa y el enfrentamiento, dando preferencia a formas “convivenciales” de concertación, pacíficas, dialogantes, de alguna manera consensuadas “democráticamente.” A pesar de todo, el tupido velo de la indeterminación y el trapicheo no puede ocultar el simple hecho de que en el mundillo decrecentista pocos apuestan por una revolución social emergiendo a través de la intensificación de la conflictividad urbana y territorial, o sea, de la lucha de clases contemporánea, pues el modelo a imitar no es preferentemente el de los soviets makhnovistas, o el de las colectividades obreras y campesinas de la guerra civil española, o el de las comunas de la reciente revuelta del pueblo kurdo, sino las ecoaldeas, las “Ciudades en transición” o los concejos medievales.

No todos en el lado libertario parecen desprenderse del latouchismo. La labor del ecologismo canalla y otros “expertos” a sueldo del poder, al no ser suficientemente denunciado ni combatido, ha tenido alguna eficacia. En fin, acabando: el crecimiento no es una condición sine qua non del capitalismo. En los últimos treinta años, las burbujas inmobiliarias, tecnológicas y financieras, acompañadas de crisis sanitarias, climáticas y energéticas, no han dejado de trabar el crecimiento, poner entre interrogantes la productividad y llevar al extremo toda clase de prácticas extractivistas. En realidad, el capitalismo se encuentra en un impasse, estancado, dando signos palpables de agotamiento y, valga la paradoja, de decrecimiento. Un analista competente, Alfredo Apilánez, moderadamente nos sugiere que “no es el ‘crecimiento’ el rasgo definitorio ni el punto de partida adecuado de un análisis crítico sino, bien al contrario, la acusada degradación del capital, que es la que recrudece la extralimitación ecológica. He aquí la trampa ‘discursiva’, tendida por el mantra dominante, en la que cae, quizás inadvertidamente, el movimiento decrecentista” (Los vicios del ecologismo) Nosotros añadiríamos que quien obliga al capitalismo a forzar la máquina contra el bienestar, el trabajo, los salarios, la salud, la vivienda, el medio ambiente, etc., es justamente la tendencia declinante de los beneficios y no el crecimiento. La decreciente rentabilidad, las grandes dificultades en la producción, o mejor dicho, en la acumulación de capitales, hasta ahora se han conjurado con martingalas financieras (emisiones masivas de deuda, refinanciación de la misma, titularizaciones, revalorizaciones de activos), forzando, por un lado, el decrecimiento de las rentas directas e indirectas de una parte cada vez más grande de la población y, por el otro, la mayor depredación del territorio que se haya visto jamás. Las barreras que imponen los recursos limitados o los problemas ocasionados por contradicciones internas no supondrán un freno, ni el principio del fin; con demasiada frecuencia se olvida la extraordinaria adaptabilidad del capitalismo a las catástrofes, su habilidad en rentabilizarlas. La escasez que provoca el disfuncionamiento capitalista es el mayor estímulo para la mercantilización. En ese sentido el decrecentismo, y más aún el colapsismo, aportan material ideológico al discurso del poder. En la actual fase de capitalismo enfermo, este no tendrá más remedio que ser decrecentista, o no será.
No pretendemos sentenciar con una mirada derrotista cuantas prácticas de supervivencia marginal hemos mencionado; simplemente subrayamos la necesidad de contextualizarlas. A condición de no ser consideradas fines en sí, tendrán su función pedagógica y logística en el marco de la lucha anticapitalista. Según cómo, pueden servir a un bando o a otro. Mera cuestión de perspectiva disruptiva. Por ejemplo, cualquier mercenario seudoecologista puede ir a cobrar la paga de su vileza en bicicleta, pero hará falta mucho alboroto para alcanzar lo que aquellos denominan “post-capitalismo” en lugar de socialismo. El capitalismo no se derrumbará solo. Se necesitará, como diría Bakunin, “el estallido sin control de las pasiones populares superando los obstáculos de la ignorancia, la sumisión y la explotación”, es decir, será necesario un movimiento social antagónico lo suficientemente potente para derribarlo y lo suficientemente inteligente para no dejarse embaucar por oportunistas, vividores y lacayos del sistema dispuestos a administrar el final tranquilo de la civilización. Es fauna que en tiempos críticos parasita los medios contestatarios y las protestas.
Solicitado por la revista Estudios y luego rechazado por “no seguir el formato de una revista académica.”
Miguel Amorós
6 de febrero de 2025.