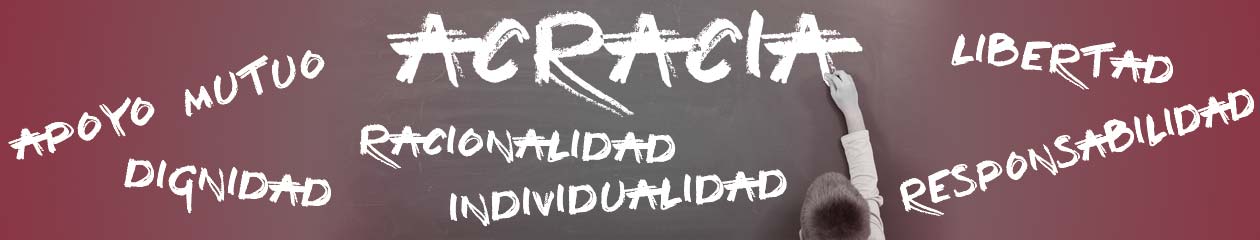Prólogo
A principios del siglo XX y en el contexto de la Revolución mexicana, numerosas mujeres libertarias lucharon por un cambio social y se enfrentaron al estado mexicano. Tuvieron diversas formas de rebeldía que iban desde peculiares temas y maneras de escribir, hasta medios precisos de combinar la lucha con las tareas domésticas cotidianas asumidas por ellas como propias. Una vía para empezar a conocerlas es leyendo sus notas en periódicos y revistas. Más allá de sus artículos de denuncia hacia los regímenes de entonces, ¿qué sería lo específico de sus luchas y de sus textos? ¿Cómo entender que en los albores del siglo pasado hayan participado muchas mujeres dentro de los antecedentes del proyecto más radical de la Revolución de 1910? ¿Cómo explicarnos que, al heredar ideologías progresistas, liberales y decimonónicas, pero aún en un ambiente de conservadurismo hacia el sexo femenino, estas luchadoras pudieron dar un gran salto y volverse las mujeres más extremistas, o por lo menos las más radicales en los inicios del siglo XX mexicano? ¿Quiénes eran estas “magonistas”? —mote con el que no estaban de acuerdo—, son algunas de las muchas preguntas que podemos hacernos al entrar en contacto con sus artículos periodísticos —como una vía para acercarse a ellas— que se van tornando más arrojados conforme se vuelven insoportables las condiciones de explotación, persecución y represión de los gobiernos de esa época.
Ellas no se nombran “feministas”1, incluso —como veremos— una escribe contra el “feminismo político” (sic) que pugna en favor del sufragio femenino2. Sin embargo, como apuntamos en las líneas que siguen, en la práctica asumen actitudes feministas pues lidian por la equidad de condiciones entre hombres y mujeres en varios ámbitos, empezando, claro está, por el del combate social y revolucionario. Son mujeres que luchan de manera autónoma, muchas veces sin el consentimiento de la pareja. ¿Qué tiene de particular la revuelta de las “magonistas”? Atacan la hidra de tres cabezas: estado, iglesia y capital, a la que suman, en ocasiones, la testa del marido tirano. Repudian, además, instituciones como la familia y la educación oficial, por tratarse de organismos que refuerzan las condiciones de sumisión y clericalismo en la mujer, y se adelantan, en buena medida, a posteriores movimientos feministas y partidos de izquierda mexicanos.
Si bien no todos los anarquismos son feministas, ni todos los feminismos son anarquistas, el magonismo3 incluye cierta contienda de las mujeres, y ellas han logrado —o batallan por hacerlo en sus vidas prácticas— la síntesis de estos dos frentes de lucha, la mayoría de las veces sin saberlo. Considero que el de ellas, es un anarco-feminismo singular que nos permite comprender, cómo y por qué fueron tan decididas, incluso muchas de ellas más que sus compañeros. Está por hacerse el estudio de los vínculos entre las teorías anarquistas y feministas, y entre el magonismo y el anarco- feminismo. El movimiento magonista, ¿tuvo influencias de Emma Goldman, de Voltairine de Cleyre o de otras anarco-feministas? Hoy sólo sabemos que Goldman publicó algunas notas sobre la lucha social y política en Regeneración, y Voltairine apoyó este proyecto y a la Revolución mexicana. Es posible que, de alguna manera, las ideas anarco-feministas de Goldman y otros hayan influido en varones y mujeres “magonistas”, tema sugerente para un estudio posterior.

Me parece interesante atisbar resquicios de problemas de la vida cotidiana de las “magonistas”; por ejemplo, ¿cómo combinan esas vidas personales —donde los roles de género están más presentes— y la lucha revolucionaria?, ¿cómo —aunque tal vez no lo quieran— en sus escritos dejan ver la tensión entre la vida privada y la vida pública/política y cómo la resuelven? ¿Qué nos dicen sus artículos acerca de sus vidas: problemas económicos, persecución, represión, las relaciones entre los militantes, con sus compañeros o esposos, con las instituciones, con el gobierno, etc.? Hoy por hoy estamos lejos de poder responder estas cuestiones, si bien en algunos textos es posible ver problemas que nos hablan de una situación conflictiva.
La invisibilidad de las “magonas”, tiene que ver con el sesgo sexista que ha imperado en la historiografía tradicional, mediante el cual “se las ve poco o no se las ve”, hay un “silencio de las fuentes”, además de que las mujeres “dejan pocas huellas directas, escritas o materiales”, ya que acceden a la escritura, por lo general, mucho más tarde que los hombres o incluso “ellas mismas destruyen, borran sus huellas porque creen que esos rastros no tienen interés” (Perrot, 2008: 19). Pasar inadvertidas responde a una tradición que pudo ser explicada con mayor profundidad, al acuñarse la categoría de género e iniciar las investigaciones y la comprensión de los fenómenos humanos a partir de esta noción; ella ha permitido visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos del saber (Scott, 2008). Pero el mutismo sobre estas libertarias tiene una doble causa: transitaron por un proceso de ser mujeres liberales, en sus inicios, a llegar a ser mujeres anarco- comunistas. Adolecen de un doble estigma silenciador: ser mujeres y anarquistas revolucionarias del proyecto más radical y combativo de los inicios de la Revolución mexicana: el Partido Liberal Mexicano (PLM). Estigma que, creemos, se está superando a partir de los estudios sobre ellas. Las “magonistas” escribieron y mucho, aunque más que nada acerca de las luchas sociales a las que se enfrentaban en el periodo histórico que nos ocupa. En esos escritos se pueden rastrear diversas líneas de investigación, que tendrán que profundizarse mediante el estudio de otras fuentes.
Si pensamos en los cientos de mujeres de extracción obrera, tal vez campesina e indígena y de la esfera de los servicios que participaron de diversas maneras en este movimiento4, nos enfrentamos a un ejército femenino de libertarias invisibles. Por lo general las pocas activistas de las que se habla, son mujeres cuya situación socio-cultural y económica, e incluso sus relaciones, les permitieron sobresalir y ser escuchadas. Por ejemplo, se habla más de Juana Belén Gutiérrez —quien estuvo del PLM durante un corto periodo, y luego pasó por el maderismo hasta llegar al zapatismo— y casi nada se sabe de obreras, campesinas, indígenas, maestras o incluso mujeres en situación económico-social más desahogada, que dieron su vida al PLM.
Una primera parte breve y general del presente trabajo, se centra en ciertos indicios que nos hablan de quiénes eran algunas combatientes anarquistas, rasgos de sus perfiles y de sus luchas; y una segunda sección un poco más extensa, refiere ejemplos de qué escribían ellas en los periódicos.
A partir de sus escritos podemos deducir que las “magonistas” llevaron a cabo una lucha peculiar, que les permitió formar parte importante del magonismo. Intentaré reflexionar sobre esta inquietud, consciente de lo mucho que falta por conocer a estas luchadoras de escondida huella.
Vislumbrando a las “magonistas”
Desde finales del siglo XIX e inicios del XX, muchas mujeres participaron en los Clubes Liberales5 femeninos: eran profesoras y/o amas de casa con cierta preparación intelectual, portadoras de la ideología liberal decimonónica. Habían nacido ya en el porfiriato, o poco antes de éste. Basaban sus principios éticos y sociales en las Leyes de Reforma y en la Constitución de 1857, es decir, estaban de acuerdo con la separación de la iglesia y el estado y eran anticlericales, defendían el progreso y la modernización. En un principio, estaban a favor de las reformas y unas cuantas participaron en el Primer Congreso Liberal de 1901. Con posterioridad se unirán a los “magonistas”, e intervendrán en la Revolución mexicana como precursoras o partícipes de dicho movimiento. Cuando surge Regeneración (1900) —u otros periódicos— irán publicando en él, notas y artículos de protesta y agitación.
Después, ante la represión por parte de los regímenes porfirista y siguientes, los y las “magonistas” se pertrecharon de las ideas anarquistas como una transición más o menos natural; es decir, sin muchos tropiezos en la concepción de la lucha —salvo para quienes se cambiaron al bando maderista, al no estar de acuerdo con este viraje. A partir de 1906 surge la Junta Organizadora de Partido Liberal Mexicano (JOPLM) con su programa. Pero no se llaman “anarquistas”, ni “magonistas”, sino se siguen llamando “liberales” para así ampliar el campo de influencia y evitar el rechazo de los nuevos adeptos a la palabra “anarquía”. Ellas, entonces, se dirán siempre liberales. En este trabajo las llamo de manera indistinta como: “magonistas”, liberales, pelemistas, anarquistas o libertarias.
En un artículo, por ejemplo, Francisca J. Mendoza se refiere a la “raza mexicana”, y su abrazo a las ideas libertarias, y podemos suponer que aquí se encuentra una posible respuesta a la interrogante sobre la transición “más o menos natural” de las luchas campesinas y proletarias tradicionales, a los combates anarquistas de los siglos XIX y XX en México. Mendoza lo dice así:
“Es tan bello y tan sublime el curso que ha tomado el movimiento social-económico mexicano que nos sorprende hasta a nosotros mismos, porque a pesar de que conocemos a fondo el espíritu comunista de la raza mexicana, no esperábamos que ésta se infiltrara tan pronto de las sanas doctrinas libertarias, y por consiguiente se lanzara abiertamente a conquistar sus derechos usurpados” (Mendoza, Francisca J., Regeneración, núm. 106, 7 de septiembre de 1912).
De esta cita me interesa en particular la parte que alude al “espíritu comunista de la raza mexicana” y que ésta “se infiltrara tan pronto de las sanas doctrinas libertarias”. Con ello demuestra Mendoza tener conocimiento de la vida “comunista” o comunal tradicional de los pueblos originarios y su afinidad con el anarquismo, y explica, de manera incipiente, por qué y cómo pudo darse ese tránsito o fusión entre las antiguas prácticas comunalistas de los mexicanos y el socialismo libertario. Y ello nos habla de la identidad de este pueblo que tomó, en ocasiones, la bandera anarquista.
Los Clubes Liberales se fueron poco a poco radicalizando, y ya en Estados Unidos se empezaron a llamar “Grupos Regeneración”. Las preocupaciones de estos Clubes y de estos Grupos responden a las diversas épocas socio históricas: antes, durante y después de la Revolución. En Estados Unidos también se crearon múltiples Clubes Liberales femeninos y sobre todo Grupos Regeneración, además de células clandestinas dedicadas a las insurrecciones armadas.
Los artículos de las “magonistas” muestran nombres aparentemente reales y en ocasiones tal vez sus seudónimos. En general se trata de redactoras jóvenes y alguna que otra en edad madura. Esto lo inferimos por los escasos datos biográficos que se han publicado6.
En cuanto a la residencia, sabemos que muchas de ellas, que suponemos eran de origen mexicano, se exiliaron en la frontera sur de Estados Unidos cuando el núcleo de los magonistas mexicanos lo hizo, o incluso ya radicaban allá como migrantes -o chicanas-, y desde Estados Unidos escribían pues en este país se publicaba Regeneración y otros periódicos. Si bien la lucha magonista se dio tanto en México, como en Estados Unidos, entre los años 1904 y 1923, años de su exilio, la mayoría de las colaboraciones vienen de diversas partes de este último país. En una etapa posterior, cuando ya no existía Regeneración, ellas difundían sus escritos en diversos periódicos que se editaban en México, y ya radicaban en éste. No obstante, también existieron ediciones “magonistas” en diversas ciudades mexicanas entre 1913 y los años treinta. No todas las “magonistas” redactoras fueron mexicanas. Está por hacerse la pesquisa biográfica de ellas, pero creemos que la mayoría fueron mexicanas exiliadas políticas en Estados Unidos; tal vez varias más eran migrantes desde antes del alzamiento magonista; y, además, algunas eran extranjeras como: Ethel Duffy, estadounidense, quien muere en México; Blanca de Moncaleano, colombiana, Lucía Norman —tal vez estadounidense— hija de María Talavera, compañera de Ricardo Flores Magón, también llamada María Brousse, quien nació en Zacatecas, pero es posible que se haya nacionalizado como estadounidense, pues su familia emigró a Estados Unidos a fines del siglo XIXx, y murió en Ensenada, Baja California, después del deceso de Ricardo. (Barrera, 2000: 672).
Varias mujeres del vecino país norteño apoyaron la causa magonista; sin embargo, sobresalen tres: Ethel Duffy Turner, Elizabeth Trowbridge y Frances Nacke Noel; ellas formaban parte, junto con otros liberales y socialistas, del “núcleo central del grupo estadounidense” que apoyaba a los rebeldes anarco-mexicanos (Lomnitz, 2016:86). Algunas de ellas escribieron en periódicos estadounidenses y Ethel Duffy lo hizo también en Regeneración, en apoyo a las y los “magonistas”. Sería importante investigar hasta qué punto este núcleo influyó en el movimiento pelemista y en particular, en sus féminas. Recordemos que el magonismo fue una lucha internacionalista, por ello encontramos simpatizantes y miembros del PLM en varios países, sobre todo de América Latina y Estados Unidos. (Cockroft, 1971:120-121).
Acerca de su preparación académica y sus actividades, las redactoras fueron mujeres que recibieron cierta capacitación y estudios. Algunas eran profesoras, actividad frecuente en las mujeres de “clase media”; entre ellas estaban Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez, Sara Estela Ramírez, Elisa Acuña y Rosete y Blanca de Moncaleano. Ello nos habla de su situación económico-social y cultural. En algunos artículos se aprecia, además, que algunas de ellas fueron obreras, como Margarita Martínez y Francisca J. Mendoza, y desde luego, “amas de casa”. Modesta García, por ejemplo, dio discursos de agitación para mineros en Coahuila y Morelos (En Regeneración, núm. 212, 13 de noviembre de 1915). Matilde Mota, en ocasiones firma como “una proletaria”. (Mota, Matilde, en Regeneración, núm. 66, 2 de diciembre de 1911). Francisca J. Mendoza, era oradora, los domingos, en la Plaza de los Mexicanos, en Los Ángeles, California (Mendoza, Francisca, en Regeneración, núm.91, 25 de mayo de 1912).
Con motivo del fusilamiento de Margarita Ortega, Ricardo Flores Magón, como veremos más adelante, escribe una larga nota sobre la vida de esta luchadora quien, dice este autor, fue “hábil jinete y experta en el manejo de las armas de fuego, […] conducía armas, parque dinamita, lo que se necesitaba, a los compañeros en el campo de la acción”. Enfermera y cocinera, se dice que era proletaria, pero Ricardo señala que “contaba con bienes de fortuna” para llevar una “vida regalona y ociosa”, y aun así se entregó a la lucha. Fue quien dejó al marido para irse con su hija a la lucha (Flores Magón, Ricardo, en Regeneración, núm. 192, 13 de junio de 1914).

Pasemos ahora a ver algunos temas en la escritura de estas libertarias.
Qué escriben las “magonistas”
Entre 1900 y 1910 las preocupaciones de las anarquistas mexicanas versan sobre la instalación de clubes liberales femeninos, mismos que pugnan contra los abusos de la iglesia y el despotismo clerical. Es una participación incipiente y tímida, piden en sus artículos que las mujeres luchen y dejen atrás el fanatismo religioso. En estos escritos podemos encontrar, sobre todo, temas coyunturales. Conforme se van acercando los acontecimientos de 1906 y 1908 —huelgas de Cananea y Río Blanco, Programa y Manifiesto del PLM, insurrecciones del PLM, exacerbación de las condiciones de explotación y represión porfiristas—, las mujeres escriben en Regeneración (1906), y también en Revolución, La voz de la mujer, Reforma, Libertad y Justicia y en Libertad y Trabajo (1907-1908). Son comunicados y protestas mucho más aguerridas que las de principios de siglo.
Poco antes de 1910, la mayoría de los artículos son de crítica, denuncia y propaganda, y se han radicalizado las redactoras pelemistas que no se han unido al proyecto maderista. ¿Quiénes, por qué y cuántas mujeres dejaron el magonismo para adherirse al maderismo? Podemos conjeturar, a partir de los ejemplos de quienes renunciaron, que al estar en desacuerdo con las tácticas militares y organizativas del PLM y ver en el maderismo un proyecto menos radical, o tal vez, más “legal” y con visos de triunfo, decidieron seguir luchando en este último, aun cuando más tarde, algunas se adhirieran al zapatismo o a otros proyectos. Así, hombres y mujeres con ideas socialistas, también optaron por el proyecto maderista.
El lapso comprendido entre 1910 y el fin de Regeneración (1918) contiene, como ya apunté, la mayoría de los artículos escritos por mujeres. Son los años más álgidos de la revolución. Los textos de las redactoras en general tienen un carácter más de agitación que teórico, aunque dentro de los comunicados, cartas, protestas, se deja ver la concepción anarquista de las luchadoras. Durante el encarcelamiento prolongado de los principales líderes masculinos, las militantes y simpatizantes del magonismo estuvieron trabajando más que nunca por la causa del PLM. De este periodo sobresalen las prolíficas notas de Francisca J. Mendoza y Rosa Méndez7. Blanca de Moncaleano escribe un poco menos pero sus artículos muestran una preparación teórica más rica. Andrea Villarreal es muy agitadora. Ethel Duffy está preocupada, verbigracia, por una posible intervención de Estados Unidos en México y lucha contra la anexión de nuestro país a aquél.

Podemos encontrar un tercer periodo de los artículos femeninos anarquistas entre los años 1920-24 a 1932. Es una época en la que ya no existen los líderes iniciales, ya murió Ricardo Flores Magón y desapareció Regeneración, pero están los periódicos Sagitario, ¡Avante! y ¡Paso!, entre otros. Los gobiernos de Plutarco Elías Calles y del “maximato”, siguen persiguiendo y encarcelando a los y las anarquistas. Podría creerse que esta etapa es la del final del magonismo; sin embargo, vemos cómo las combatientes prosiguen trabajando, continúan en la redacción periodística, imparten conferencias e incluso organizan sindicatos y algunos de sus clubes están vinculados a éstos; apoyan huelgas, fundan escuelas racionalistas y promueven eventos culturales para recaudar fondos. Es una época interesante pues si bien sigue habiendo protesta y agitación en sus textos, también hay varias aportaciones reflexivas contra la sumisión de la mujer al estado, al clero y al marido, entre otros temas. Observamos en estos escritos una clara admiración por Librado Rivera y un gran repudio por su constante persecución y su muerte. Las anarquistas mexicanas han madurado teórica y políticamente, y eso se ve en sus escritos. También han vuelto sus ojos hacia la lucha internacional de modo que protestan ante los asesinatos de Sacco y Vanzetti, entre otras injusticias.
Veamos ahora algunos temas que me parecen emblemáticos en los discursos de las “magonistas”. Varias de las redactoras se refieren, decíamos, a la “hidra de tres cabezas: Estado, Capital e Iglesia”, como el principal enemigo de los y las anarquistas, y algunas de ellas añaden a esta triada, al marido opresor. En general son muy críticas hacia los ámbitos: familia, educación oficial, religión y estado y, de manera menos franca, salvo algunas excepciones, hacia el patriarcado. Una investigación sugerente, sería el estudio acerca de la concepción que de esta “hidra de tres cabezas” —y a veces cuatro— tienen las redactoras “magonistas”.
Hay un artículo aparecido en la revista Mujer Moderna, escrito posiblemente por Andrea Villarreal, directora y redactora, desde Texas, que se refiere a la importancia de un periódico dedicado a “la evolución de la mujer”, y dice así:
“Si algunos periódicos de la prensa mexicana de Texas dedican de tiempo en tiempo este o aquel artículo a la mujer, no por ello puede considerárseles como devotos al desenvolvimiento y emancipación de la personalidad femenina, todavía hoy postergada a preocupaciones añejas, parasitadas al corazón de las sociedades. No existe en la región fronteriza de ambas naciones un periódico dedicado por entero a la propaganda de ideas que faciliten la evolución de la mujer, y muy raro es el que obrando con sincera honradez indica el camino recto de la liberación femenina, despreciando los torpes egoísmos de ciertos hombres que prefieren la sierva humilde, ignara y sometida, a la compañera digna, inteligente y libre, capaz de dar con su amor la felicidad que de otra manera sería tan sólo un placer morboso, y la fuerza y el valor que al hombre muchas veces faltan en las horas tormentosas de la vida”. (Posiblemente Andrea Villarreal, quien era redactora en jefa de la revista, en Mujer Moderna, núm. 1, diciembre de 1909).
A la autora le preocupa aquí la falta de un “periódico dedicado […] a las ideas que faciliten la evolución de la mujer” y que indique la “liberación femenina”, y considero que este proyecto es un gran paso para visibilizar a la mujer de esos días. Sin embargo, habrá que estudiar más a fondo dicha publicación para constatar que esta “liberación femenina” va más allá de “dar con su amor la felicidad” […] “y la fuerza y el valor que al hombre muchas veces faltan […]”.
En plena época del movimiento revolucionario, Regeneración anuncia la aparición de la mencionada revista de la siguiente manera: “Lucha por las libertades de México y por la emancipación de la mujer”, cuya directora es Andrea Villarreal en Texas (Regeneración, núm. 26, 25 de febrero de 1911). Presentan también el periódico El Obrero, dirigido por Teresa Villarreal, y cuyo contenido es de “Artículos educativos y de combate”. (Regeneración, ibid.). Lo interesante de estas dos publicaciones, creadas por estas hermanas, es que vieron la necesidad de sacar a luz, por separado, ambas temáticas: la emancipación de la mujer y la del obrero. Con ello, es de suponer que pensaban en la necesidad táctica de hablar de lo específico de ambas luchas, lo cual nos permite ver en ellas, cierta conciencia sobre la importancia particular que reviste la lucha de las mujeres.
En ocasiones, los editores de Regeneración escriben sobre las mujeres. Por ejemplo, notifican sobre la creación de un nuevo Grupo Regeneración en San Antonio, Texas. En dicho anuncio dicen que “es alentador que la mujer se emancipe”, que “la mujer ha estado esclavizada al hombre por muchas centurias debido a la pésima organización social en que ha vivido la humanidad”, y que “por propio interés, hasta por egoísmo, debe el hombre ayudar a la mujer a independizarse: mientras la mujer sea esclava, el hombre continuará siéndolo, tanto por la influencia del sexo contrario, como porque es axiomático que una esclava amamanta hijos esclavos, fatalmente”. (Regeneración, núm. 26, 25 de febrero de 1911). Aquí se ve con claridad que los editores, casi siempre varones, están a favor de la “emancipación de la mujer” y su “independencia”, sin que sea del todo claro qué se entiende por ello. Dice Sofía Bretón, otra redactora:
“Animosas compañeras: ¡Adelante! Y si vuestros compañeros se acobardan, escupidles el hocico, vedlos con desprecio, arrojadlos lejos de vosotras con asco y, si es preciso, si desgraciadamente faltan pantalones, fajémonos las enaguas bien fajadas y nosotras solas carguemos briosamente contra el enemigo común, Capital, Autoridad y Clero, y no cedamos hasta no quedar una sola sin vida, o hasta conquistar Pan, Tierra y Libertad para todos”. (Bretón, Sofía, Regeneración, núm. 96. 29 de junio de 1912).
Esta “magonista” defiende la idea de que las combatientes libertarias van a la lucha de manera independiente de los varones, y su nota refleja una toma de posición anarquista y la ruptura de los roles conservadores en las mujeres. Si los hombres se echan para atrás, las libertarias deberán ocupar su lugar, o redoblarán sus fuerzas, “fajándose las enaguas”, contra la hidra de tres cabezas.
En la nota citada con anterioridad, en la que Ricardo Flores Magón hace una semblanza sobre Margarita Ortega, leemos lo siguiente:
“Margarita dijo en el mismo año de 1911 a su inconsciente marido: ‘yo te amo, pero amo también a todos los que sufren y por los cuales lucho y arriesgo mi vida. No quiero ver más hombres y mujeres dando su fuerza, su salud, su inteligencia, su porvenir para enriquecer a los burgueses, no quiero por más tiempo haya hombres que manden a los hombres. Estoy resuelta a seguir luchando por la causa del Partido Liberal Mexicano, y si eres hombre, vente conmigo a la campaña; de lo contrario, olvídame, pues yo no quiero ser la compañera de un cobarde.’ Las personas que presenciaron esta escena, aseguran que el cobarde no quiso seguirla. Entonces, dirigiéndose Margarita a su hija, Rosaura Gortari, le habló en estos términos: ‘¿y tú, hija mía, estás resuelta a seguirme o quedarte con la familia?’ A lo que respondió la otra heroína: ‘¿yo separarme de ti, mamá? ¡Eso nunca! ¡Ensillemos los caballos y lancémonos a la lucha por la redención de la clase trabajadora!’.” (Flores Magón, Ricardo, en Regeneración, núm. 192, 13 de junio de 1914).
Recordemos que es una época y un ámbito en los que, si a la mujer se le exige luchar, mucho más al hombre, aun cuando los dos sean “viriles” en su entrega. Margarita, al igual que otras, creemos, hizo un doble esfuerzo al irse decidida a la lid y dejar al marido indeciso. Ello nos habla de una salida a la gran tensión entre vida privada y vida política o, dicho de otro modo, entre los papeles tradicionales del género femenino y la convicción de lanzarse a la refriega política, asumida de manera consciente.
Algunas redactoras nos dejan ver los problemas cotidianos que enfrentan: pobreza, inseguridad intelectual, enfermedad, represión… y nos permiten entrever el gran conflicto entre vida privada y roles femeninos de género, por un lado, y la lucha revolucionaria y exigencias más allá de los papeles tradicionales para las mujeres, por otro.
Estos son algunos ejemplos que me hacen reflexionar acerca del feminismo particular de las “magonistas”. En otros periodos históricos y en otros movimientos sociales del siglo XX, las mujeres han participado de esta manera, rompiendo las tradiciones y los papeles asignados para ellas; sin embargo, considero que estas anarquistas inician este tipo de participación, gracias en buena medida a lo que dije con anterioridad: han podido unir la lucha anarquista-magonista con un feminismo especial, practicado por ellas.
Francisca J. Mendoza, fecunda redactora, nos deja ver algo de su vida personal y de su lucha “viril”, al advertir que asumiría el rol masculino de la manutención a otros. En una nota empieza así:
“Cuando en los pocos momentos que mi trabajo cotidiano me permite descansar, recorro las páginas gloriosas de las épocas que han pasado, pero que han dejado impreso en mi corazón un recuerdo bendito y un amor profundo para todos aquellos luchadores que han sabido caer como titanes acribillados por las balas del inicuo despotismo, me pregunto: ¿qué se hizo el rebelde Juan Sarabia? ¿Dónde está el héroe mártir traicionado en Jiménez y Acayucan?” (Mendoza, Francisca J. En Regeneración, núm. 52, 26 de agosto de 1911).
Y más adelante añade: “Soy una mujer con familia, que vivo de mi trabajo; pero me hubiera comprometido a trabajar para mantenerlos a ellos [Sarabia y Villarreal]8 antes que permitir tan infame traición a la causa del proletariado.” (Mendoza, Francisca J. Regeneración, Ibid.). Es decir, esta magonista hubiera preferido mantener económicamente a estos militantes, para que no traicionaran a la causa y con ello adquiriría cierto carácter “viril”.

El conflicto mencionado, entre vida privada y vida pública/ política, se ve poco en las notas, pero es elocuente. Por ejemplo, Francisca J. Mendoza hace referencia a sus problemas económico-familiares, de la siguiente forma:
“Con el propósito de disculparme con algunos de vosotros que habrán estado esperándome, he resuelto daros a conocer cuáles son los motivos por los que no he efectuado mi viaje a Los Ángeles, Cal., como lo había ofrecido. Hace tiempo que trabajo para conseguir el sustento de mis padres, que son ya ancianos, de mis tres hijitas y el mío. Últimamente estuvimos en Thurber, Tex., y no habiendo encontrado trabajo en ese mineral, fuimos a Alba, Tex., y de allí, nos venimos a Como, Tex., en la confianza de que aquí podríamos trabajar asistiendo a los trabajadores mineros; pero el trabajo se paralizó repentinamente, y los trabajadores tuvieron que salir a otros lugares en busca de trabajo, y yo me veo precisada a hacer lo mismo. Así es que hago la presente explicación, para que las compañeras no juzguen que he faltado a mi promesa, pues estoy dispuesta a llevar a cabo mi propósito de ir a Los Ángeles, tan pronto como encuentre un lugar donde pueda dejar a mis ancianos padres segura de que tendrán un trabajo que ellos puedan desempeñar para sostenerse y sostener a mis tres hijas, mientras me encuentro en condiciones de ayudarlos.” (Mendoza, Francisca J., en Regeneración, núm. 71, 6 de enero de 1912).
Francisca J. Mendoza es proletaria y necesita apoyo económico pues ella se hace cargo de sus padres y sus tres hijas. Son mexicanos migrantes en el vecino país norteño. En algunas notas de Regeneración, se pedirá cooperación monetaria para que esta luchadora pueda viajar a México. En otro artículo hace alusión a su inseguridad en la escritura:
“[…] Compañeros, ruego me perdonéis las faltas que encontréis en mis escritos atendiendo a mi poca inteligencia, y sólo os recomiendo solidaridad para no dejar morir a nuestro Regeneración; y de este modo estarán más tranquilos nuestros hermanos que se ausentan de nosotros temporalmente. Vuestra hermana por ‘Tierra y Libertad’.” (Mendoza, Francisca J., en Regeneración, núm. 96, 29 de junio de 1912).
Sin embargo, las largas notas y artículos de esta autora nos dejan ver su preparación para reseñar y reflexionar sobre la realidad nacional que se vivía en la época.
Francisca menciona a Belén Robles de la Torre, revolucionara de 18 años. No nos dice de qué grupo era o a qué ejército pertenecía Belén, pero describe con claridad cómo fue la transformación de esta enfermera y luchadora, en el campo de batalla, hasta llegar a tomar las armas una vez que su prometido fue asesinado. Ello habla del ser mujer en ese contexto, no sólo para “dar a luz hijos”, sino para luchar al lado de los hombres. Lo escribe así:
“Belén Robles de la Torre es el nombre de una revolucionaria de 18 años de edad que salió de Chihuahua con la primera fuerza que se encaminó a Parral, en calidad de enfermera de la Cruz Blanca, llevando una bandera con la insignia de su sociedad. Pero cuando se libró la batalla de Parral y que su prometido fue muerto por las balas de los federales, ella tomó el rifle de las manos de su novio y continuó el combate hasta la retirada del campo de batalla. Ha estado en trece batallas, incluso la de Rellano, Villa López, Jiménez, las dos del Parral, Loma y Bachimba. Parece que la mujer se va dando cuenta de que no ha sido creada únicamente para dar a luz hijos para heredarles una existencia plagada de miseria y esclavitud, sino que debe ayudar al hombre a luchar abnegadamente […] ¡Arriba compañeras! Empujad a vuestros compañeros, hermanos e hijos a la lucha. No sólo de un modo se puede ayudar, se necesita la propaganda en todos sentidos. ¡Adelante!” (Mendoza, Francisca J., en Regeneración, núm. 100, 27 de julio de 1912).
La misma autora menciona a varias mujeres que empuñaron las armas, entre ellas, la capitana Cornelia Alanís. Y de paso pregunta a los hombres cobardes, si no tienen rubor al saber que las mujeres están tomando las armas. (Regeneración, núm.112, 19 de octubre de 1912). Francisca escribe lo siguiente, en una nota del periódico ¡Tierra!, una vez que ella salió de Regeneración:9
“Mujeres esclavas del esclavo; animad a vuestros compañeros a sacudir el yugo que nos oprime a todos por igual. Rechazad las mentiras y embustes de los verdugos ensotanados; arrojadles al hocico sus ‘reliquias’ y sus monos ridículos y engrosad las filas de las libertarias que unidas a los rebeldes hacen propaganda, con la pluma, la palabra y también con el fusil o la dinamita destruyendo las madrigueras donde habitan los lobos del poder, del dinero y de la religión ¡Adelante mujeres libertarias!” (Mendoza, Francisca J., en ¡Tierra!, núm. 481, 28 de diciembre de 1912).
Mendoza tiene muy clara la posición de desigualdad —le llama esclavitud— de la mujer respecto del hombre; sin embargo, reconoce que hay que luchar unidos pues la opresión es para ambos por igual. Ataca a la iglesia y sus embustes y llama a unirse a la lucha que hacen las mujeres en diversas formas: “con la pluma, la palabra y también con el fusil o dinamita”, contra la triada poder, capital y religión.
Un año antes, el Grupo Josefa Ortiz de Domínguez publicaba una proclama en la que denunciaba que en ocasiones los hombres no respondían a los requerimientos de la lucha y que ellas eran, a veces, más radicales que ellos. Lo decían así:
“En cumplimiento de nuestro deber de mujeres conscientes, […] declaramos que todos los males que aquejan a la humanidad provienen de la desigualdad social. Esto lo sabemos las mujeres y estamos listas al sacrificio por nuestra causa. ¿Pero por qué los hombres no hacen lo mismo? ¿Por qué esa indiferencia a la causa del proletariado […]? mexicanas: Convocamos a todas nuestras hermanas de raza de los lugares circunvecinos a que nos honren con su presencia en las reuniones que celebramos en el local de la Escuela de Watts Farm, a las ocho de la mañana de cada domingo. Excitamos a todas las mexicanas residentes en los Estados Unidos y que sean mujeres conscientes y de corazón bien puesto, a que se constituyan en grupos, para ayudar a la causa del proletariado mexicano. Somos mujeres mexicanas que hemos comprendido que debemos estar listas a luchar al lado del hombre para derrocar para siempre a la maldita burguesía que hace desgraciados a hombres y a mujeres, y en estos momentos solemnes en que los hombres cobardes, ‘sensatos’, ‘cabezas frías’, sumisos, se esconden, nosotras, las mujeres, debemos mostrarnos altaneras para dar pruebas a los inconscientes de que la mujer mexicana no se detiene ante el sacrificio.” (Narcisa G. De Pérez y Elena N. De Guillén, en Regeneración, núm. 61, 28 de octubre de 1911).
La cita aquí transcrita refuerza la idea que quiero plantear: para estas libertarias, las mujeres conscientes debían poner el ejemplo e irse a la lucha; tendrían que convencer a los hombres para hacer lo mismo y combatir juntos, pero, si esto no era posible, ellas deberían batallar solas.
Como ya mencioné, Blanca de Moncaleano10 es tal vez quien tiene mayor preparación teórica de las redactoras “magonistas”. En la siguiente cita de su artículo “La Mujer”, muestra su anticlericalismo:
“Para ti van estas líneas; sí, para ti mujer sublime, ultrajada y humillada por la inconsciencia del hombre, para ti que alivias las profundas heridas morales, causadas en el combate que libra el hombre por la vida. […] ¿Qué es la mujer? Según los curas es la esposa cristiana, la madre creadora y educadora de los hijos de la Iglesia resignada a toda obediencia, es la sierva humillada a los pies del hombre… Según la Anarquía es la compañera del hombre, es el báculo, inapreciable sostén donde el hombre se apoya en momentos de duras decepciones. […] Por eso la Anarquía la declara la compañera del hombre, unida a él por el amor libre, amorosa dentro de la rebeldía consciente y rebelde a toda imposición brutal. Unida al hombre por amor y no por códigos y rituales que sólo sirven para profanar lo santo, lo ideal, lo grande, lo sublime del amor. […] ¡Mujeres! Vuestra misión es más grande; somos las llamadas a redimir el mundo acabando con el libertinaje y con el clero; sí, acabemos con ese zángano que nos roba la dulce miel de la libertad de vuestras conciencias […] Acabad con ese ladrón de vuestro trabajo, huid de esos lupanares católicos donde la casta virgen deja entre las garras de esos cuervos los girones de su inocencia y su pudor!” (Moncaleano, Blanca de, en ¡Tierra!, núm. 452, 8 de junio de1912).
Moncaleano critica sí, a la iglesia y a toda sotana esclavizadora; pero también al hombre que ultraja y humilla a la mujer. Nos recuerda la autora, que, para la anarquía, la mujer es la compañera del hombre y el “sostén donde el hombre se apoya en momentos de duras decepciones”. Así mismo habla del amor libre “y no por códigos y rituales”. Todo ello nos permite nombrarla como una importante exponente del anarco feminismo, aun cuando, tal vez, todavía no enarbola la autonomía de la mujer frente al hombre, sino que la ve como “la compañera del hombre, unida a él por el amor libre”.
Por último, hay una nota muy interesante de Blanca de Moncaleano, “profesora racionalista”, como firma ella, en la que llama a combatir contra la “hidra de tres cabezas” y a la que suma la del marido déspota, intitulada “¡Atrás feministas políticas!”. En ella habla de tres tiranos: “el clérigo, el Estado y el marido”. Y es un artículo curioso puesto que al inicio menciona al esposo como uno de los enemigos, y al parecer es un desliz inconsciente, porque después menciona al capital como el tercer tirano, y no al varón. Blanca critica al “feminismo”, para lo cual hace un breve diálogo entre el cura, el capital y el gobierno. Entre ellos tres traman la idea de proponer el “feminismo” como medio de distracción hacia las mujeres, de la lucha social de fondo. También está en contra de los “periódicos feministas”. Para ella “feminismo político” y “periódico feminista” —como señalamos en una nota anterior— son los que están encaminados a la lucha por la obtención del derecho al voto de las mujeres, y, por ende, es una lucha burguesa. (Moncaleano, Blanca de, en ¡Tierra!, núm. 482, 4 de enero de 1913.)
Consideraciones finales
¿Qué es lo específico de las “magonistas” en sus escritos? El solo hecho de entrar a un movimiento como el del PLM, habla de combatientes que reflexionan algo acerca de su condición genérica como mujeres, aun cuando no tengan mucha claridad al respecto. Incluso critican, de manera tajante, las actitudes cobardes de los varones. Considero que, en buena medida, las mujeres —y, desde luego, también los hombres— se decidieron a participar en la lucha magonista, con todo lo que implica, por vivir en carne propia —y estar conscientes de— la explotación, opresión y esclavitud de las que fueron objeto ellas y sus familias. Lo hicieron porque antes eran liberales y, frente a la radicalización del PLM también fueron enérgicas, porque estaban hartas de los regímenes burgueses y anhelaban una sociedad libre. Y lo llevaron a cabo en su doble condición extremadamente difícil: como mujeres y como anarquistas, con la complejidad que ello encierra en los inicios del siglo XX mexicano. De sus escritos deduzco, como ya señalé, que, por lo menos en México, las “magonistas” fueron la vertiente más radical y más consciente del movimiento femenino de principios del siglo XX.

Las ácratas mexicanas mencionadas aquí tenían claro por qué luchaban: por la emancipación del “ser humano”, que incluía, claro está, a las mujeres, aun cuando la de éstas en ocasiones se subordinara a la de todos. Podemos decir que la mayoría de las “magonistas” era “feminista” en la práctica, más que como una asunción teórica. Muchas de sus notas y actividades nos dan la razón en esto: buena parte de ellas rompieron algunos de los roles establecidos tradicionalmente para las mujeres, y en los hechos vivieron como mujeres emancipadas o en el camino de serlo; incluso varias de ellas rebasaron a sus compañeros varones en esta lucha, y la asumieron con convicción y pasión profundas.
Las mujeres que participaron de diversas maneras en el movimiento magonista, fueron fundamentales para ese movimiento y en general para el proceso revolucionario, pese a que se les ha estudiado poco. No se les ha considerado como actores histórico-políticos al lado de los combatientes masculinos. Este texto pretende mostrar la importancia de la participación de las “magonistas” redactoras y de su estudio. Las circunstancias y la convicción de luchar por una nueva sociedad, orillaron a hombres y mujeres a promover y apoyar la lucha específica de estas anarquistas. Los artículos de ellas nos permiten ver cómo redoblaron sus esfuerzos al rebasar los papeles de género femenino y asumir tareas que por tradición correspondían a los hombres. Creemos que la teoría y la práctica magonistas favorecieron la lucha de las mujeres, a pesar del sistema patriarcal inmerso fuera y dentro de este movimiento.
Graciela González Philips
Antropóloga social, profesora universitaria jubilada. Autora del libro: Anarquistas mexicanas, redactoras en los albores del siglo XX, publicado por Casa del Ahuizote, Ciudad de México, 2021. Integrante y cofundadora de la Red de Investigadoras sobre Mujeres Anarquistas, RIMA.
Notas
- Referirse a los conceptos “feminismo” y “feminista” de manera profunda, implicaría la redacción de un trabajo que excede el tamaño del presente. Incluso es más adecuado hablar de “feminismos”, en plural, dada la variedad de características que podemos encontrar en este movimiento teórico-práctico, entre las que destacan: el feminismo “histórico”, “popular” o “social” (Espinosa, 1999), o también feminismos que abordan particularidades de clase social, étnicas y etarias, por poner tan sólo algunos rasgos. En el presente texto, se considera el concepto “feminismo” como aquel que desde una teoría filosófico-política y también una práctica social, parte del reconocimiento de las desigualdades por razones de género (Scott, 1996) entre los hombres y las mujeres y pugna por eliminarlas a favor de la humanidad toda. Como es claro, las mujeres “magonistas” no se llaman a sí mismas “feministas”, término que consideraban, en última instancia, burgués, pues en su contexto las feministas eran las sufragistas. ↩︎
- Las sufragistas buscaban, como se sabe, el derecho al voto de las mujeres. Las “magonistas” no llamaban a las sufragistas “feministas burguesas”, sino “feministas políticas”, pero las entendían como “feministas burguesas”, pues estaban a favor de esta lucha reformista. No obstante, María Brousse se emocionó cuando las mujeres lograron el voto en Estados Unidos, más que nada por la tenacidad de las mismas. (Ver: Brousse, María, “Consigno mi alegría”, en ¡Tierra!, núm. 433, 27 de enero de 1912). ↩︎
- Utilizo el término magonismo, sin comillas, para identificar el proyecto y movimiento de los militantes en torno al Partido Liberal Mexicano y el periódico Regeneración u otras prensas. El magonismo fue un proyecto revolucionario en el contexto de la Revolución mexicana y así se ha identificado política y académicamente. A los individuos no los nombro magonistas, por respetar la decisión de ellos y ellas, de no querer ser identificados con el nombre del líder principal, Ricardo Flores Magón, pues no se trataba de un movimiento personalista. Además, las fuerzas represivas los llamaban así con una connotación despectiva. ↩︎
- En sus artículos podemos apreciar que, además de redactoras, había anarquistas oradoras, cocineras y portadoras de comida para los guerrilleros, enfermeras, mensajeras, traficantes de periódicos clandestinos como Regeneración, y de armas o municiones, e incluso guerrilleras. Esta diversidad de actividades nos habla también del variado origen social de las “magonistas”. ↩︎
- Los Clubes Liberales eran grupos constituidos por personas con ideario liberal, cuyo referente inmediato había sido el “Club Liberal Ponciano Arriaga”, a fines del siglo xix. Participaron en el Congreso Liberal de 1901 y con posterioridad se formaron múltiples clubes liberales femeninos y mixtos, en los que se deliberaba la manera de luchar política y legalmente en contra del porfiriato. En Estados Unidos, además de existir Clubes liberales, empezaron a crearse Grupos Regeneración. ↩︎
- Ver, por ejemplo, INEHRM. Las mujeres en la Revolución mexicana. Biografías de mujeres revolucionarias. 1884-1920. H. Cámara de Diputados. INEHRM. 1992. Lau Jaiven, Ana, “La participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (1875-1942)”.(UAM Xochimilco) (Internet). Barrera Bassols, Jacinto, Obras completas de Ricardo Flores Magón. Introducción, selección y notas de Jacinto Barrera B., 5 volúmenes. CONACULTA, México, 2005. ↩︎
- “Rosa Méndez”, es seudónimo de Enrique Flores Magón, como lo indica este autor en la siguiente cita: “Y Rosa Méndez fue mi pseudónimo, mientras duré en presidio, para levantar el ánimo de las mujeres, incitándolas a la lucha y para sostener el de los hombres, alentándolos a mantenerse en pie, firmes y atrevidos, ante la persecución”. (Flores Magón, Enrique, “Rosa Méndez”, en El Nacional, Sección de Añoranzas, 7 de marzo de 1946). En el presente texto no aludo a sus artículos, pero considero que ellos merecen un estudio especial al que me dedicaré en otro momento. ↩︎
- Juan Sarabia y Antonio I. Villarreal, junto con otros militantes, como se sabe, salieron del PLM y optaron por el maderismo. ↩︎
- Francisca J. Mendoza era pareja de Rafael Romero Palacios quien también militaba en el PLM. “Cuando RFM (Ricardo Flores Magón), LR (Librado Rivera) y ALF (Anselmo Lorenzo Figueroa) fueron encarcelados en junio de 1912 se le designó [a Romero Palacios] director del periódico, puesto en el que permaneció hasta el 13 de octubre de ese mismo año, tras ser acusado de haber publicado en el periódico que «los compañeros presos estaban contentos con su sentencia» y de robo, malversación de fondos y autoritarismo por el resto de los encargados del periódico, mismos que fueron respaldados por los editores presos. Para esos momentos mantenía ya contacto con el consulado mexicano. Palacios emigró a Tampa junto con Francisca J. Mendoza. Desde ahí publicó un libelo en contra de los miembros de la JOPLM (Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano). Francisca J. Mendoza se deslindó de la publicación del libelo.” https://archivomagon.net/obras-completas/articulos-periodisticos/ap1914/. 11 de agosto de 2017, 20:00 horas. ↩︎
- Blanca de Moncaleano fue, como se sabe, una profesora de origen colombiano que vino a radicar a México con sus hijos, para unirse a su esposo, Juan Francisco Moncaleano, quien había sido expulsado de este país por Madero. Esta pareja se distingue por ser difusora de la escuela racionalista, la más avanzada de esa época en pedagogía. Blanca, de manera frecuente, cita a Francisco Ferrer Guardia, el célebre exponente de esta escuela. No es extraño, entonces, que esta luchadora fuera más preparada académicamente y, en particular, en temas educativos. Era, además, una de las iniciadoras del feminismo latinoamericano a principios del siglo XX. “Juan Francisco Moncaleano. Anarquista colombiano, seguidor de las tesis de Francisco Ferrer Guardia. Expulsado de su país, se afincó en La Habana, donde buscó establecer una escuela racionalista al lado de su compañera Blanca de Moncaleano. https://archivomagon.net/obras-completas/articulos-periodisticos/ap1914. 11 de agosto de 2017, 20:30 horas. ↩︎
Referencias
Páginas electrónicas
Regeneración No. 178. 28 de febrero 1914. Rafael Romero Palacios (nota 1) https://archivomagon.net/obras-completas/articulos-periodisticos/ap1914/. 17 de junio de 2025, 13.00 horas.
Regeneración No. 182. 28 de marzo 1914. Rafael Romero Palacios (nota 1). https://archivomagon.net/obras-completas/articulos-periodisticos/ap1914/ 17 de junio de 2025, 14:00 horas.
Lau Jaiven, Ana, “La participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (1875-1942)”. (UAM Xochimilco) (Internet).
Bibliografía
- Barrera, Jacinto, Obras completas de Ricardo Flores Magón, Introducción, selección y notas de Jacinto Barrera Bassols, Tomo v , CONACULTA, 2000, 2005.
- Cockcroft, James D., Precursores intelectuales de la revolución mexicana (1900-1913), Ed. Siglo xxi, México, 1971.
- Espinosa Damián, Gisela, “Feminismo histórico y feminismo popular”, en Revista Cuicuilco, No. 17, septiembre-diciembre, 1999.
- Lomnitz, Claudio, El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, Ed. Era, 2016.
- Perrot, Michelle, Mi historia de las mujeres, FCE, México, 2008.
- Scott, Joan Wallach, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, Martha Lamas (comp.), PUEG, UNAM, 1996.
- Scott, Joan Wallach, Género e historia, FCE/UACM, México, 2008.
- Trejo Muñoz, Rubén (comp.), Las magonistas (1900-1932). Ediciones Quinto Sol, 2021.
- Varios, Las mujeres en la Revolución mexicana. Biografías de mujeres revolucionarias.1884-1920. H. Cámara de Diputados/ INEHRM. 1992.
- Hemerografía
- Bretón, Sofía, “¡¡¡Atropello salvaje!!! Niños, ancianos, mujeres y hombres golpeados por la policía de Los Ángeles, Cal. 18 prisioneros”, en Regeneración, núm. 96. 29 de junio de 1912.
- Brousse, María, “Consigno mi alegría”, en ¡Tierra!, núm. 433, 27 de enero de 1912.
- Flores Magón, Enrique, “Rosa Méndez”, en El Nacional, Sección de Añoranzas, 7 de marzo de 1946.
- Flores Magón, Ricardo, “Margarita Ortega”, en Regeneración, núm. 192, 13 de junio de 1914.
- G. De Pérez, Narcisa y Elena N. De Guillén, “Proclama”, en Regeneración, núm. 61, 28 de octubre de 1911.
- Mendoza, Francisca J., “El abismo de la maldición. Abre sus fauces para sepultar en sus entrañas al forajido de La Laguna Francisco I. Madero (a) El Chato”, en Regeneración, núm.106, 7 de septiembre de 1912.
- Redacción, “Francisca J. Mendoza”, en Regeneración, núm.91, 25 de mayo de 1912.
- Mendoza, Francisca J., “Para ejemplo. Para los redactores de «degeneración Madero-De la Barra», Juan Sarabia y Antonio Villarreal”, en Regeneración, núm. 52, 26 de agosto de 1911.
- Mendoza, Francisca J., “En defensa de los mexicanos. Excitativa a los mexicanos residentes en Como, Texas”, en Regeneración, núm. 71, 6 de enero de 1912.
- Mendoza, Francisca J., “¡Adelante revolucionaros! ¡Viva Tierra y Libertad!”, en Regeneración, núm. 96, 29 de junio de 1912.
- Mendoza, Francisca J., “¡Abajo Madero!”, en Regeneración, núm. 100, 27 de julio de 1912.
- Mendoza, Francisca, J., “¡Viva la revolución social! ¡Viva Tierra y Libertad!”, en Regeneración, núm.112, 19 de octubre de 1912.
- Mendoza, Francisca J., “La mujer rebelde”, en ¡Tierra!, núm. 481, 28 de diciembre de 1912.
- Moncaleano, Blanca de, “La mujer”, en ¡Tierra!, núm. 452, 8 de junio de1912.
- Moncaleano, Blanca de, ¡Atrás feministas políticas”, en ¡Tierra!, núm. 482, 4 de enero de 1913.
- Villarreal, Andrea, “A qué venimos”, en Mujer Moderna, núm. 1, diciembre de 1909.
- Redacción, “Mujer Moderna”, en Regeneración, núm. 26, 25 de febrero de 1911.
- Redacción, “El Obrero”, en Regeneración, núm. 26, 25 de febrero de 1911.