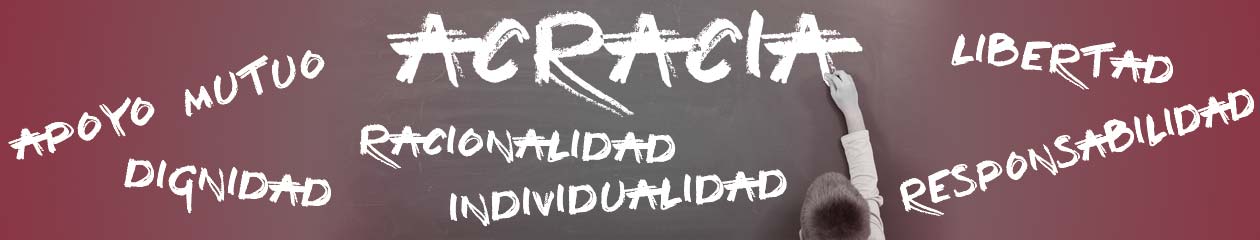Notas a partir de Quienes no han tenido el «derecho» a la(s) palabra(s) la(s) toman YA, 1976‐1979
Este artículo aborda el caso de Quienes no han tenido el «derecho» a la(s) palabra(s), la(s) toman YA, un boletín anticarcelario editado en solidaridad con la COPEL que publica seis números entre 1975 y 19781. A partir de su trayectoria, propone una reflexión sobre las redes de solidaridad y comunicación establecidas entre el adentro y afuera de las prisiones tras la dictadura franquista, que logran difundir las reivindicaciones de los presos organizados e incidir en la esfera pública dominante.
COPEL son las siglas de la Coordinadora de Presos en Lucha, que entre 1976 y 1979 desplegó una intensa insurrección en las cárceles españolas. Fundada en diciembre de 1976 en la cárcel de Carabanchel como respuesta a un indulto real (Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, de indulto) y una amnistía (Real Decreto‐ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía) considerados insuficientes, conformó una red de apoyo mutuo sin precedentes entre los presos de delito común en España. Su programa reivindicativo fue amplio: pedían la amnistía total para todos los reclusos, y no solo para los políticos; libertades políticas y sindicales en las cárceles; la reforma de las leyes penales vigentes; la supresión de la Ley de Peligrosidad Social (1970), heredera franquista de la antigua Ley de Vagos y Maleantes (1933); o la supresión del reglamento de prisiones, que legitimaba los abusos por parte de los funcionarios. En sus vertientes más radicales, y a través de una denuncia de las causas estructurales de la marginación social, la COPEL defendió la abolición definitiva de la institución penitenciaria.
Aparecido en Barcelona, se trata de un periódico desplegable que recurre a las tintas que sobraban al final del día en una imprenta offset simpatizante. Llegó a tener una tirada de 10.000 ejemplares, distribuidos de forma gratuita e informal en fábricas, asociaciones de vecinos, algún ateneo libertario e incluso en las propias cárceles (Entrevista con Miquel Vallés; Entrevista con Iñaki García). Era editado desde el exterior de la prisión por un grupo de expresos y simpatizantes identificado como «Colectivo Margen» (Galván; Colectivo Etcétera), compuesto por trabajadores vinculados a la lucha autónoma y asamblearia. La publicación se encargó de difundir los comunicados, programas y acciones de la COPEL, al tiempo que diseccionaba el tratamiento mediático que entonces recibían los presos comunes, retratados como «delincuentes». Mediante la deconstrucción de los mensajes de la prensa comercial, el boletín impulsó el debate sobre los «presos sociales», poniendo así en jaque la distinción ideológica entre preso político y preso común e identificando las causas estructurales de la delincuencia.

1. Tomar la palabra
A partir de su primer número, aparecido en noviembre de 1976, en la portada de Quienes aparece un mensaje‐manifiesto:
Editamos este boletín un grupo de compañeros que, constatando la pobreza de nuestras vidas en la cárcel y/o en la sociedad, creemos que ambas son INTOLERABLES. Quisiéramos que este espacio que abrimos sirviera para que tomaran la palabra todos los que hasta hoy nunca han tenido «derecho» a ella.

Se trata de una declaración que amplía el título del propio boletín, y que apela a la acción directa comunicativa, al desvelamiento de la experiencia «real» de los marginados, desposeídos de la palabra, entre los que se encuentran los presos. Esta palabra es entendida de forma antagónica y combativa: Quienes se propone ser un catalizador de «verdades», penetrando en el entramado ideológico apuntalado por los mass media, criminalizador de la desigualdad, para ofrecer una mirada alternativa
sobre los marginados por la sociedad a través de su propia experiencia. Esto nos remite directamente
al trabajo desarrollado por el Group d’Information sur les Prisons, fundado en 1971 por Michel Foucault, Jean Marie Domenach y Pierre Vidal‐Naquet en Francia, que se propone denunciar las pésimas condiciones de vida en su interior, la mera existencia de estas instituciones, a partir de la recopilación de testimonios directos de los propios presos (Foucault et al.; Galván).
En Quienes se practica así una toma de la palabra anónima y colectiva, que sitúa en el centro
la experiencia y reivindicaciones de los reclusos, y que posiciona a los editores, desde el exterior, como meros canales de transmisión. En ese sentido, la publicación convierte estos testimonios en una herramienta política, que legitima una crítica frontal a la sociedad carcelaria.
2. La COPEL como red de solidaridad
Más que una organización al uso, la COPEL era, de hecho, una red solidaria. La función de estos boletines autoeditados en la articulación de estas redes es absolutamente central, pues hicieron posible la propagación de los motines en las cárceles y su difusión en la esfera pública tras la dictadura. En ellos se denuncian las torturas a las que eran sometidos los presos, se difunden los programas reivindicativos de la COPEL y se alienta a la revuelta en el interior de las prisiones.
La COPEL buscó tender puentes con el exterior de las prisiones desde el principio. Tal y como señala en el comunicado que acompañó a su fundación, redactado en la cárcel de Carabanchel en enero de 1977, la coordinadora nace a rebufo de una iniciativa anterior, surgida en el exterior, que fue la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos (AFAPE), creada en septiembre de 1976. Esta organización, integrada
principalmente por familiares y abogados de presos, había logrado suspender los castigos de aquellos que permanecían en celdas de aislamiento por participar en el primer motín de agosto de 1976, a través de la elaboración de informes públicos sobre las condiciones de vida en la prisión y la adopción de distintas acciones legales (Lorenzo Rubio, 143‐5), lo que la convertirá en uno de los apoyos fundamentales de la COPEL desde el exterior.
En distintos lugares (contraportada del número 0, de noviembre de 1976; portada del número 3, marzo‐abril de 1977), Quienes reproduce el final de este primer comunicado, donde los presos en lucha lanzaban un mensaje a la sociedad:
¿Podremos contar con algún medio de difusión por vuestra parte? ¿Podremos contar con alguna forma de multicopiar comunicados, escritos, etc.? ¿Podremos contar con algún abogado para que nos atienda con frecuencia regular, previo pago de sus honorarios? En suma: ¿PODEMOS CONTAR CON VOSOTROS?
Con la reproducción de este mensaje, la publicación se presenta a sí misma como uno de estos altavoces.
Cuando la COPEL comience a expandirse, a partir de marzo de 1977, será cuando el boletín adopte la tarea más sistemática de difundir sus comunicados y acciones, mediante el intercambio de información con sus integrantes en el interior, pero especialmente a través de los abogados que entrevistaban a los presos. Este último era el canal más efectivo, dado que el reglamento penitenciario amparaba la privacidad de estos encuentros.

Además, los editores de Quienes se entrevistaban también con presos que habían finalizado su condena y salían de la cárcel con información actualizada. Dos de los editores del boletín vivían en La Mina, uno de los barrios obreros más pobres de Barcelona, en el que muchos jóvenes acababan abocados a la delincuencia y, posteriormente, a la prisión: de este modo, conocían de primera mano a algunos de los reclusos, lo que les permitió entrevistar, por ejemplo, a varios de los vecinos que integraban el círculo
social de Rafael Sánchez Milla «El Habichuela», cuyo asesinato el 20 de octubre de 1975 a manos de los funcionarios alentó uno de los motines más feroces en La Modelo.
Al mismo tiempo, Quienes nunca quiso ser un diario al uso, marcado por una periodicidad e inmediatez estrictas, sino más bien una herramienta de difusión y pedagogía que diera a conocer las luchas al interior de las prisiones y extendiera la sensibilidad anticarcelaria. Si bien había cierta urgencia por comunicar la actualidad de las revueltas, se trataba de recoger la información suficiente para poder ofrecer un panorama amplio y contrastado sobre esta realidad.
Los editores, que vivían en Barcelona y alrededores, trataban de reunirse semanalmente para poner en común las noticias que lograban recopilar. En cuanto a la distribución del boletín, el colectivo volvía a hacer uso de estas redes de afinidad. Siempre era distribuido de forma gratuita, financiándose con el dinero de los editores y alguna recaudación solidaria. La propia factura del periódico respondía precisamente a esta precariedad material, mediante las mencionadas tintas sobrantes y el plegado de una sola hoja de 64 x 44 centímetros que ocupaba con contenidos en ambas caras.
Este se distribuía en fábricas y asociaciones de vecinos, pero también entre amigos y conocidos. Además, se enviaban ejemplares a distintos puntos de la península —Madrid, Sevilla, Bilbao— mediante mensajeros o transportistas, en un intento cauteloso por prescindir del correo postal. Asimismo, sus editores siempre trataban de hacer llegar algún número a las cárceles a través, una vez más, de los abogados, pues el boletín se recibía siempre con gran entusiasmo en el interior y, gracias a su labor de síntesis y recopilación, contribuía a la organización de los presos.
La colaboración con otrosgrupos solidarizados con la COPEL fue fundamental para la elaboración y distribución del boletín. Los editores se relacionaban con Comités de Apoyo localizados en distintas partes del Estado, como revela el propio testimonio de José María Botana en el documental COPEL: una historia de rebeldía y dignidad (2017). Estos vínculos permitieron alumbrar aportaciones fundamentales, como son las cronologías de motines desde julio de 1976 a febrero de 1978 a nivel estatal. Las comunicaciones se hacían por correo o por teléfono, pero también a través de gente que iba y venía: en el grupo editor, de hecho, participaba un compañero que vivía en el barrio madrileño de Carabanchel, y que facilitaba información de primera mano sobre las revueltas que acontecían en la cárcel. Estos intercambios también se daban al nivel de los textos, comunicados y el material gráfico que manejaban las distintas publicaciones anticarcelarias, como son las ilustraciones, también carentes de autoría.
Quienes se hacía eco de estas otras publicaciones, promocionándolas en sus propias páginas. Si bien el boletín presentaba las posturas más combativas al respecto de la institución carcelaria, articulando discursos abolicionistas, publicaciones como Solidaridad con los presos o Mano Solidaria, ambas aparecidas en abril de 1977, aparecen anunciadas en sus páginas, permitiéndonos apreciar el alcance de estas redes.
Sus contenidos permean asimismo en publicaciones de distribución comercial, que ceden su espacio a la actualidad carcelaria, como es el caso de la revista anarquista BICICLETA. Tras incluir desde sus inicios noticias procedentes de las cárceles, inaugura una sección específica llamada «Sin Barrotes» a partir de su quinto número (abril 1978) donde aloja los comunicados de denuncia sobre el trato recibido en las prisiones. Esto se inscribe en la amplia recepción que, sin duda, la COPEL tuvo dentro del mundo libertario, donde eclosionaron multitud de boletines y revistas en apoyo a los presos, como Libertarios y represión democrática o Presos a la calle, publicadas en 1978. Finalmente, es en estos lugares de radicalidad anarquista donde se consolida una mirada transversal hacia la lucha anticarcelaria, que casaría con uno de los objetivos de la COPEL: inscribirse en la lucha de los movimientos populares por la libertad en un sentido amplio y radical.
3. Una contraesfera pública
El colectivo editor de Quienes esgrime una visión crítica hacia los medios de comunicación, a los que consideran un instrumento «que el sistema utiliza para el manejo del fenómeno delictivo» (Colectivo Margen, 21). En sus «coordenadas burguesas», los mass media son seña‐lados como los canales por los que las élites transmiten su ideología a las clases dominadas. Es así como la prensa de sucesos refuerza la marginación de ciertos sectores sociales, al tiempo que legitima la hegemonía de las clases dominantes, apuntalada por el discurso del «orden público». Y enumeran algunas de las estrategias que los medios generalistas utilizarían para este cometido, como serían la presentación moralizadora y simplista de los hechos, polarizada en ciudadanos «buenos» frente a «malos»; el empleo de una visión parcial y simplista de lo ocurrido, fortaleciendo este maniqueísmo discursivo; y, por supuesto, el borrado de las causas estructurales de la delincuencia.
Quienes ofrecía un espacio contrainformativo que […] desvelaba los trampantojos mediáticos, para proponer puntos de fuga impugnadores
Se trataba de poner en evidencia el sesgo de clase subyacente a los medios, abordando sucesos más o menos mediáticos, como el caso de José Luis Cervetó, conocido como «El asesino de Pedralbes», que había matado a sus empleadores, un matrimonio rico residente en el ostentoso barrio barcelonés de Pedralbes. Cervetó ocupó la porta‐da del número 0 (noviembre de 1976), incluyendo la noticia de un diario en el que se presenta la sentencia —dos penas de muerte por dos delitos de robo por homicidio, que después serán conmuta‐dos por 30 años de cárcel tras la abolición de la pena capital en España (1978)—, la declaración de Cervetó ante el tribunal, y un análisis, carente de firma, sobre el caso. Allí se señala que Luis Cervetó «fue marginado de la sociedad al año y medio de haber nacido, y desde entonces su situación fue la misma», lo que convierte su caso en un punto de partida para profundizar en el fenómeno de la marginación social, ofreciendo distintas explicaciones: el móvil del robo, al que le fuerza la sociedad capitalista; el de la locura, que es codificada por el poder; o el de la ética, que lo excluye del sistema de valores burgués (Anónimo, s.n.).
Quienes ofrecía un espacio contrainformativo que, en primer lugar, desvelaba los trampantojos mediáticos, para proponer puntos de fuga impugnadores, que ponían en jaque la moral dominante, el sistema jurídico y la propia noción hegemónica de «libertad». Es así como la estructura del boletín suele abarcar los siguientes ejes: (1) la presentación de un suceso de actualidad; (2) un examen crítico y/o contrastado del acontecimiento y su tratamiento mediático; (3) la crítica de la justicia, abordando aspectos concretos del Código Civil o la Ley de Peligrosidad Social; (3) la crítica a la cárcel y, en un sentido amplio, la sociedad carcelaria, a través de artículos de opinión redactados por expresos y simpatizantes de la COPEL; por último, (4) el relato de las luchas que acontecían dentro de la prisión, que a partir del número 3 (abril de 1977), al calor del fortalecimiento de la COPEL, irá ganando más espacio en sus páginas.
4. Sobrevidas
La COPEL se extingue hacia 1979, y con ella la miríada de papeles que la habían acompañado. Su final se articuló, fundamentalmente, a través de la reforma penitenciaria diseñada entre 1978 y 1979 por Carlos García Valdés, entonces Director General de Instituciones Penitenciarias, que logró frenar la movilización de los presos a través de la implantación de las progresiones de grado y los permisos de salida, una mayor laxitud a la hora de lograr la libertad condicional, el establecimiento del régimen celular y la presencia continuada de la policía en el interior de la prisión (Lorenzo, 296‐305). Estrategias, todas ellas, que dificultaban la comunicación, la colaboración y, por tanto, la coordinación entre presos2.

Una vez se afianza el proceso transicional y se reacomodan los nuevos límites del tablero político, los editores de Quienes comienzan a vislumbrar el final de su proyecto. No se trató de agotamiento o desencanto, sino del cierre de un capítulo, el de la solidaridad con la COPEL, que se vio relevada por otros proyectos, como son los cuadernillos Etcétera. Correspondencia de la guerra social (1978‐2019), nacidos de los debates colectivos del grupo, en un intento por «profundizar en el conocimiento de nuestra realidad social» (Colectivo Etcétera, 5). Nunca abandonaron la cuestión carcelaria, pero comenzaron a abordar cuestiones más amplias que permitían analizar la reestructuración económica, política y social del Estado español tras la dictadura.
Junto a Quienes se extinguieron gran número de publicaciones anticarcelarias, así como los rastros de la lucha de los presos en los medios. Todavía a principios de los 80 encontramos alguna publicación que recoge el testigo de Quienes —si bien no gozan de su tirada ni distribución—, como es el caso de Talego (1981) o Secuestrados. La voss de la carssel (1982), ambas conservadas en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, donde todavía aparecen menciones a la COPEL, y que vuelven a enlazar con la práctica testimonial a través de comunicados enviados desde la prisión, denunciando la tortura, el pésimo estado de la comida o los altos precios del economato. De algún modo, la experiencia de Quienes ensayó y consolidó estas prácticas comunicativas de solidaridad, convirtiéndolas en un punto de referencia.
Por último, quiero evocar algunas de las experiencias que continúan esta forma de hacer, en un intento por subrayar las tortuosas condiciones de vida que siguen marcando el encierro penitenciario hoy. Son proyectos que retoman la centralidad del testimonio de las personas reclusas, a modo de estrategia de contestación y solidaridad. Es el caso del fanzine Desde dentro. La voz de lxs presxs, editado en Castellón por el colectivo anticarcelario «Fuera del Orden» desde 2017, donde volvemos a encontrar comunicados enviados por presos que han sido víctimas de abusos, han iniciado huelgas de hambre o se han infligido autolesiones en señal de protesta. En este caso, volvemos a toparnos con la experiencia de reclusión compartida por parte de algunos miembros del colectivo editor, y además se denuncian los distintos tipos de centros penitenciarios existentes en la actualidad, como son los centros de menores y los CIES. Asimismo, el grupo también expone en su presentación su lucha contra la manipulación informativa a la hora de mostrar la realidad de las cárceles (Fuera del Orden. Colectivo anticarcelario).
Otros proyectos, como el Tokata. Boletín de difusión, debate y lucha social, inciden especialmente en la necesidad de lograr la colaboración con el exterior de las prisiones: mediante un llamado a la colaboración, el boletín busca poder llegar al interior de las prisiones, ejerciendo de cauce para las palabras de los presos. Ambos medios han colaborado difundiendo las reivindicaciones de los presos organizados en la actualidad, como es el caso de una huelga de hambre rotativa, sostenida en distintas cárceles desde hace prácticamente una década, que ha logrado despuntar en algunos medios de comunicación establecidos (Almela y Larios). En denuncia por los malos tratos, los presos que participan en es‐ ta huelga solicitan, entre otras cosas, la erradicación de las torturas, la abolición del régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, que implican una estrecha vigilancia y aislamiento para aquellos presos considerados «conflictivos»), la criminalización de la protesta y la solidaridad y la indefensión jurídica.
La toma de la palabra del preso […] nos devuelve una realidad sepultada que se desvela, ampliando las grietas del espacio público y mediático
En todas estas prácticas se imprime el testimonio carcelario como herramienta de articulación de la lucha, tanto en el interior como en el exterior de las cárceles. Finalmente, la toma de la palabra del preso, junto a sus compañeros, nos devuelve una realidad sepultada que se desvela, ampliando las grietas del espacio público y mediático.
El aislamiento impuesto por los muros, la vigilancia y el control penitenciarios es legitimado por una mirada enjuiciadora, que justifica este castigo, y que se niega a considerar las causas estructurales de la delincuencia. Y es ahí donde el testimonio carcelario se convierte en índice de protesta y solidaridad, vértice de las reivindicaciones de aquellos que, en su ausencia, logran hacerse escuchar.
Inés Molina Agudo
Publicado en Redes Libertarias núm.3
Referencias
- Almela, Vicent, y Larios, Guillermo. «Se reactiva la lucha dentro de los muros». El Salto, 25 de abril de 2018, https://www.elsaltodiario.com/carceles/se-reactiva-la-lucha-dentro-de-los-muros.
- Anónimo. «Cervetó, dos penas de muerte». Quienes no han tenido el “derecho” a la(s) palabra(s), la(s) toma(n) ya, n.o 1, noviembre de 1976, p. 1.
- Ateneo Libertario de Getafe. «Con admiración hacia la COPEL». Abejorro, n.o 1, 1978.
- Colectivo Etcétera. «Introducción». Quienes no han tenido jamás el «derecho» a la palabra, la toman ya, Etcétera, 2015, pp. 1‐3.
- Colectivo Margen. Sobre la delincuencia. Roselló Impressions, 1977.
- Entrevista con Iñaki García. Entrevistado por Inés Molina Agudo, grabación, 9 de febrero de 2022.
- Entrevista con Miquel Vallés. Entrevistado por Inés Molina Agudo, Grabación, 21 de febrero de 2022.
- Foucault, Michel, et al. «Création d’un group d’information sur les prisons». Esprit, n.o 3, marzo de 1971, pp. 531‐32.
- Fuera del Orden. Colectivo anticarcelario. Desde dentro. La voz de lxs presxs.
- Galván, Valentín. «Michel Foucault y las cárceles durante la transición política española». Daímon. Revista Internacional de Filosofía, n.o 48, 2009, pp. 21‐37.
- Lorenzo Rubio, César. Cárceles en llamas. Virus, Barcelona, 2013.
- Molina Agudo, Inés. «“Quienes no han tenido jamás el ‘derecho’ a la(s) palabra(s), la(s) toma(n) ya”. Sobre el testimonio de los presos en lucha a través de un boletín autoeditado en Barcelona, 1976‐1978». Kamchatka. Revista de análisis cultural, n.o 21, 2023, pp. 315‐42, https://turia.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/24314
- Rekalde, Anjel. Herrera. Prisión de guerra. Txalaparta, Iruña, 1990.
- Una versión extendida de este estudio puede encontrarse en Molina Agudo, Inés. «Quienes no han tenido jamás el ‘derecho’ a la(s) palabra(s), la(s) toma(n) ya. Sobre el testimonio de los presos en lucha a través de un boletín autoeditado en Barcelona, 1976‐1978». Kamchatka. Revista de análisis cultural, n. 21, 2023, pp. 315‐ 42, https://doi.org/10.7203/KAM.21.24314. ↩︎
- En este sentido, recomendamos la lectura de las memorias de Anjel Rekalde (1991), preso político destinado en 1982 a la recién inaugurada prisión de Herrera de La Mancha, símbolo de la Reforma Penitenciaria (1979). Allí, Rekalde da cuenta de las continuidades y transformaciones que impone la «nueva cárcel» desde su propia experiencia, así como de la capacidad limitada de los presos para organizarse en el interior. ↩︎