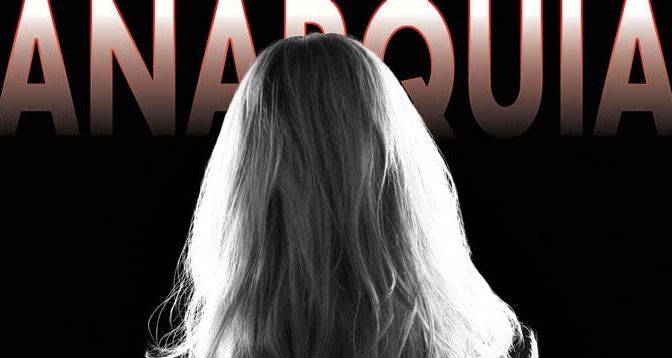El cuerpo de la mujer es un lugar público, y así también es el mío. Por mucho que pueda parecer absurdo, mi cuerpo no me pertenece.
No es solo mío, pertenece al Estado, a Dios, a la familia. Pertenece a la comunidad, a la nación, a entidades colectivas y superiores a mí. Por eso no puedo disponer de él como quiera: hay leyes, normas de conducta moral y religiosa, reglas que sancionan qué puedo hacer y de qué manera, y qué me está prohibido.
Mi cuerpo es, en caso necesario, normalizado, atravesado, tocado, expuesto, menospreciado, juzgado, valorado, violado, ignorado, instrumentalizado.
También mi cuerpo es un campo de batalla. Sobre él se combaten muchas guerras: represivas y de seguridad, económicas, por la grandeza de la nación, contra las migraciones, por la continuación de la raza, de religión y de dominación cultural, de colonización y conquista.
Mi cuerpo es tan solo una pieza de un mosaico de antiguas y consolidadas jerarquías patriarcales que quieren autoconservarse. Mi cuerpo está en la base de una pirámide de poder y la equilibra.
Mi piel, mis órganos y sus funciones, las necesidades de mi cuerpo no son solo mías, tienen un valor colectivo, social, cultural, político. Y si no fuese una mala mujer, una traidora a la nación, una egoísta, lo comprendería. Comprendería que ser madre es una experiencia que importa a la comunidad, a la raza, a la patria y no solo a mí. Entendería que el matrimonio tradicional es el justo núcleo de una sociedad regulada en la que vale la pena vivir, donde los lazos familiares de sangre son la única ligazón. Entendería también el motivo por el que mi cuerpo no puede ser solamente mío.
¿Cuándo pueden hablar las mujeres?
Resulta cómico. Mi cuerpo es un lugar público, pero hay cosas que tienen que ver con él de las que no puedo hablar en público. O al menos, no fácilmente. Y no sin consecuencias.
Hay argumentos que tienen que ver con mi cuerpo que solo puedo afrontar de una manera determinada, de una manera justa.
El sexo, por ejemplo. Mi cuerpo es constantemente sexualizado, pero no puedo hablar libremente de sexo, ni puedo informarme abiertamente sobre el tema, ni existen programas de educación sexual que sean públicos y gratuitos.
Se me consiente hablar de sexo solo en relación con la reproducción. No me está permitido hablar públicamente de placer sexual, de preferencias, de experimentaciones, de homosexualidad, de transexualidad. Porque del sexo yo, una mujer, seré siempre objeto y nunca sujeto. Porque es verdad, el cuerpo de la mujer está híper sexualizado, pero sin embargo el sexo siempre es pecado. Y mostrar demasiada curiosidad por este tema es cosa de putas.
Ni siquiera se me consiente hablar completamente de reproducción. Puedo afrontar el tema, es cierto, pero solo si estoy inmersa en una relación heterosexual, y mejor si estoy encuadrada en la institución matrimonial. Si por el contrario trato de discutir de monogenitoridad o de homogenitoridad, es mejor que me calle. Porque la sociedad no quiere reconocer esas posibilidades ya que la religión no las ha previsto. Además yo, una mujer, puedo hablar de reproducción solo si voy a llevar hasta el final mi embarazo, porque esto es lo que se espera de mí. De otra manera soy una asesina, una sicaria que resuelve los problemas matando; viviré siempre marcada por el complejo de culpa. Y esta vergüenza será mejor que no se la cuente a nadie.
Hablar de maternidad, por el contrario, me está permitido. Pero únicamente si la reconozco como el horizonte de mi vida, como la única característica que determina cómo soy y que da sentido a mi existencia. Si no es así, si no quiero tener hijos, significa que he traicionado ese instinto ancestral que hay dentro de mí, con el que he nacido.
Sí, puedo hablar de maternidad, pero exclusivamente de manera positiva. No puedo mostrarme descontenta, alimentar dudas, no puedo decir que sufro o que me canso. No se me permite decir que eso no era lo que esperaba, que si volviera atrás no lo haría.
No puedo exteriorizar estos sentimientos porque no obtendré apoyos, porque las otras mujeres como yo no han encontrado las palabras y el valor para expresarlo, y si hablase estaría sola. Sería una mala madre que no ama a sus propios hijos. Desnaturalizada, contra natura.
La importancia de las palabras
Es importante comprender qué es lo que está permitido o prohibido decir, a quién se concede pensar, los argumentos que podemos afrontar públicamente. Nos da la posibilidad de comprender a dónde hemos llegado. ¿Cuánto camino tenemos por delante?
La patriarcal es la dominación más longeva de la historia, y durante milenios se ha alimentado y reforzado con el silencio de las mujeres. Y es así como ha seguido creciendo. Se ha consolidado, sedimentado y así ha llegado hasta nosotros.
En el arco de la historia, muchas han aceptado pasivamente, sin hablar, su situación de subalternas, perpetuándola así durante siglos. Afortunadamente, ha habido también periodos de ruptura en que las mujeres han tomado la palabra y se han confrontado entre ellas. Han compartido sus propias historias y dado nombre a lo que les importaba, a lo que querían o no querían más. Después se han puesto en marcha.
Todavía hoy la dinámica del silencio existe y es activa. Muchas mujeres no dicen, no cuentan, están calladas, porque hay cosas de las que es mejor no hablar. Porque hay hombres que no quieren que hablen.
Pero para que haya acciones, primero debe haber palabras. Si no tenemos la palabra para describir determinados actos, conceptos, pensamientos, ideas o necesidades, no solo no es posible expresarlos, sino que ni siquiera se pueden comprender realmente.
Por ello es fundamental que las mujeres comiencen a hablar, a poner palabras allí donde hay silencios. Que comiencen a decir lo suyo en voz alta, incluso cuando no está permitido o no es aceptado socialmente.
Si el patriarcado se nutre de silencio, hablemos. Empezando por nuestras relaciones, en la vida cotidiana. Hablemos más y de todo. Hablemos más fuerte.
Carlotta Pedrazzini
Publicado en Tierra y libertad núm.368 (marzo 2019)