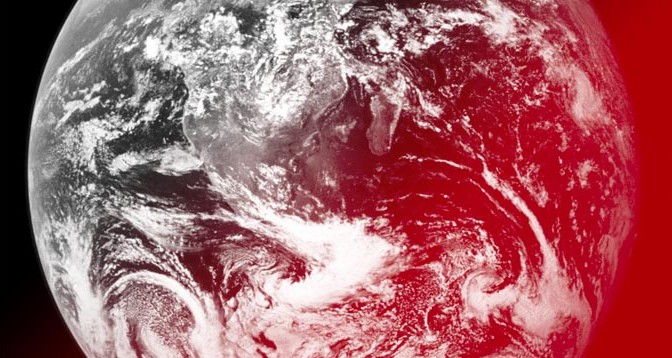No sé lo que opinaría de nosotros, la humanidad, si alguien pudiera observarnos desde el espacio exterior, y no me refiero a ninguna clase de ente divino, sino a un tipo de inteligencia extraterrestre. El estudio del ser humano como especie no dejaría de causarle asombro, risa y pena y un poco de repugnancia también. Al no tener implicaciones humanas, podría ser objetivamente crítico e imparcial, algo que una persona, por muy ecuánime que pretenda ser, es imposible que lo consiga.
Bien, dicho esto, pasemos a las conclusiones que supuestamente podría obtener en su análisis del peculiar bípedo que habita como especie predominante en ese remoto e insignificante punto azul pálido que es el planeta Tierra.
Para empezar, observaría que físicamente el ser humano no es gran cosa. La mayor parte de los animales nos supera por mucho en algún aspecto corporal: son más fuertes, más rápidos, más resistentes y más naturales que cualquiera de nosotros. Sólo hay algo en lo que somos manifiestamente superiores: la inteligencia, la capacidad de razonar y comprendernos a nosotros mismos como individuos e indagar asimismo en el universo que nos rodea. Pero esta innata cualidad humana, en lugar de hacernos mejores y más nobles, nos ha hecho crueles y engreídos al otorgarnos un poder superior sobre los demás seres vivos.
En cuanto a la organización social de los humanos, no dejaría de pasarle por alto la mediocridad, cuando no la simple estupidez, bajeza moral y rapacidad de que hacen gala la mayoría de los dirigentes políticos de cualquier escala y nación. Me da igual, desde alcaldes de pueblo a jefes de Estado, si echas un vistazo general, la verdad es que el panorama resulta completamente desolador. Es difícil encontrar un líder de cierta talla, y cuando lo encontramos, por norma general solemos acabar matándolo. Entiéndase que me refiero a esa clase de personas singulares que, a modo de referentes éticos en el devenir histórico de la humanidad, nos aportaron valor, conocimiento y esperanza: Espartaco, Zapata, Gandhi, Durruti, Malcolm X, entre otros muchos, fueron algunos de esos héroes populares que se enfrentaron al poder y sacrificaron su vida por el bien común. Su ejemplo traspasa las fronteras e influye en millones de personas en todo el mundo. Me temo que apenas quedan líderes así hoy día, si es que existe alguno. Al igual que el lince ibérico, son raros de ver, no pueden vivir libremente y corren peligro de extinción.
No soy partidario de la figura de un jefe como guía de masas, ni me gusta la figura del mesías redentor, aunque comprendo que algunos individuos, por su altura ética e intelectual, pueden servir de referencia e inspiración para mucha gente. De todas formas, creo que es mejor que cada uno piense y actúe por sí mismo. Que cada persona sea su propio líder natural. Pero ya sabemos que asumir esta responsabilidad es difícil, arduo y peligroso. Uno tiene que aprender a pensar por sí mismo y, peor todavía, debe hacerse responsable de sus propias decisiones. La sociedad no promueve la libertad individual. Por el contrario, prefiere un rebaño humano guiado por un pastor. No obstante, la fórmula se ha comprobado que únicamente beneficia a una minoría, la que ostenta el mando, en perjuicios de la inmensa mayoría, que apenas cuenta para nada y debe conformarse con obedecer dócilmente las órdenes del amo.
Es fácil comprobar la veracidad de mis palabras. Basta con leer un poco de historia o con echar un vistazo a la situación actual del mundo.
Miras a un lado y ves a Putin, un tipo de cuidado, con una mirada fría, siniestra y amenazante, forjado como agente soviético de la temible KGB; es abogado y político profesional, una mezcla de fatales consecuencias. Pobres rusos, si no habían padecido ya suficiente con los zares y los comunistas, ahora les toca experimentar en su carnes el capitalismo salvaje al estilo neoliberal. En muchos sentidos Rusia me recuerda a España, ambos son países sin suerte, con una historia atroz de gobernantes déspotas, corruptos e inútiles, sin la menor preocupación por el pueblo, al que tratan como si fuera escoria.
Para echarse a temblar son también los mandatarios de China y su aterrador ejército de generales bajitos con gorra de plato y el pecho cuajado de medallas, que han convertido a toda la nación en una gran fábrica que abastece de productos al mundo entero. Una cultura milenaria de miseria y opresión para el sufrido pueblo chino. Otro ejemplo especialmente aborrecible de jerarca tiránico es el hijo y heredero del anterior dictador norcoreano, ese cabeza de patata con un aspecto perversamente aniñado. O los brutales militares sudamericanos machacando a sus desgraciados pueblos golpe tras golpe, sin permitirles levantar la cabeza, siempre al servicio de una oligarquía opresora. África está sumida en un perpetuo horror de esclavitud, sangre y cadáveres masacrados desde hace siglos. Sin olvidar a la civilizada y culta Europa, que ha padecido dos guerras mundiales consecutivas y ha sido escenario de las peores atrocidades cometidas contra el ser humano. La verdad es que no sé hacia dónde dirigir la mirada; en todas partes es lo mismo: políticos que más que dar confianza dan miedo.
O bien podemos fijarnos en los fundamentalistas religiosos, ya sean de un credo u otro, judíos o musulmanes, católicos o protestantes, pues a pesar de que todos declaran que son religiones de amor, a la hora de la verdad no tienen escrúpulo alguno en asesinar piadosamente al prójimo cuando piensa diferente. No me explico cómo pueden contar con millones de fieles que obedecen como borregos a sus profetas y patriarcas. La falsedad resulta tan evidente, que no entiendo cómo alguien se puede tragar tal cúmulo de patrañas y engaños, sin más base que unos supuestos mensajes divinos que solamente unos pocos elegidos pueden interpretar para el resto de creyentes. La fe necesaria para creer nos exige dejar en suspenso la razón, o dicho de otra manera, las creencias religiosas requieren prescindir de nuestro rasgo más señalado: la inteligencia humana. La mente, ese gran misterio aún por desvelar, es la clave de la supervivencia, al permitirnos aceptar lo bueno y útil como verdadero y desechar lo malo y pernicioso como falso. Y las religiones, a mi entender, se encuentran dentro de este último apartado.
Ya sé que es simplificar demasiado un asunto complejo que ha preocupado al conjunto de los mortales desde sus albores; es más, el sentido trascendente de la existencia constituye uno de los rasgos que definen su humanidad. Pero es lo que pienso de esta superchería extendida por el mundo entero como una plaga.
Soy un ateo convencido. No puedo concebir un Dios que consienta el sufrimiento del mundo. Un mundo en el que resulta muy duro vivir, sobre todo por el daño deliberado que el propio ser humano, en su estupidez y maldad, inflige a todo cuanto existe, empezando por sí mismo. Sinceramente, creo que nos iría mejor si nos deshiciéramos de tales mentiras y asumiéramos la verdad de la vida, aquí y ahora, y sustituyéramos las arcaicas, caducas e ilusorias creencias religiosas por una moral enteramente humana, basada en la dignidad y la libertad del individuo, un código ético de conducta que respetara los derechos individuales de cada persona y nos sirviera para vivir mejor unos con otros.
En este recorrido por la actualidad planetaria, tampoco podemos olvidarnos de la reciente estrella del firmamento político, el famoso y televisivo Donald Trump, el nuevo presidente norteamericano, en este caso empresario y político, dos términos que unidos deberían ser considerados opuestos, contradictorios y hasta ilegales. ¿Qué decir que no se haya dicho ya de semejante individuo?
No tengo la menor duda de que nuestro visitante estelar pegaría un salto en el espacio al comprobar quién dirige actualmente la Casa Blanca, uno de los mayores y más terroríficos centros de poder que existen en la Tierra. Y desde luego, cuando escuche hablar a Trump, con su estúpida, insufrible y malvada verborrea, pensará que la humanidad ha enloquecido al permitir que alguien como él ocupe un cargo de tanta responsabilidad. Es una vergüenza para el género humano que un personaje de su calaña pueda detentar algún tipo de poder sobre la gente.
Si ha comenzado su controvertido mandato entre manifestaciones masivas y fuertes críticas populares, no sabemos qué sorpresas puede depararnos en el futuro, pero sospecho que ninguna buena. Un chiflado megalómano, paranoide y psicópata de sus dimensiones puede llevarnos a la catástrofe.
Espero equivocarme por la cuenta que nos trae a todos, pero no me extrañaría nada que, tarde o temprano, acabe provocando una guerra sobre algún pobre país indefenso -si llega el caso, confiemos que sea a pequeña escala- como medio de subir en las encuestas de popularidad americanas. Es un viejo truco que se ha empleado con éxito garantizado en el pasado. Ya lo utilizaron algunos de los más nefastos presidentes estadounidenses -Reagan con la invasión de Granada y los bombardeos a Libia, o Bush padre e hijo en las guerras de Iraq y Afganistán, por ejemplo- aunque prácticamente la totalidad de gobernantes americanos ha recurrido, en un momento de crisis, a esta vieja estrategia populista. Qué importa un poco de sangre derramada si es por el bien de «América». Lo importante es que las banderas ondeen al son del himno nacional. El fin está claro: conseguir que la población se olvide de sus problemas cotidianos y entregue sus libertades civiles rendidamente y sin cuestionar en manos de una autoridad salvadora. ¿Una exageración? ¿Un absurdo? Nada deseo más que equivocarme en mis funestas predicciones. Pero ahí está la historia para demostrar que es posible, demasiado posible.
Las personas somos fácilmente manejables y la clase dirigente tiene experiencia en manipular a la opinión pública a su antojo. El gobierno americano lo ha hecho en repetidas ocasiones. Lo hizo en la Primera Guerra Mundial, cuando EE UU era un país neutral y gracias al empeño del presidente estadounidense de entonces, Woodrow Wilson, otro abogado y político profesional, entraron a formar parte de la contienda. El hundimiento del transatlántico británico RMS Lusitania como elemento desencadenante de la entrada en el conflicto no fue más que un mero pretexto, ya que fue hundido en 1915 y Estados Unidos declaró la guerra a Alemania dos años más tarde. Yo me inclino a pensar que, como en la mayor parte de las guerras, fueron razones económicas y políticas principalmente las que llevaron a tomar tal decisión.
La Segunda Guerra Mundial fue ganada por los aliados, gracias sobre todo a los valientes americanos que vinieron a sacar las castañas del fuego a los pobres e indefensos europeos. Es cierto, el inmenso poderío militar norteamericano se empleó en hundir a la malvadas hordas nazis (que lo eran, indudablemente) liberando así al mundo entero para la democracia capitalista, como bien nos ha contado el cine en innumerables ocasiones. Sin embargo, esta historia mil veces repetida olvida un hecho fundamental: el sacrificio heroico de los soviéticos, pues no en vano murieron millones de ellos durante aquel terrible periodo.
Bien, no quiero ponerme catastrofista, pero la realidad es innegable. Podría continuar con un ejemplo tras otro: Corea, Vietnam, Cuba, Chile, Nicaragua, Granada (el país, no la provincia española, mediante la operación militar Furia Urgente), Libia, Iraq, Afganistán… ¿Adónde quiero ir a parar con este cúmulo de datos históricos? Sencillo, a que nos manipulan como quieren y nos usan como si fuéramos carne de cañón. Y lo peor de todo es que cuentan muchas veces con el propio respaldo de las ovejas que llevan al matadero.
En las contadas ocasiones en que la gente trabajadora ha tratado de sacudirse el yugo de sus amos y verdugos -la rebelión de los esclavos en la antigua Roma, la Comuna francesa o la revoluciones mexicana, rusa y española del 36, por citar unas pocas muestras- el fracaso ha sido completo. A lo largo de la historia, los rebeldes fueron sistemáticamente sometidos y aplastados. Pero lo que no pudieron, ni podrán jamás, es acabar con la esperanza de un mundo mejor. La idea permanece invencible: una ilusión que sirve para guiar a la humanidad doliente. Y esta utopía de justicia social es la que, a través de todo tiempo y lugar, ha encarnado el ideal anarquista. Pues allá donde se libre una lucha por la libertad y la dignidad del ser humano, para mí representa lo que entiendo por anarquismo.
De todas maneras, más preocupante que la maldad de los perversos, es la pasiva indiferencia de la gran mayoría silenciosa. Pienso si acaso tenemos los políticos que nos merecemos. Al fin y al cabo, no dejan de ser el reflejo de la sociedad cruel, injusta, desigual y enferma que hemos creado entre todos.
Otro importante tema a debatir es averiguar quién manda realmente en el mundo. Sabemos que los gobiernos tienen una esfera de influencia y poder bastante limitada, condicionados y sujetos como están por otros factores determinantes para la marcha de un país, como son primordialmente las grandes empresas multinacionales, los grupos de presión mediática y la banca, a los que hay que sumar los partidos políticos, sindicatos y religiones principales, cuyas cúpulas dirigentes influyen en mayor o menor medida en las decisiones políticas, sociales y económicas que afectan a toda la nación. La población común, es decir, la inmensa mayoría de nosotros, apenas tenemos nada que decir en este asunto. Se nos consulta en las elecciones para guardar las apariencias democráticas y basta. Luego, el político de turno tiene las manos libres para hacer y deshacer a su gusto, sin responsabilidad personal, sin rendir cuentas a nadie, sin respetar sus compromisos electorales. Y únicamente cuando nos empujan al límite, se encontrarán con la decidida y firme oposición de los ciudadanos. A nosotros nos reservan otra importante función: contribuir con los impuestos al sostenimiento del gasto general y soportar las decisiones de unos dirigentes que suelen gobernar en defensa de sus propios intereses de clase.
Las grandes empresas multinacionales ostentan uno de los sistemas de poder más importantes a escala mundial, por su volumen de actividad, por su capacidad de incidir sobre las economías nacionales, por su extensión global, por los millones de trabajadores que emplean y por la concentración en unas pocas manos de su capacidad directiva. Se trata de uno de los ámbitos de intervención más potentes que podemos encontrar en este momento.
Los inmensos recursos económicos que manejan sitúan a las grandes multinacionales por encima del PIB de muchos países. Por citar un dato revelador, dos de las mayores empresas españolas por ingresos son el Banco Santander y Repsol, aun estando situadas lejos de los puestos de relevancia entre las más ricas del mundo. Sin embargo, los beneficios anuales del Banco Santander superan con creces el presupuesto de naciones como Angola o Libia.
Las compañías multinacionales son explotadoras y agresivas con los países en los que operan. Los salarios de los trabajadores se reducen y sus derechos laborales son suprimidos, lo que hace que los costes de los productos sean menores. Su objetivo primordial es generar el máximo de beneficios, o lo que es lo mismo, enriquecer a un reducido grupo de personas a costa de la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales, sin reparar en los medios utilizados, ya que el fin básico -ganar dinero- se impone por encima de cualquier otra consideración.
Además, destruyen el mercado nacional y local con su política de precios, imposible de mantener por los pequeños y medianos empresarios. Las grandes corporaciones utilizan su inmenso poder para adueñarse de los mercados, hasta que sus competidores son literalmente eliminados. Esta explotación desmedida y sin control está suponiendo un alto coste ecológico para el planeta. La destrucción de ecosistemas completos por parte de grandes industrias químicas, mineras y petroleras, se lleva a cabo con total impunidad, como pudimos comprobar en el vertido de petróleo en las costas gallegas, o peor todavía, con los miles de muertos y heridos ocasionados por el desastre de Bhopal en la India.
En esta alianza entre el gobierno, la banca y las grandes empresas, se fraguan medidas políticas y económicas favorables a sus intereses particulares en forma de ayudas millonarias, exenciones de impuestos y amnistías fiscales, regulaciones laborales y demás leyes y normativas encaminadas a incrementar su poder y riqueza. Estos poderes conchabados se dedican a explotar, exprimir y ordeñar hasta la última gota al contribuyente, a toda la masa de gente trabajadora y honesta que ha de ganarse la vida duramente con su esfuerzo diario. Somos nosotros y no ellos con sus cuentas millonarias y sus lujosas mansiones, los que hemos de afrontar la dureza de una existencia condicionada por una mala organización social y una pésima gestión de los recursos colectivos. Y el ingente tesoro nacional, toda la riqueza producida por los trabajadores, va a parar en gran medida al bolsillo de unos cuantos desaprensivos. Estamos hartos de las noticias que desvelan el gran negocio a escala mundial que se traen entre manos políticos, banqueros y empresarios, a costa como siempre de los mismos: tú y yo y todos nosotros, la gente que realmente mueve el mundo con su trabajo cotidiano.
Diversos colectivos populares, sindicatos, partidos, ONG y otras asociaciones, llevan a cabo campañas contra los abusos de las corporaciones industriales, pero el poder de estos gigantes es inmenso y poco pueden hacer. Para evitar la ruina y el caos hacia el que nos conducen inexorablemente, no basta con la débil oposición de estas organizaciones. Hay que luchar. Pero es una lucha que requiere de la unión y la participación de todos nosotros.
Y los sindicatos, ¿qué tienen que decir a todo esto? La verdad es que bien poca cosa. Acuden a las mesas de negociación como víctimas propiciatorias. La patronal se ha pasado por la piedra a los sindicatos y éstos permanecen mudos y ajenos ante el atropello al que son sometidos los trabajadores.
Sin embargo, no olvidemos jamás que el sindicato es la única defensa real y efectiva con que cuenta la clase trabajadora. Gracias a la lucha obrera se consiguieron la mayoría de las mejoras laborales: seguro médico, jornada de ocho horas, vacaciones, subidas salariales, convenios colectivos… Sin la ayuda y la fuerza que le ofrece la unión sindical, los trabajadores se verían totalmente perdidos. Retornaríamos a situaciones de vasallaje propias de un lejano pasado. Es fundamental volver a reflotar las asociaciones sindicales y crear organizaciones independientes, fuertes y unidas. Para nosotros, los trabajadores, es un empeño vital.
Bien, centremos ahora la atención en los españoles. Dirijamos la lente del telescopio espacial, no hacia las estrellas, sino hacia un pequeño país situado en el borde occidental de Europa, una península que compartimos con Portugal. España, mal que nos pese, es un país de segundo orden. Nuestras viejas glorias forman parte de un pasado remoto. La verdad es que no pintamos gran cosa en el orden mundial. Nuestro papel ha quedado reducido al de meros comparsas de las grandes potencias.
Y lo que podemos aquí observar tampoco resulta demasiado tranquilizador. La tan alabada democracia española, el menos malo de los sistemas políticos, según ha sido definido, mantiene las viejas estructuras de poder de la época franquista. Aplicando la vieja máxima de Lampedusa, cambiaron las cosas para que todo siguiera igual. Podemos comprobarlo fácilmente echando un vistazo a nuestros actuales políticos, banqueros y empresarios, muchos de ellos con raíces que llegan hasta la dictadura. Un apunte ¿Os habéis fijado bien en la cara que tienen la mayoría de nuestros dirigentes, en sus rostros faltos de humanidad? La verdad es que me estremezco sólo de pensarlo. Dan temor, desconfianza y asco.
La complicidad entre la política y los grandes poderes financieros posibilita que los ricos amasen ingentes fortunas, más allá de todo límite razonable. Como contrapartida, los gigantes industriales tienen en su cuenta a ex presidentes, ministros, políticos, jueces e intelectuales de diversa ralea. Además, mediante el control de los medios de comunicación se aseguran una cobertura positiva, de tal manera que es posible ver anuncios como el de Repsol, que más que una petrolera, cuyos beneficios pasan por diezmar la tierra sin miramientos como hace en realidad, parece un grupo ecologista dedicado al sostenimiento del planeta.
El grado de corrupción que impera en nuestro país en estos tiempos ha alcanzado cotas realmente alarmantes. La impunidad y la indecencia campan a sus anchas. Salvando las distancias, la situación actual guarda muchos paralelismos con la etapa gansteril americana de los años veinte. Podemos encontrar políticos corruptos y policías y jueces venales al servicio de una élite empresarial, que tal vez no deje muertos tirados en las calles, pero que tiene un poder letal mucho mayor que el de las bandas mafiosas durante «la prohibición». Hay muchas formas de matar a una persona y no todas son claramente violentas. Pero violencia es dejar a familias sin cobijo, a trabajadores sin empleo, a enfermos sin atención sanitaria, a niños y ancianos sin los cuidados que necesitan. Es un tipo de violencia soterrada, que mata callando.
Cuando una persona pierde su trabajo, pierde estabilidad, se ve acuciado por deudas y por problemas de diversa índole, aunque su origen sea el mismo, en una serie implacable de dificultades a las que resulta imposible hacer frente: el cuidado y la manutención de los hijos, la hipoteca de la casa, la luz y la calefacción, el gasto del coche… Cuando un trabajador se queda sin empleo puede perder su hogar y, con el tiempo y la presión suficientes, puede incluso perder el norte y terminar haciendo algo irreparable. Está abocado a caer más fácilmente en la delincuencia. La pérdida del trabajo puede destrozar a una persona. Estar sin empleo mucho tiempo puede hundirte.
Lo sé por experiencia. He estado en paro varias veces, las suficientes para saber de qué va el asunto. En cierta ocasión, me largué de un empleo detestable que odiaba a muerte, poco después me echaron del piso por no poder pagar el alquiler y me vi en la calle. Acudí a pensiones y hostales, pero deseaba ahorrar hasta la última moneda y, además, esos lugares me resultaban fríos e inhumanos. Me deprimían. Así que durante una breve temporada, hasta que la suerte cambió, me estuve alojando en mi viejo Seat 1.200 Sport, estrecho y reducido espacio para alguien de mi estatura, donde pasaba las noches en la apartada soledad de un parque público de las afueras de Madrid.
Visto esto con la distancia suficiente, se me antojan locuras de juventud. Estaba solo por aquel entonces y nada me importaba demasiado. Sabía que tarde o temprano volvería a encontrar un trabajo, esperanza de la que muchos ahora carecen. Sin embargo, asomarme al abismo, me infundió miedo. Lo confieso sin ambages. Me asustó pensar que podría verme sin techo y sin dinero para sobrevivir. Y no era una simple cuestión de merecimientos. Podía pasarle a cualquiera. Hasta a los mejor preparados. Bastaba un resbalón en forma de despido, enfermedad, accidente o cualquier otra contingencia inesperada, para rodar inevitablemente hacia el fondo de la fosa social.
Soy de esa clase trabajadora que necesita el sueldo diario para subsistir, es decir, para pagar y comer. Desde que comenzó la crisis económica allá por el año 2008, hay más personas que piensan igual que yo. Todos hemos cobrado una mayor conciencia de la mala situación que vivimos. Todos somos más conscientes de que el rico es cada día más rico y el pobre cada día más pobre, y el que tiene un trabajo, aunque sea un empleo de mierda de los que tanto abundan actualmente, se puede considerar afortunado.
Recuerdo que antes podías ver en el telediario manifestaciones y huelgas, hoy los mineros, mañana los agricultores, pasado los obreros de los altos hornos o de los astilleros. Ahora no sé si hay sindicatos, pues nunca se les ve por ningún sitio. Bien es cierto que, con la escasa fuerza que tienen, poco pueden hacer. Los trabajadores están tan enfrentados, aislados y asustados que soportan abusos e injusticias sin rechistar, totalmente abatidos como clase social. Lo hemos perdido todo, no solamente las mejoras laborales tan duramente conquistadas en el pasado, a costa de enormes esfuerzos y sacrificios, peor es haber perdido el ánimo de lucha y, me atrevería a decir, que hasta nuestra propia dignidad como seres humanos. En fin, estamos derrotados. Hay que reconocerlo. Si al menos fuéramos capaces de protestar como último recurso, pero ni siquiera eso; nos sacrifican en completo silencio y apatía. Esto no sucede únicamente en nuestro país. Es un mal generalizado, pero oculto y callado y, no por eso, menos nocivo y letal para el conjunto de la sociedad.
En fin, creo que es suficiente. No quiero hablar de guerras y refugiados, de epidemias y hambrunas. No deseo comparar la opulencia y derroche de unos con la pobreza y la miseria de otros. No tengo valor para seguir hurgando en las viejas heridas de este sufrido mundo. Y, hastiado de tanto sufrimiento inútil y gratuito, cierro mis ojos, que no mi conciencia, ante los males ajenos. Como lenitivo, busco consuelo en la naturaleza, en el arte, en alguna gente, en todo lo bueno y hermoso que también alberga este pequeño rincón del universo.
La Tierra es nuestra casa, un hogar temporal que algún día lejano habremos de abandonar forzosamente. Nuestro futuro como especie depende de la capacidad que tengamos de alcanzar las estrellas. Mientras tanto, debemos cuidar nuestro lugar de origen, el sitio que nos ha visto nacer y nos define como humanos. Cada vez estoy más convencido de que la ciencia nos salvará si no nos extermina antes.
Desconozco lo que opinaría nuestro hipotético visitante cósmico, pero supongo que la conclusión más evidente a la que llegaría tras observar nuestro comportamiento es que somos una especie peligrosa para nosotros mismos y para los demás seres vivos, provengan éstos de nuestro entorno terrestre o del espacio exterior. En consecuencia, la Tierra debería mostrar un cartel con este mensaje: «¡Cuidado, personas sueltas!», como señal de advertencia para el resto del universo. No sé vosotros, pero creo que ya hace mucho tiempo que deberíamos haber tomado las calles. Y tras la calle, el gobierno de nuestros intereses humanos y como trabajadores. Decidir por nosotros mismos, en lugar de delegar en otro. Ser los verdaderos artífices de nuestra vida. Pero supongo que no lo verán mis ojos.
Al finalizar este somero análisis de la situación mundial y nacional, no puedo por menos que sentirme mal. Y no es para menos. Sólo puedo lanzar una llamada de socorro: ¡Que paren este mundo, quiero bajarme!
Me cuesta terminar el artículo con una visión tan amarga, pesimista y, tal vez, excesivamente desalentadora.
La gente debe organizarse en movimientos populares a través de los cuales consiga asumir el control real de su destino. La gente puede crear esa clase de poder colectivo que es preciso para cambiar sus vidas y transformar la sociedad. La gente tiene que saber que es fundamental ejercer presión sobre los poderes establecidos para abordar las cuestiones que más importan. En definitiva, la gente necesita imaginar un futuro sin guerras, sin pobreza, sin opresión, sin la explotación del hombre por el hombre, en la que la vida sea más libre, justa y humana para todos. Esta es la clase de utopía que persigue el anarquismo. La otra opción es continuar como hasta ahora, en una carrera que probablemente nos conduzca hacia el desastre total.
Vamos, pues, a capear el temporal, y luchar porque vengan tiempos mejores para todos. Tenemos que hacerlo, primero por nosotros mismos, y luego por las generaciones futuras. No podemos permitirnos caer en la desesperación y el desánimo. Ya que estamos vivos, debemos actuar. Y una de las maneras más altas y nobles de hacerlo es por un ideal.
En este momento crucial en que nos encontramos, con una humanidad aquejada por infinidad de males y problemas, en pleno debate por la supervivencia, el anarquismo puede suponer nuestra última tabla de salvación. ¿Y por qué el anarquismo, precisamente? Porque cuando todo va mal y no hay consuelo, solamente nos queda la esperanza de soñar que aún es posible un mundo mejor.
J. Caro
Publicado en Tierra y libertad núm.344 (marzo de 2017)