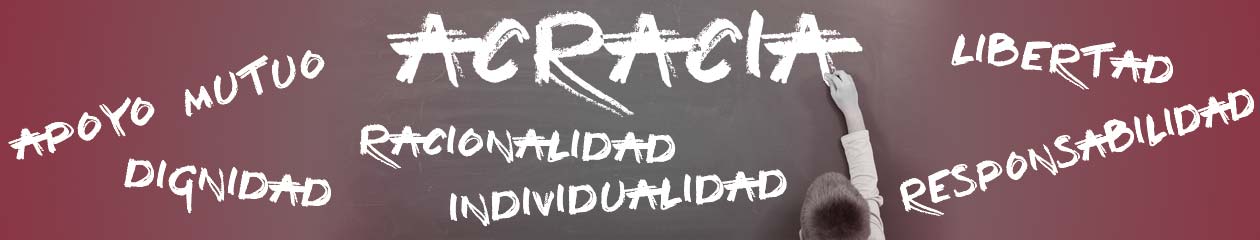A finales de julio de 2014, poco después del fin de la Copa del Mundo, celebrada ese año en Brasil y marcada por numerosas protestas populares, una noticia acaparó los titulares de los más diversos medios de comunicación del país: Mijaíl Bakunin, un anarquista ruso fallecido en 1876, fue mencionado en una investigación policial en Río de Janeiro como uno de los posibles sospechosos de los disturbios violentos ocurridos durante la Copa.
La noticia se difundió después de que el periódico Folha de São Paulo entrevistara a la profesora de la UERJ (Universidad Estatal de Río de Janeiro) y militante anarquista Camila Jourdan, quien había permanecido 13 días en el complejo penitenciario de Bangu, acusada de formar parte de una «banda armada» responsable de las acciones violentas en las protestas. Según Folha, Camila declaró que el proceso en su contra y otros 22 militantes era «una obra de literatura fantástica de mala calidad», tanto así que Bakunin, tras ser citado por un manifestante «en mensajes interceptados por la policía […] apareció en los archivos como sospechoso potencial».
La prensa ironizó a la policía de Río de Janeiro por buscar a un sospechoso que llevaba muerto más de cien años. Para nosotros, sin embargo, esto revelaba algo más: que el viejo anarquista, a pesar de muerto, seguía vivo y continuaba atormentando a las fuerzas represivas del Estado.
El levantamiento de junio y el periodo de insurgencia (2013‐2018)
Las protestas contra la Copa no fueron eventos aislados. Formaban parte de un periodo extraordinario de insurgencia que había comenzado un año antes, en junio de 2013. Ese mes, Brasil fue sacudido por un levantamiento popular de dimensiones imprevisibles. «Junio», como fue conocido, no nació de las organizaciones sindicales tradicionales, ya que la burocracia sindical llevaba instalada en el Palacio Presidencial durante diez años consecutivos, desde que Lula, el principal líder del Partido de los Trabajadores, ganó las elecciones presidenciales en 2002.
Junio surgió de la acción de movimientos autónomos, horizontales, apartidistas y combativos, que reunieron inicialmente a una juventud de estudiantes universitarios, de escuelas periféricas y a jóvenes trabajadores precarizados que se alzaron contra el aumento de las tarifas del transporte público en varias ciudades del país.
La radicalidad de estos movimientos, que usaban tácticas de acción directa como manifestaciones en las calles, quema y destrucción de autobuses y vehículos policiales sin mediación ni diálogo con el poder público, desató una fuerte represión policial y una gran repercusión mediática. Este choque de fuerzas liberó, tras la brutal represión policial en São Paulo, una energía repentina y poderosa que provocó un levantamiento de fuerzas populares en todo el territorio nacional.

Después de junio, todo cambió. Un nuevo ciclo de luchas populares emergió, caracterizado por la ascensión de la acción directa popular en diversas formas (protestas, huelgas, boicots, ocupaciones, etc.) y por la radicalización de los métodos de lucha. De alguna manera, amplios sectores de los trabajadores, especialmente la juventud precarizada, comenzaron a movilizarse por demandas concretas (transporte, salud, educación, salarios, etc.), mediante la acción directa combativa, reivindicando la autonomía de sus luchas y movimientos, y organizándose a través de la democracia directa.
El enfrentamiento con la burocracia sindical, que había dominado los caminos de los movimientos de los trabajadores y de los estudiantes desde la redemocratización, era evidente. Una parte importante de la juventud estudiantil y trabajadora no se sentía representada por las centrales sindicales y las entidades estudiantiles oficiales, y veía a la burocracia sindical como parte del sistema, como Estado, como enemiga del pueblo. Esta vez, la hegemonía ideológica de las calles era autonomista y anarquista. ¡Bakunin, aunque muerto, estaba vivo!
La reacción: la tendencia elitista y autoritaria
La reacción contra estas fuerzas liberadas en junio no tardó en aparecer. Y llegó desde todos los frentes. Desde el inicio de las manifestaciones, los gobiernos (tanto de izquierda como de derecha) actuaron con represión directa. Durante todo el periodo de insurgencia, los manifestantes salían a las calles sabiendo que se enfrentarían a la policía y a la posibilidad de ser arrestados. No era raro que muchos asistieran preparados para la autodefensa.
Además de la fuerte represión estatal (respaldada por la gran prensa y la burocracia sindical y partidaria), los sectores burgueses también se agitaron tras junio. Al notar el enorme apoyo popular a las protestas, la mayor parte de la prensa burguesa cambió su discurso y pasó a respaldarlas, pero con la intención de dictar su dirección. Como resultado, sectores de la élite también tomaron las calles, imponiendo su modo de ser y su agenda reaccionaria.

El enfrentamiento entre la tendencia libertaria y popular de Junio y la tendencia elitista y autoritaria que buscó aprovecharse de las protestas puede captarse en una escena que presencié personalmente en una de las grandes manifestaciones ocurridas en la ciudad de Goiânia, ubicada en la región central del país, aún en el mes de junio de 2013. La protesta había sido convocada por el Frente de Lucha Contra el Aumento del Pasaje. Miles de personas asistieron, desde el pueblo periférico hasta sectores visiblemente blancos y de élite. En el micrófono del carro de sonido, una adolescente negra informaba a los manifestantes que aquella era una protesta convocada por el Frente de Lucha contra el Aumento y que la demanda era la mejora del transporte público, ya que los fuertes enfrentamientos llevados a cabo por el Frente de Lucha habían sido suficientes para lograr la suspensión del aumento del pasaje de autobús.
Sin embargo, mientras aquel cuerpo periférico, femenino y frágil pronunciaba esas palabras, un grupo de playboys, vestidos con camisetas de la selección brasileña, tomó por la fuerza el micrófono de la joven y comenzó a gritar: «¡No es por el Busão (nombre popular dado al autobús del transporte público en las ciudades de Brasil), sino por la Nación!».
Esa escena revelaba claramente las dos tendencias que comenzarían a desarrollarse en las calles. Por un lado, un conjunto de protestas con demandas populares, que respondían a los intereses del pueblo, como la defensa de la mejora del transporte público, la huelga de los barrenderos y los profesores, la lucha de la Aldea Maracaná y las ocupaciones estudiantiles. Por otro lado, la idea de la «Nación» y un intento de transformar la energía rebelde de Junio en un movimiento pacífico contra el gobierno del PT.
Estas dos vertientes que tomaban las calles eran irreconciliables. Cada una de ellas trazó su propio camino; caminos que se desarrollaron en paralelo durante este periodo de radicalización.
En el año 2014, impulsados por el fuerte impacto mediático de la operación Lava Jato, que exponía la corrupción en los gobiernos del PT, surgieron protestas organizadas exclusivamente por una nueva derecha, cuyo eje central pasó a ser el «Fuera Dilma» (presidenta del país en ese momento, del Partido de los Trabajadores).
Mientras la tendencia libertaria y popular se desarrollaba en numerosas luchas propias —desde grandes manifestaciones en las calles, huelgas de diversas categorías de trabajadores precarizados y ocupaciones, como las tomas de escuelas en 2016— y sufría en todas estas luchas una fuerte represión por parte del Estado, la tendencia elitista y autoritaria contaba con el apoyo del sistema y pudo desarrollarse libremente.
En 2016, esta logró una gran victoria: el Congreso Nacional aprobó el impeachment de Dilma Rousseff, lo que ocurrió, por cierto, con un impresionante apoyo popular. Hasta 2018, sin embargo, esta nueva derecha no tenía un líder específico. Estaba impulsada principalmente por nuevos grupos surgidos en 2014, aprovechando el clima de agitación creado en 2013. Poco a poco, la tendencia más autoritaria y protofascista fue ganando hegemonía dentro de los movimientos de la nueva derecha. Jair Bolsonaro, un político de bajo perfil, excapitán del ejército, racista, homofóbico, machista, defensor de la tortura y de la dictadura militar, fue convirtiéndose, poco a poco, en el gran líder de la derecha brasileña.
El bolsonarismo, movimiento casi mesiánico formado durante este período de radicalización (tanto hacia la izquierda como hacia la derecha), ya en 2018 logró la adhesión hegemónica de las élites brasileñas. Comenzó a representar los intereses de amplios sectores de las iglesias evangélicas, del orden represivo (policías militares, militares de las fuerzas armadas, policías civiles y federales, fiscales y jueces del derecho penal), de los latifundistas que ahora se autodenominan agronegocio, de grandes empresarios y amplios sectores de las clases medias, sobre todo, de la clase media profesional.

El surgimiento, la ascensión y la consolidación del bolsonarismo provocaron la derrota final de la tendencia popular y libertaria de junio, poniendo fin al período extraordinario de insurgencia. Los amplios sectores de la juventud estudiantil y trabajadora que se radicalizaron en las calles, rompiendo los lazos con la burocracia sindical y estudiantil, habían sido reprimidos brutalmente. Debilitados, una parte significativa de estos sectores retrocedió en su radicalidad tan pronto como comenzaron a temer el avance de una tendencia protofascista. Gran parte de esta juventud retomó su alianza con la burocracia sindical y comenzó a actuar bajo su órbita, arrastrados por el Partido de los Trabajadores. Las principales organizaciones anarquistas del país, que, en algunas ciudades y luchas, durante este período insurgente, habían tenido la hegemonía ideológica de las calles, ahora se dividían, se fracturaban, se desintegraban. El país ya no se dividía entre las masas de manifestantes salvajes en las calles y la minoría elitista dominante —civilizada— estatal. Ahora, la realidad política brasileña se dividía entre el lulismo y el bolsonarismo.
Los profundos ataques contra los trabajadores llevados a cabo por los gobiernos de Temer (que asumió tras el impeachment de Dilma Rousseff en 2016) y Bolsonaro contribuyeron a la revitalización del lulismo y a la victoria de la izquierda institucional en las elecciones de 2022. Lula fue capaz de vencer a Bolsonaro porque, desde 2005, posee un amplio apoyo de los trabajadores más marginalizados. En 2022, la única franja de ingresos en la que venció a Bolsonaro fue la de aquellos que reciben menos de 2 salarios mínimos. En odas las clases superiores, la victoria de la extrema derecha fue aplastante. Así ha sido, una vez más, las masas populares marginalizadas las que han impedido el avance fascista. Esta dependencia institucional en la lucha contra el fascismo y por mejoras, que se coloca bajo la órbita del Partido de los Trabajadores, sin embargo, presenta límites muy claros. El Gobierno Lula III no cuenta con un entorno económico favorable, como cuando asumió en 2003 y se benefició del auge de las materias primas. Intentando agradar a las élites, sin desagradar al pueblo, ha perdido, según las últimas encuestas, el apoyo precisamente de las masas populares que le aseguraron su victoria. Las masas, aplastadas por el aumento del coste de vida, con énfasis en el aumento de los alimentos de la canasta básica, comienzan a mostrar su insatisfacción con el gobierno Lula III. Este, a su vez, está ensayando algunas iniciativas para reducir el precio de los alimentos, pero no puede resolver ningún problema estructural, pues está comprometido con el orden social y con la tecnocracia neoliberal burguesa. La lucha, la revuelta, la construcción de resistencia popular, no es una opción, sino una necesidad. Junio se fue, ¡pero otros Junios seguramente vendrán!
Rafael Saddi
Profesor de la Universidad Federal de Goiás, investigador de Historia Social y Didáctica de la Historia
Publicado en el núm.3 de Redes Libertarias