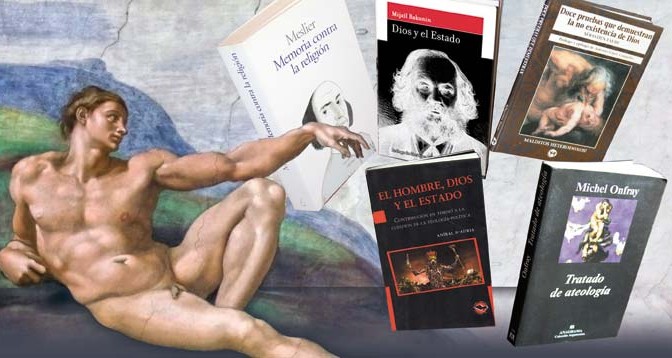Yo fui católico hasta que tuve uso de razón. Me bautizaron sin mi consentimiento, me obligaron a ir a catequesis sin mi consentimiento, y quisieron que fuera a misa sin mi consentimiento. Ahí terminó la cosa. En cuanto pude, me zafé de toda esa basura.
Lo hice pronto, la verdad. Al poco tiempo de hacer la comunión, ya no creía en nada. Ni siquiera iba a misa los domingos. En lugar de aburrirme en la iglesia escuchando el mismo tostón, me quedaba en la sala de billares, esperando a mis amigos. En cuanto ellos llegaban, provistos de la paga dominical, lo primero que hacía era preguntarles por el color de la casulla del cura, y no lo hacía por una rara y precoz perversión, sino para satisfacer a mi madre que todos los domingos me preguntaba lo mismo para comprobar que efectivamente había ido a la iglesia.
En el internado de curas a donde fui a estudiar con nueve años, teníamos misa a diario, cosa que me parecía extremadamente cargante, como en alguna ocasión hice constar en voz alta. No es de extrañar entonces que me expulsaran, por esa y otras cuestiones, digamos, disciplinarias. En cuanto abandoné el colegio, jamás volví a poner los pies en una iglesia. Creía haber tragado misas suficientes para toda una vida.
Desde muy jovencito adopté una regla: cuestionarlo todo y no creer nada que las autoridades me dijeran, incluyendo en esta categoría a padres, profesores, curas y políticos. Ya a tan temprana edad pensaba que los ricos se quedan con todo el dinero y todos los privilegios, mientras que los demás, la clase trabajadora a la que pertenecía por nacimiento, estaba ahí para pagar impuestos y hacer todo el trabajo sucio. Los pobres, por supuesto, ni siquiera contaban socialmente. Y años después, sigo manteniendo las mismas ideas sobre la sociedad.
No debe sorprender, por tanto, que siendo tan escéptico y descreído, hubiera mandado al colegio (incluyendo mis estudios) a tomar viento. La verdad es que, desde que recuerdo, me resultó imposible creer en esas patrañas del buen gobierno de la nación, y de la existencia en el más allá que predicaba la Iglesia. Todos los que mandaban, los que detentaban cargos altos, nunca me parecieron gente de fiar. No los veía honrados ni decentes. Por el contrario, siempre me parecieron unos sinvergüenzas que deseaban vivir bien a costa de los demás.
Nunca atiné a comprender cómo las personas podían tragarse semejantes embustes. Había que ser realmente estúpido para creer en cosas tales como los ángeles. ¿Los ángeles? ¿Acaso la gente vivía colocada sin yo saberlo?
La religión con la que pretendían que comulgara quería hacerme creer que había un ser supuestamente divino e invisible que habitaba en el cielo, que veía todo cuanto hacemos y que se preocupaba de todos y cada uno de nosotros. También nos había enviado una serie de reglas para vivir. Normas que la propia Iglesia controlaba a través de algo que llaman confesión. Nunca entendí este sacramento muy bien y si he de ser sincero hasta me resultaba repugnante. Confesar tus intimidades a un tipo de negro que estaba dentro de una cabina de madera, me parecía una solemne y enorme estupidez, por un doble motivo, además del alegado anteriormente: yo estudiaba en un colegio religioso como he dicho, y debía confesarme con los mismos curas que nos vigilaban y educaban. Me parecía del género tonto confesar mis faltas a los mismos que luego, fuera de la iglesia, en la vida cotidiana del colegio, me castigarían haciéndomelas pagar todas juntas. Ese importante motivo personal me apartó por completo de la confesión. Creí mejor para mi integridad y salud mental prescindir de aquello. Y, tras hacerlo unas cuantas veces, nunca más volví a pisar un confesionario.
Tampoco podía llegar a comprender que un dios supuestamente amoroso, como un padre hacia sus hijos, te pudiera condenar a las llamas del infierno para toda la eternidad. ¿Por qué? Por soltar algunas mentiras, por hacerte una paja, por pegarte con un compañero…era todo demasiado absurdo y atroz como para tomarlo en serio.
La idea del infierno y del demonio parecía sacada de una mala película de serie B. Un demonio rojo, con cuernos y rabo, que te pinchaba con un tridente, mientras te consumías en un lugar de fuego, humo y torturas eternas. El ser humano normal se me antojaba demasiado débil y falible para luchar con tantas tentaciones, pero aun así, el castigo resultaba excesivamente cruel para la mayor parte de la gente, que a fin de cuentas, no serían San Francisco ni la Madre Teresa, pero tampoco eran Hitler o Stalin, por mencionar a dos de los mayores desalmados de la historia de la humanidad, con millones de crímenes y muertos sobre su conciencia.
De creer en algo me parecía mejor ser un indio nativo americano y adorar al sol o a un gran espíritu; el sol es visible y proporciona, como todos sabemos, luz, calor y alimento a los seres vivos, y el gran espíritu encarnado en las fuerzas de la naturaleza, como el rayo y la lluvia, te daba aliento y fuerza espiritual a través de una existencia estrechamente conectada con la naturaleza. Eso podía entenderlo, pero lo otro no.
Estas creencias, como las ideas filosóficas que más adelante descubrí, no entrañaban misterios, ni milagros ni creer por un acto de fe, es decir, dejando en suspenso la razón, no había jerarquías eclesiásticas, ni normas que aprender, ni tenían un edificio especial donde ir a adorar a ese dios. Tampoco me hacía sentir miserable, como los católicos con su carga inútil de pecados y culpas, para someter el espíritu de cualquier creyente.
Siguiendo con el tema, no podía entender cómo la gente se tragaba lo de los diez mandamientos. Por citar uno: no matarás. Que está bien, es un adelanto sobre la ley del talión que imperaba en las sociedades antiguas. Pero si analizas un poco la historia, puedes ver como todas las religiones están manchadas de sangre, pues toda ellas se han entregado a un baño de muerte por rivalidad. Los católicos quemando herejes en la hoguera, los musulmanes combatiendo en una guerra santa. Los ejemplos son abrumadores. Empezando por la esclavitud, mantenida por estos credos como algo admitido y deseado por Dios, sin una sola palabra de condena para una de las mayores atrocidades e infamias humanas, siguiendo por las Cruzadas y la Inquisición, y terminando en los actuales atentados de multitudes perpetrados por fanáticos fundamentalistas que se inmolan en nombre de su fe. Todas serán religiones de amor en la teoría, pero a la hora de la verdad no dudan en masacrar a los que no creen igual.
Yo sería partidario de unas ideas más básicas, más humanas a mi entender, como ser honesto, tener dignidad y no hacer daño a los demás. Pero es indudable que no existe un deseo real en promover una idea del respeto humano, de la ayuda mutua como forma de convivencia social.
Desde la temprana escuela, pasando por el adoctrinamiento religioso y la instrucción militar del ejército, todo te encaminaba a lo mismo: hacer de ti un tipo aborregado, sin opinión propia, un ciudadano obediente y pasivo, un trabajador dócil y sumiso; por eso pienso que la educación y la cultura, en su mayor parte, apesta y tiende a mantener a la sociedad alienada y sujeta.
Por supuesto, los que controlan la sociedad, los ricos y poderosos, no tienen interés alguno en mejorar la educación. Una educación que realmente sirva para hacer mejores y más felices a las personas. Para infundir ideas y crear un pensamiento crítico. Para enseñarnos desde niños a ser responsables y libres. Pero todo eso iría en contra de sus prerrogativas de clase. En un momento dado, la gente podría empezar a pensar que las cosas no estaban bien, y podrían organizarse, como ya se ha hecho otras veces en el pasado, y, por último, atacar sus privilegios. No, desde luego, no era deseable un pueblo con la suficiente lucidez para comprender quién es realmente su enemigo.
Los dueños auténticos, los verdaderos amos, no son los políticos ni el gobierno de la nación. Estos no son más que sus representantes, con una capacidad de decisión restringida y manipulada. Los que de verdad mandan son un reducido números de personas que forman una rica y poderosa élite mundial, propietaria de las grandes corporaciones industriales, de la banca y las finanzas, ellos sí que controlan el mundo y a la gente, ello son los que deciden el precio de la luz, del pan y los salarios de los trabajadores. Lo otro, lo de votar es una filfa, pura comedia, con el fin de dar a la gente una sensación aparente de libertad, de que podemos elegir. Pero la realidad es que no podemos elegir nada. Todo nos viene impuesto desde arriba. Ellos son los amos de todo. Ellos son los dueños de la tierra, del agua y del cielo. Ellos poseen las industrias, las fábricas y, por extensión, el colosal edifico del Estado. Nosotros, es decir, la inmensa mayoría de la población, estamos para contribuir al sostenimiento del gasto general con nuestros impuestos. Y para trabajar, trabajar para su beneficio personal. La mayor parte de la gente trabaja lo justo para no ser despedido en correspondencia con unos salarios que únicamente te permiten sobrevivir. Muchas personas padecen, como decía Thoreau, existencias de callada desesperación, con graves dificultades para salir adelante y llevar una vida decente.
Además, la clase dirigente posee los medios de comunicación, de manera que dictan las noticias y la información que llega a nuestros hogares. Nos tienen sujetos y nosotros berreamos como ovejas. Codician más para ellos y menos para nosotros. Ellos no desean una población que pueda decidir sobre su destino. Ciudadanos con sentido crítico, bien informados y capaces de pensar por sí mismos. No quieren eso porque va contra sus intereses.
Estoy totalmente a favor de separar a la Iglesia del Estado. Esta dos instituciones ya son de por sí suficiente dañinas por separado, de manera que estrechamente unidas y confabuladas como se mantienen en nuestro país, ya es el no va más. Una mano lava los crímenes de la otra. No es una exageración, o acaso no recordamos ya las fotos con obispos brazo en alto haciendo el saludo fascista. Situación que no ha mejorado con la democracia, por mucho que la constitución declare que somos un país laico y aconfesional. La Iglesia Católica Española sigue manteniendo los mismos privilegios y acuerdos firmados con la dictadura franquista: exención de impuestos, ayudas económicas millonarias, presencia constante en los medios de comunicación y en las escuelas, cuyas clases de religión católica constituyen un agravio comparativo hacia las demás confesiones, además de suponer un gasto que no deberíamos pagar todos, sino asumir privada y familiarmente los interesados en recibir enseñanza religiosa. Pero insisto, dejando la enseñanza pública exenta de algo que debería pertenecer enteramente al ámbito personal.
Por todas las razones aducidas anteriormente, considero que no sólo hay que enseñar a la gente la importancia de leer, sino de leer con sentido crítico, ensañar a cuestionar todo lo que nos dicen, en especial los medios de información de masas, como la TV y la prensa. Una verdadera educación pasa necesariamente por cuestionarlo todo, empezando por el principio de autoridad.
Y no es algo que debamos dejar para tiempos mejores. Como las religiones, con su promesa de un paraíso ultraterrenal. El presente es tan fugaz que no llega a existir por completo, tan sólo existe un pasado reciente que se esfuma y un futuro inmediato que nunca termina por llegar, de tal modo que se puede asegurar que el futuro pronto es cosa del pasado. O dicho más claramente, hay que vivir y actuar ya.
Por eso no podemos dejar las cosas importantes para el mañana. Debemos hacerlo ahora. No más promesas de un paraíso futuro. El infierno para mucha gente y muchos animales se encuentra aquí, en la Tierra, en su vida diaria. Entonces ¿por qué no traer ese paraíso futuro al presente y vivirlo ahora, mientras todavía hay vida y esperanza? No más mentiras, ni promesas baldías, de políticos embusteros y religiones falsas. Es aquí y ahora cuando queremos vivir, y queremos hacerlo como seres humanos dignos y libres. Pero todo eso sólo depende de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. No hay otro camino. Tú verás.
J. Caro
Tomado de http://www.jcaro.es/ideas-intempestivas