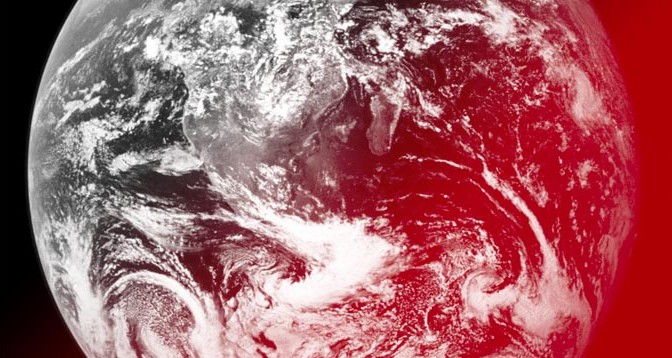Tras la Revolución francesa, comienzo simbólico de la modernidad en política, surgieron las distintas escuelas socialistas, divididas pero todas tendentes a desear, proponer y valorar el socialismo, sistema de convivencia social donde el valor colectivo de compartir era considerado prioritario. Los rebeldes, los marginales, los explotados, los oprimidos en general se sentían incluidos en una lucha para abatir el poder dominante para la llegada del «sol del porvenir», una sociedad nueva fundada en la justicia, la libertad y la igualdad.
Estaban totalmente convencidos de que sería suficiente con abatir las estructuras del poder dominante para crear formas e instituciones de una nueva sensibilidad, apoyados en la certeza de que la libertad y la solidaridad corresponderían a una natural propensión de la vida social, de momento reprimida e impedida.
Hoy ese sueño se ha desvanecido completa y definitivamente.
En la fase actual, cuando el capitalismo propietario teorizado por Smith y Ricardo es un triste recuerdo, y lo que triunfa es un liberalismo rampante de hegemonía financiera, sustancialmente ejecutivista y especulativo, las sociedades se presentan cada vez más esquizofrénicas. Por una parte (y es lo que verdaderamente prevalece) asistimos a una proliferación de comportamientos motivados por un egoísmo desmedido y por tendencias avariciosas procedentes de todos los estratos y clases sociales, si bien con formas y modalidades diferentes. Una humanidad que parece lastrada en un abismo ferozmente antihumanista, animada por una enorme maldad.
Por otra parte, si bien bastante minoritarias e incluso marginales, asistimos a la proliferación de iniciativas solidarias de tendencia naturalista, motivadas por necesidades éticas y estéticas, que profundizan en ayudar a los más débiles y oprimidos. Entre estas dos tendencias, una inmensa especie de «tierra de nadie», aparentemente anónima, que sobrevive y se esfuerza en su propio ámbito individualista intentando sufrir lo menos posible, sin llegar a conseguirlo, la omnipresente crueldad del dominio económico-militar-político que se impone con arrogante vehemencia.
Altamente improbable
Frente a tal espectáculo, es fácil dejarse invadir por el miedo a que tuviese razón Hobbes, quien en el Leviatán describe la sociedad como lugar del «todos contra todos», el famoso homo homini lupus (el hombre es un lobo para el hombre) del que brota el miedo de quienes quisieran el mando férreo de un monarca tirano al que, por contrato implícito, se encomendaría la tarea de imponer el orden y protegernos.
Por suerte para nosotros, se trata de una visión viciada de raíz, artificio abstracto fundado en la certeza no comprobada de un presunto «estado de la naturaleza», en el que prevalecerían instintos y comportamientos antisociales, en realidad encaminada a justificar el imperio absoluto de un Estado déspota.
Con una mirada antropológica atenta, hoy podemos decir con certeza que son por el contrario las relaciones y las condiciones sociales las que determinan y estimulan el comportamiento, la mentalidad y la dirección política de las estructuras que nos gobiernan. No existiendo presupuestos innatos, como sucedería si se tratase de la naturaleza humana, puede perfectamente haber cambios, ya que la posibilidad de cambiar depende de la voluntad y de las propensiones colectivas.
Sin lugar a dudas, el control social y la violencia establecida, que se imponen protegidos por leyes producidas por los organismos internacionales, determinan enormes condicionamientos, así como vínculos de dependencia y sugestiones apresuradas derivadas de la lógica y de la acción de los mercados. La posibilidad de cambiar existe porque ninguna condición, por mucho que se diga lo contrario, está inscrita en las férreas leyes de la Naturaleza, de las que no es posible prescindir.
Por ello de momento aparece como altamente improbable cualquier cambio con características de emancipación. La crónica cotidiana, de hecho, documenta la amplificación de ansias y aprensiones colectivas. Miedo a ser agredidos o robados, miedo a que los inmigrantes sean demasiados y nos roben el trabajo y se conviertan en malhechores agresivos, miedo a que la prepotencia y el bulismo se hagan fuertes, miedo al terrorismo cada vez más establecido, miedo a salir de casa. Un cúmulo de temores que inducen a un pesimismo rampante, abonado con un progresivo desvío a la derecha del sentir y del manifestarse colectivos. En distintas partes del planeta, si bien con modalidades y aspectos diferentes, se están difundiendo sentimientos xenófobos y racistas, cada vez más frecuentemente asociados a turbias peticiones de ser dirigidos por hombres fuertes.
Un clima que está favoreciendo la expansión de formaciones de extrema derecha declaradamente racistas, con delirios supremacistas y anhelos de nacionalismo soberanista. Todo ello acompañado por la amplificación de mentalidades que expresan comportamientos antisociales, androcráticos y machistas. Se produce algo similar en el panorama sociopolítico.
Los herederos de la «gloriosa» clase obrera, o de lo que queda de ella, están destinados entre otras cosas a ser sepultados en un incipiente proceso de automatización y de robotización. Por ejemplo, en los Estados Unidos han votado a Trump, en Francia con mucha probabilidad votarán al lepenismo rampante; mientras, en Italia, desde hace dos décadas capas consistentes del proletariado votan a la Liga sin demasiado problema. En todo el mundo un número creciente de personas procedentes de los estratos más desposeídos de la población muestra simpatía por las nuevas formaciones de inspiración chovinista, xenófoba y nacionalista.
Por eso está fuera de la realidad continuar identificando y proponiendo al actual proletariado, en cuanto clase, como sujeto «natural» revolucionario por excelencia. Si pensamos en un pasado reciente, cuando todavía anidaba en los corazones la «certeza del sol del porvenir» (sobre esta ilusión se ha colocado en gran medida el andamiaje ideológico de la izquierda en general), nos damos cuenta de que este formidable desplazamiento hacia la derecha de los supuestos «sujetos de clase» hace impracticable una nueva proposición, ni siquiera actualizada, de proyectos alternativos libertarios de tipo solidario y mutualista. El elemento anhelante, que reforzaba los ideales y se traducía en construcciones utópicas a alcanzar, se ha disgregado al impactar con una realidad que de hecho ha cambiado espontáneamente en sentido antitético al planteado.
¿Acabar con lo existente?
Lo que se está proyectando con creciente vehemencia no es precisamente un seguro para los amantes de la paz y la libertad, sino que cada vez resulta un impedimento mayor para la creación y difusión de situaciones de solidaridad y apoyo mutuo, es decir, para la posibilidad de avanzar hacia alternativas sociales libertarias, anarquistas para más señas. Al menos si entendemos el anarquismo como algo que debería abrazar a la sociedad en su conjunto, como en efecto ha sido concebido por los «padres fundadores». En su poético «nuestra patria es el mundo entero», en su estupendo sueño de «un internacionalismo de la libertad», capaz de abrazar a todo ser humano en el mundo entero, el anarquismo ha mostrado siempre una belleza humanista y liberadora sin compromisos. Nuestros corazones están todavía llenos del maravilloso «si uno no es libre, nadie lo es», de bakuniano recuerdo.
Cuando esta perspectiva ideal fue pensada, tenía un sentido profundamente realista porque se situaba y tomaba fuerzas en contextos subordinados a despotismos despiadados, impuestos por altas jerarquías que sin remisión sometían e impedían la libre circulación de ideas y la formación de agrupaciones desde abajo. Un contexto que legitimaba suponer que si no existiera el puño de hierro y el bloque de Estado, Ejército e Iglesia, habrían florecido espontáneamente situaciones de libertad y de reparto económico solidario. Entonces tenía sentido suponer que, si se consiguiera destruir los muros que impedían por su autoridad la expresión de la libre voluntad colectiva, se habría propagado una situación plena de libertad y anarquía.
Un panorama visionario superado, que con gran evidencia se enfrenta a los escenarios que hoy se están planteando. Si de improviso, por un improbable evento revolucionario cualquiera, se crease una situación sin autoridad y sin estructura de mando, dejando campo libre a la construcción de proyectos desde abajo, casi con seguridad se edificaría algo bastante alejado de perspectivas de tipo libertario. De hecho, en vista de las tendencias que se están manifestando en varias partes del mundo, es lícito suponer que tomarían forma nuevos y aberrantes absolutismos, totalitarios y despóticos, algunos con preocupantes puntos de inspiración teocrática.
Por ello tiene sentido continuar expandiéndose con el fin declarado de acabar con lo existente, animados por la convicción de que, una vez abatido, se abrirá la vía hacia formas de libertad y apoyo mutuo como las que planteamos. Justamente, no se puede excluir nada a priori, pero tampoco se puede propagar como el camino principal. Debemos tener bien presente que la revolución para los anarquistas es solo un medio para llegar a la anarquía, esto es fundamental, mientras que no podremos ser nunca anarquistas para hacer la revolución. No tiene sentido fabricar certezas sobre futuribles en absoluto previsibles ni dirigibles en el sentido proyectado, para encajar como sea estrategias políticas practicables. Tal como las señales bajo los ojos nos sugieren que, con toda probabilidad, caminamos en una dirección contraria a la que propugnamos, el buen sentido y la inteligencia sugerirán cambiar de propuestas estratégicas, sobre todo para mantener la coherencia y los planteamientos de nuestra propuesta.
No olvidemos nunca que, porque así lo hemos escogido, somos decididos defensores de un principio básico irrenunciable: la anarquía no puede ser impuesta. En el momento en que se convirtiese en hegemónica por la fuerza, renunciaría a lo que proclama, ya que traicionaría a su propia naturaleza. Por eso es imprescindible que cualquier cosa que proyectemos sea siempre coherente con lo que queremos o anhelamos. Si en una eventual situación de revuelta, como hemos visto, se proyectara una probable mayoría de peticiones desde abajo autoritarias y liberticidas, resulta impensable encontrarse otra vez en la situación de tener que ganar una guerra contra la autoridad política de turno, para imponerse y… en este punto, necesariamente, para intentar «imponer la anarquía». Así no tendremos ni la anarquía ni la posibilidad concreta de imponerla.
Lugares no autorreferenciales
¿Se ha acabado el tiempo de los anarquistas? En mi opinión, todo lo contrario. Solo que ya no es ni puede volver a ser el tiempo de la revolución insurreccional, que quisiera abatir con violencia taumatúrgica la tiranía para dar libre desahogo a la libertad ahora reprimida. Mucho más inteligentemente, hoy debe ser el tiempo de la reflexión, de la investigación, de la experimentación, en una propensión de acciones y proyectos autoeducativos.
No podemos, no debemos nunca obligar a los demás a vivir socialmente como nosotros pensamos; pero tampoco podemos, como anarquistas que somos, aceptar vivir la «vida natural actual» como las diversas formas de dominio nos imponen. Con agudeza y buen sentido, buscamos vivir cada día lo más coherentemente posible, como de hecho debemos continuar difundiendo, incrementando la fuerza, la crítica radical y despiadada contra el poder establecido por su forma de actuar. Sobre todo, debemos intentar construir lugares autogestionados donde, como nosotros queremos, intentaremos vivir hoy de la manera más anarquista posible. Lugares no autorreferenciales ni aislados sino territorios alternativos de libertad en las sociedades de dominio, concebidos como espacios atrayentes, como lugares capaces de seducir por su belleza y praxis libertaria.
Una sociedad en la sociedad. Una anarquía más allá del acontecimiento revolucionario.
Andrea Papi
Publicado en Tierra y libertad núm.351 (octubre/noviembre de 2017)