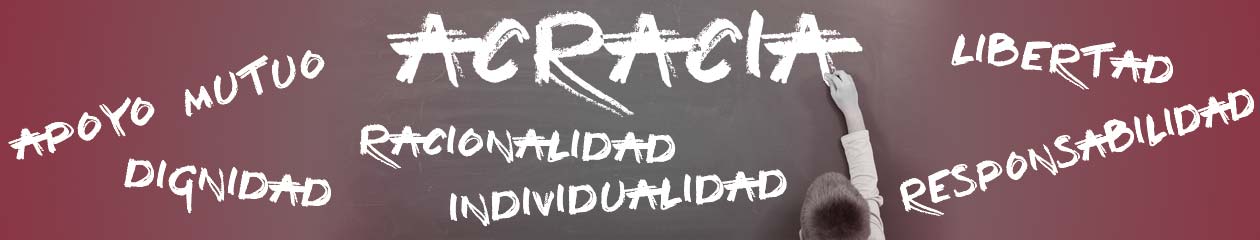Al contrario que en antropología, donde es evidente la presencia del pensamiento libertario (Barclay, 1992; Morris, 2005; Roca Martínez, 2008a, 2008b), ni en psicología (Ovejero, 2016) ni en psicología social se ve tal presencia. En psicología social no tenemos un Piotr Kropotkin ni un Marcel Mauss, ni figuras señeras como Pierre Clastres, James Scott, David Graeber, Brian Morris o John Zerzan. Pero lo que sí hay son numerosas investigaciones psicosociales de gran utilidad para la reflexión libertaria. El propio término de psicología social entronca directamente con la tradición del pensamiento libertario, pues fue el anarquista francés Pierre‐Joseph Proudhon uno de los primeros en utilizarlo en un artículo de 1848 titulado «La Réaction». Por otra parte, el también francés Augustin Frederic Hamon, psicólogo social y anarquista, puede ser considerado uno de los iniciadores de la psicología social (Salgado, 2016), a la vez que precursor de la psicología social crítica (Lubek y Apfelbaum, 1989). Hamon pretendía explicar los fenómenos sociales teniendo en cuenta la relación entre sociedad, colectividad e individuo, tratando de desenmascarar las relaciones de poder, haciendo visibles y explicables las estructuras de autoridad, dominación y jerarquía (Salgado, 2016).
Por otra parte, no olvidemos que fueron psicosociales los principales factores que explican la eficacia de las colectividades libertarias (1936‐1938): el poder de la situación, la importancia de la cooperación y del apoyo social, el liderazgo democrático, la facilitación social, etc. (véase Ovejero, 2017).
Investigaciones psicosociales de utilidad para el pensamiento libertario
Entre los temas psicosociales de más utilidad para la reflexión anarquista están los siguientes (pueden ampliarse en Ovejero, 2020):
1) El poder de la situación: la conducta humana depende mucho de la interacción entre la persona y la situación, pero con gran protagonismo de la situación. A menudo basta con cambiar la situación para cambiar la conducta de las personas. Tal vez sea esta una de las principales lecciones de más de un siglo de investigación psicosocial. De hecho, a pesar de las grandes limitaciones que tiene la experimentación de laboratorio en ciencias sociales, son numerosos los experimentos que lo muestran claramente, destacando estos dos:
a) El experimento la Tercera Ola: en 1967, demostró Ron Jones, con sujetos de bachillerato, que cambiando la situación en el aula se podía cambiar no solo la conducta, sino hasta la personalidad de los estudiantes hasta convertirlos en auténticos nazis. Lo más sorprendente es que ello lo consiguió en una sola semana.
b) El experimento de la Prisión de Stanford: tras simular una prisión en el la Universidad de Stanford, PhilipZimbardo puso aleatoriamente a unos sujetos a hacer de presos y a otros de carceleros. Lo más destacado fue la gran diferencia comportamental entre unos y otros, diferencia que se debió exclusivamente a la distinta situación en que se encontraban, especialmente a los diferentes roles desempeñados y a aspectos físicos como las gafas oscuras de los carceleros o sus uniformes.
También los anarquistas han creído que el ambiente influye en la conducta humana mucho más que la herencia. De ahí que hayan pretendido siempre mejorar las condiciones ambientales de la gente no solo para que viva mejor, sino también para poder construir el «sujeto libertario».
Ahora bien, aunque la situación influye mucho en el comportamiento humano, no es determinante. En el ser humano no hay determinismos. De hecho, existen también algunos fenómenos psicosociales, como la reactancia y la resiliencia, que demuestran las limitaciones de la influencia de la situación. En efecto, Jack Brehm mostró en 1966 que cuando percibimos que nuestra libertad es amenazada por presiones externas reaccionamos para proteger o restaurar nuestra libertad.

La resiliencia explica por qué, en una situación con varios factores de riesgo (familia desestructurada, padres en paro y/o adictos a drogas, barrio marginal, etc.), unos niños terminan en la delincuencia (80%) y otros no (20%), los resilientes, resistentes a las presiones ambientales para delinquir. Este fenómeno, que debe aplicarse también al acoso laboral o al fracaso escolar, podemos definirlo como la capacidad para salir indemne de una situación de alto riesgo. Los principales factores que hacen resiliente a una persona son: una alta competencia social, una buena autoestima, tener sentimientos de autoeficacia y, tal vez principalmente, poseer apoyo social de alguien relevante. Quizás las dos personas que mejor ejemplifican la resiliencia sean Mario Capecchi, quien, reuniendo todos los factores de riesgo para fracasar en la escuela, llegó a ganar el Premio Nobel de Medicina, y Marianet (Mariano Rodríguez Vázquez), gitano analfabeto que, estando en la cárcel por hurto, conoció las ideas anarquistas y llegó a ser Secretario General de la CNT.
2) Principales necesidades psicosociales: el ser humano es un animal social que solo se desarrolla en contacto con los demás, de forma que sus necesidades psicosociales llegan a ser más importantes que las biológicas. Entre ellas destacan estas cuatro: pertenencia, identidad, autoestima y reconocimiento. Aunque las cuatro están estrechamente relacionadas entre sí, a mi entender sobresale la de pertenencia: buscamos siempre pertenecer a grupos (amigos, deportivos, el sindicato, etc.) porque ello nos da seguridad y nos proporciona una identidad positiva. Por el contrario, sentirnos aislados y/o rechazados nos hace muy infelices, aumentando mucho la probabilidad de depresión y suicidio. El solo hecho de saberse miembro de un grupo nos lleva a sentir atracción hacia los miembros de ese grupo (favoritismo endogrupal) y rechazo hacia quienes pertenecen a grupos rivales (hostilidad exogrupal), como se vio claramente en el experimento de la Cueva de los Ladrones de Muzafer Sherif.
3) Los experimentos sobre conformidad o sumisión al grupo: en los años 50, encontró Solomon Asch que la gente se conforma a la opinión de los demás no porque esté convencida de la verdad de sus posiciones, sino porque desea no parecer diferente. De hecho, en experimentos con tarea sencillas de percepción, sus sujetos tenían que elegir entre lo que ellos percibían y lo que decían los otros sujetos. Pues bien, mientras que en el grupo control, solo un 7,4% daban respuestas incorrectas, en el grupo experimental (una minoría de uno contra una mayoría unánime) ese porcentaje subió al 33,2%. Si en tareas sencillas y evidentes, frente a desconocidos que no presionaban en absoluto al sujeto, tanta gente se sometía al grupo, imaginemos qué ocurrirá en la vida real, cuando normalmente tenemos que elegir entre ser independientes o sumisos en tareas complejas y ante personas conocidas, con las que tenemos relaciones de poder y dominio y que nos presionan e incluso nos coaccionan. Pero cuando en lugar de una mayoría unánime el sujeto tenía un aliado que respondía igual que él, el nivel de sumisión al grupo descendía muchísimo. Ello muestra claramente la enorme importancia del apoyo social para mantener la independencia. Tampoco podemos olvidar nuestra ya citada tendencia a la reactancia: cuando la presión social amenaza nuestra libertad tendemos a rebelarnos e intentamos restaurarla.
Pero si Asch mostró la gran influencia que tiene la mayoría dentro de los grupos, el francés Serge Moscovici reveló que en ciertas condiciones también es grande la influencia de las minorías (incluso de una sola persona), sobre todo cuando la minoría muestra una fuerte consistencia comportamental, como han mostrado los anarquistas a lo largo de la historia. Sin embargo, el tema es más complejo de lo que suele creerse (Ibáñez, 1987).
Las personas dentro de una multitud no se comportan irracionalmente, sino que siguen una racionalidad colectivista
4) Los experimentos sobre obediencia a la autoridad:Stanley Milgramrealizó los que tal vez sean los experimentos más famosos e impactantes de la psicología, especialmente porque coincidió en el tiempo con el juicio y condena a Adolf Eichmann y con la publicación del libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal (1963). El objetivo de Milgram era estudiar hasta qué punto sus sujetos, solo por obediencia, serían capaces, como hicieron los miembros de las SS, de administrar una serie de descargas eléctricas a una persona inocente, en algunos casos hasta matarla, a la que no conocían y que no les había hecho nada. Pues bien, en la condición estándar, dos tercios de los sujetos obedecieron y dieron descargas de hasta 450 voltios, resultados que se han repetido en experimentos posteriores. Pero no se menciona la condición experimental en la que la obediencia a la autoridad descendía del 65% al 10% cuando el sujeto veía que otro sujeto se negaba a obedecer, lo que muestra claramente la importancia, también aquí, del apoyo social. Lo difícil es encontrarnos solos frente a la autoridad. No olvidemos que se han producido muchos más asesinatos en nombre de la obediencia que en nombre de la rebeldía. Además, es de suponer que si las personas son educadas en un contexto que valore más la rebeldía que la obediencia los resultados serían bastante diferentes.
Una de las principales lecciones de la Psicología Social es el enorme poder de la situación en la conducta humana: cambia la situación de una persona y cambiarás su conducta
5) Las investigaciones sobre comportamiento colectivo: si Gustav Le Bon afirmaba que los individuos dentro de una multitud pierden su individualidad y se vuelven primitivos, salvajes y violentos, en cambio Stephen Reichen, al estudiar los «disturbios» que tuvieron lugar en el barrio St Pauls de Bristol (Gran Bretaña), observó que los miembros de la multitud no se comportaban irracionalmente sino que, siguiendo una racionalidad colectivista, olvidaban su identidad individual y se comportaban según su identidad social como miembros de la comunidad del barrio. Estas investigaciones son de gran utilidad para aquellos grupos que, como ocurre con los libertarios, propugnan la acción directa.
6) Los estudios sobre personalidad autoritaria: después de la Segunda Guerra Mundial, muchos se preguntaron por los factores explicativos de la victoria electoral nazi, proponiéndose sobre todo estos dos: el económico, especialmente el desempleo y la inflación, y la humillación que supuso para Alemania el tratado de Versalles. Pero Theodor Adorno, siguiendo una idea seminal de Erich Fromm, hizo hincapié en un factor psicosocial, la personalidad autoritaria, que, a su juicio, era muy común entre los alemanes, como consecuencia de haber tenido una educación familiar represora. Y construyó la famosa Escala F para detectar a las personas «potencialmente fascistas». La personalidad autoritaria, tal como es medida por tal escala, se compone de una serie de factores (Adorno et al., 1950) que coinciden con la personalidad prejuiciosa (convencionalismo, sumisión a la autoridad, agresividad autoritaria y obsesión por la dimensión poder-sumisión o la de fuerte-débil en sus relaciones interpersonales). Parece evidente que tal tipo de personalidad sigue siendo común en la actual ultraderecha, reflejándose en sus prejuicios contra quienes no siguen las convenciones sociales y contra las minorías más indefensas, y mostrándose muy agresivos y violentos contra tales minorías. Por tanto, no es raro que en esta escala puntúen más alto las personas de derechas y más cuanto más a la derecha estén. Y sería de esperar que quienes puntúan más bajo en esta escala sean precisamente los anarquistas, como yo mismo encontré hace unos años (Ovejero, 1992), con una muestra de 407 estudiantes universitarios. En ese estudio observé, a un nivel de confianza superior al 99%, que, efectivamente, las personas de derechas eran más autoritarias que las de izquierda, y que, entre estas, los anarquistas eran significativamente menos autoritarios que comunistas y socialistas.
Tampoco debería sorprendernos que las falsas noticias aparecidas en las redes sociales sean consumidas principalmente por personas de derecha o de extrema derecha, como muestran sendos artículos publicados en Science y Nature: el 97% de las falsas noticias publicadas en Facebook son consumidas por tales personas. A mi juicio, es la conjunción de personalidad autoritaria y necesidad de consonancia cognitiva lo que explica este dato. De hecho, sabemos que son las personas más rígidas, tanto perceptiva como cognitivamente, las que más necesitan huir de la disonancia cognitiva, y son las personas con personalidad autoritaria las que tienen mayor rigidez perceptiva y cognitiva.

7) Sesgos cognitivos e irracionalidad: ya desde el siglo XIX, los anarquistas siempre estuvieron muy interesados en fomentar la racionalidad y eliminar de la sociedad la superstición, tan unida a las creencias religiosas. En este sentido, puede ser de gran utilidad tener en cuenta los resultados de las investigaciones psicosociales sobre la irracionalidad (los sesgos de percepción, los sesgos atribucionales, etc.), sobre todo los estudios del psicólogo recientemente fallecido Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía. A mi juicio, y en contra de lo que suele creerse, el ser humano no es el único animal racional, sino que es el único animal irracional. Y esto es así porque es el único que tiene suficientes recursos cognitivos para ser racional y no los utiliza —o los utiliza muy sesgadamente—, con lo que llega a conclusiones que no se derivan de los datos y los hechos. En eso consiste la irracionalidad. Aquí debemos destacar los sesgos de percepción en los que caemos continuamente: sesgo confirmatorio, sesgo de perseverancia en la creencia, sesgo de la visión retrospectiva, sesgo de la ilusión de control, correlación ilusoria o sesgo o falacia de tasa base, entre otros. Se trata de atajos cognitivos que utilizamos para que nuestra percepción no contradiga nuestras preconcepciones y prejuicios previos, ni nuestros intereses. Ello explica bien por qué con frecuencia, y en contra de lo que tantas veces se dice, el dato no mata al relato. Muchos de estos sesgos, utilizados interesadamente por los medios de comunicación, han perjudicado sistemáticamente a los anarquistas. Por ejemplo, el sesgo confirmatorio consiste en que tendemos a fijarnos solo en lo que confirma nuestras creencias previas y a no fijarnos en lo que las contradicen.
8) Importancia crucial del apoyo social: son muchos los estudios en psicología social que han demostrado claramente la importancia crucial del apoyo social para el bienestar humano, en línea con Piotr Kropotkin en su imprescindible El apoyo mutuo: Un factor de la evolución (1902). Como ya he mencionado, el apoyo social ha mostrado ser un factor crucial en temas como la sumisión al grupo, la obediencia a la autoridad y especialmente en la capacidad de resiliencia.
9) Cooperación y solidaridad: el aprendizaje cooperativo: las investigaciones existentes en psicología social sobre grupos, desarrolladas principalmente a partir de Kurt Lewin y Muzafer Sherif dieron lugar a una línea de investigación particularmente eficaz en educación: la importancia de la cooperación para el aprendizaje. Se trata de un tema crucial en estos tiempos de neoliberalismo salvaje. Tengamos en cuenta que el neoliberalismo y el anarquismo son incompatibles: el primero fomenta el individualismo, el egoísmo y la competición; el segundo se basa en el colectivismo, la solidaridad y la ayuda mutua. Si Kropotkin es muy útil para oponernos eficazmente al neoliberalismo (Ovejero, 2021), los estudios sobre aprendizaje cooperativo muestran el camino por el que transitar para esa oposición al neoliberalismo, sobre todo el aprendizaje cooperativo crítico (Ovejero, 2018).
Ha sido David Johnson, junto a su hermano Roger, quien más ha fomentado las investigaciones sobre aprendizaje cooperativo, llegando a conclusiones definitivas sobre su eficacia: el trabajo en grupo es mucho más eficaz que el individual, pero solo si es cooperativo, es decir, si sus miembros unen fuerzas de forma coordinada en pro de una tarea ilusionante (facilitación social). Para que un grupo sea cooperativo necesita una serie de características: interdependencia positiva, interacción directa, responsabilidad individual, heterogeneidad, posesión de ciertas habilidades sociales e interpersonales, liderazgo compartido y autoevaluación grupal. Si se hace así, la eficacia de este método está garantizada (se aprende más y sobre todo se aprende mejor, aumenta la motivación intrínseca, mejoran sus relaciones interpersonales así como su altruismo y solidaridad, descienden las tasas de acoso escolar y las conductas violentas, etc.). Y no olvidemos que estos métodos se aproximan a la pedagogía libertaria de autores como Francisco Ferrer o Sébastien Faure.
Ahora bien, como suele ocurrir en los psicólogos, David Johnson no profundizó lo suficiente en la importancia que tiene la solidaridad y la ayuda mutua. A su enfoque le faltó el componente crítico que debe tener todo educador que quiera realmente que la educación sirva para transformar la sociedad. De ahí que sea el aprendizaje cooperativo crítico el que es extraordinariamente útil para la reflexión y la práctica educativa libertaria (Ovejero, 2018), enfoque ya más próximo a Kropotkin y a las ideas anarquistas y que, por ello, es más capaz de fomentar una auténtica democracia.
Conclusión
Parece indiscutible la enorme utilidad que para los anarquistas tienen las investigaciones psicosociales, en especial para sus reflexiones sobre el poder, la dominación, la autoridad, la sumisión y la resistencia, principalmente una psicología social crítica (Ibáñez e Íñiguez, 1997; Ovejero y Ramos, 2008) que aborde la construcción social de la personalidad y que nos ayude a huir de las verdades absolutas. Recordemos nuevamente la enorme capacidad de resistencia que tiene el ser humano, sobre todo cuando las presiones que se ejercen sobre él son burdas, descaradas o violentas. De ahí la importancia que tiene el cuestionar los dispositivos de poder que conforman a los sujetos para sustituir al sujeto neoliberal por el sujeto libertario. Tampoco podemos olvidar lo relativas que son las verdades pregonadas. Hay autores que culpabilizan de la actual época de posverdad al relativismo de los pensadores posmodernos. Aparte de que su influencia no era tanta, es que sus dardos no iban dirigidos contra la verdad, sino contra ciertas verdades que legitimaban la explotación de las mujeres, de los países pobres o de las minorías étnicas. El objetivo no era desmontar la Ilustración sino radicalizarla y que llegara a sus últimas consecuencias. Lo que pretende hacer ahora la extrema derecha, especialmente el muy generalizado trumpismo, es justamente lo contrario: terminar con la Ilustración y sus valores. Por otra parte, y estrechamente relacionado con lo anterior, quienes atacan a los relativistas yerran el tiro, pues olvidan que no es cierto que para quienes no creen en la verdad absoluta todo está permitido. Por el contrario, es la creencia en la verdad absoluta lo que les permite a muchos hacer barbaridades, como los crímenes del colonialismo o los del Holocausto. Si los nazis hubieran sido más relativistas, probablemente no hubieran llegado tan lejos como llegaron.
Anastasio Ovejero
Profesor de Psicología Social. Catedrático Emérito (Universidad de Valladolid)
Publicado en Redes Libertarias núm.3
Bibliografía
- Adorno, Theodor. W., Frenkel-Brunswik, Else, Levinson, Daniel S. y Sanford, R.Nevitt (1950): The authoritarian personality, Nueva York: Harper.
- Apfelbaum, Erika (2019), Poder, dominación y liberaciónen perspectiva psicosocial. Revista de Psicología, 28(1), 123-127.
- Barclay, H.B. (1992). Anthropology and anarchism. The Raven, 18, 141-178.
- Ibáñez, Tomás (1987), Pouvoir, conversión et changement social. En Serge Moscovici y Gabriel Mugny (Comps.), Psychologie de la conversión (pp. 219-237). Cousset (Fribourg), Ed. Delval.
- Ibáñez, Tomás e Íñiguez, Lupicinio (Comps.)(1997), Critical Social Psychology, Londres, Sage.
- Lubek, Ian y Apfelbaum, Erika (1989), Les ‘études de psychologie sociales’ d’Augustin Hamon. Hermes, 5/6, 67-82.
- Morris, B. (2005). Anthropology and anarquism: Their elective affinity. Goldsmith Anthropology Research Papers, 2º 11. Londres, Goldsmith College.
- Ovejero, Anastasio (1992), Sobre la cuestión del autoritarismo de izquierdas. Psicología Política, 5, 53-69.
- Ovejero, A (2016), Psicología y anarquismo, Les cahiers psychologie politique, 28.
- Ovejero, Anastasio (2017), Autogestión para tiempos de crisis: utilidad de las colectividades libertarias. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Ovejero, Anastasio (2018), Aprendizaje cooperativo crítico: mucho más que una eficaz técnica pedagógica. Madrid, Pirámide.
- Ovejero, Anastasio (2020), Psicología Social: algunas claves para entender la conducta humana. Madrid, Biblioteca Nueva (4ª ed.).
- Ovejero, Anastasio (2021), Kropotkin como antídoto contra la actual hegemonía neoliberal, Libre Pensamiento, 108, 27-34.
- Ovejero, Anastasio y Ramos, Júpiter (Comps.) (2011), Psicología social crítica. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Roca Martínez, B. (2008a)(Eds.). Anarquismo y antropología : Relaciones e influencias mutuas entre la antropología social y el pensamiento libertario. Madrid, Malatesta.
- Roca Martínez, B. (2008b). Anarquismo y antropología: una introducción. En Roca Martínez (Ed.), Anarquismo y antropología: Relaciones e influencias mutuas entre la antropología social y el pensamiento libertario (pp. 9-31). Madrid, Malatesta.
- Salgado, Jesús (2016), Augustin Frederic Hamon: Anarquismo y Psicología Social. Cahiers de Psychologie Politique, 28.