Estimulante y bien argumentado, el artículo «Ideología, utopía y pseudoutopía» escrito por Enrico Voccia (Tierra y Libertad 353, diciembre 2017) se presta bien como apunte para posteriores profundizaciones críticas.
En particular, nos parece que puede ser útil e interesante para los lectores de estas páginas hacer algunas focalizaciones sobre el concepto mismo de «ideología», sobre sus peculiaridades típicas del siglo XX y sobre sus criminales mecanismos antilibertarios.
Todo sucede mientras la guerra europea está devastando las «estructuras» mentales y sociales preexistentes. Y precisamente en esos años el corpus teórico se resetea englobando los legados ideológicos decimonónicos (ideas imperiales racistas, pensamiento liberal democrático, socialista revolucionario, conservador-nacional), aunque se compagina sobre todo con la civilización moderna en la que está inmerso. La ideología es ideología de progreso, sin lugar a dudas; la ciencia se convierte en instrumento del poder político, aportando el elemento escénico de una comunicación institucional basada en el fideísmo tecnicista y pseudocientífico como en los casos del comunismo de Estado y del nacionalismo. Élites tecnocráticas dominarán incluso el mismísimo ambiente político en los sistemas democráticos, sistemas en los que el peso de los técnicos crece de forma imparable sustrayéndose a cualquier control de las asambleas parlamentarias.
Estado y trabajo fordista son las dos bases que encierran, de hecho, la esencia totalitaria del nuevo siglo ya en su albores. Esto mientras el conjunto complejo de las relaciones humanas se conformará inexorablemente con los valores de la producción industrial y del consumo, verdaderos motores de la vida social moderna. El eje de nuestro análisis es esa especie de «función bulldozer» desarrollada, diremos que sistemáticamente y con inusitada violencia, por los sucesos traumáticos del siglo XX (guerras, revoluciones y totalitarismos) ante ese variado patrimonio de ideas madurado a partir de 1789: contra las grandes civilizaciones decimonónicas.
Convertidos ahora en mera expresión de la más vulgar funcionalización (puesta al servicio instrumental de la política de potencia), si bien resultante de una larga y plurisecular elaboración teórica y fruto de la praxis más o menos consolidada, esas ideas, de hecho brutalmente transformadas en ideología, perdida por su complejidad manifiesta, se han reducido a producto superficial y de fácil consumo en el siglo de las masas y del culto al jefe. Una cuestión esta última que es ampliamente tratada por Maria Luisa Berneri: «La existencia de neurosis de masas es hoy en día una cosa demasiado evidente. Esto se muestra claramente en el culto al jefe que ha alcanzado una forma muy marcada en los Estados totalitarios, pero que es igualmente evidente en los considerados como países democráticos» (Volontà 4, 1949).
Politización de las ideas e ideologización de la política son los baluartes de la modernidad. Cierto, también el irracionalismo de principios del siglo XX ha hecho lo suyo. En origen copiosa fuente de inspiración para los movimientos artísticos, filosóficos y literarios de ruptura cultural antiburguesa, después, trastornado y desnaturalizado por la violencia y el absolutismo de los movimientos dictatoriales de derechas y de izquierdas, se ha manifestado con toda su virulencia ya en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en los años treinta, cuando -citando a Karl Dietrich Bracher- el problema de la verdad se transformaba «en una lapidaria cuestión de poder».
Resultado de brutales energías negativas, la ideología, con sus evidentes connotaciones pseudorreligiosas, se ha ligado íntimamente a la eficacia y a la inmediatez del mensaje mismo, y se ha manifestado a través de inusitadas y peculiares modalidades comunicativas: antes que nada la propaganda y, con ella, la práctica de la movilización emocional y dramatizadora. Desde este punto de vista se puede identificar, razonando sobre ese largo periodo, una homogénea «era ideológica» dentro de la que -con constancia tanto en los regímenes autoritarios como en los democráticos- son evidentes tres novísimos elementos característicos del ejercicio del poder público: el problema de la legitimación, el sistema de comunicación y el del control.
Por consiguiente, los relativos ordenamientos políticos, elitistas y autorreferenciales, se esfuerzan a través de estructuras administrativas idóneas en mantener en cualquier caso una relación abierta y continua con los súbditos-ciudadanos. De esta forma, la política se hace mera comunicación, cada vez más rápida y superficial en los conceptos pero cuidadosa en sus objetivos. El mensaje aparece enormemente simplificado, mientras se asiste a una reiterada elaboración de los estereotipos y de las estrategias de «chivo expiatorio» (enemigo interno, autor de posibles delitos, etc.). En cien años, pasando del papel impreso a la radio en el periodo de entreguerras, de la televisión de los años ochenta a la revolución digital, los medios de comunicación «evolucionan» hasta confundir medios y contenidos. Pero la disposición dicotómica de fondo parece mantenerse inalterable: por una parte, una opinión pública impotente; por otra, el monopolio de la verdad y el privilegio del conocimiento. La crisis de los cuerpos intermedios, partidos y sindicatos (pero no únicamente), junto a la avalancha de la era digital, han acentuado posteriormente el problema; incluso se han creado nuevas posibilidades para la subversión social. Es fundamental el discurso de la simplificación ya indicado, que se configura como pretensión del poder para reducir toda realidad compleja a una sola verdad, que brota de un único modelo explicativo (blanco o negro, bueno o malo, bonito o feo).
Un último aspecto que nos interesa es el crucial de la «transición», verdadero punto débil de cualquier construcción utópica a causa precisamente de la indefinición de los tiempos que -se dice- no podrán ser otra cosa que milenarios y, por ello, eternos. Contra todos los dogmas, Karl Popper, en su famoso elogio a la sociedad «imperfecta», subrayaba cómo sin conflictos se habría construido «una sociedad no de amigos sino de hormigas».
Frente a todo esto quedan dos posibles opciones: o la aceptación supina de lo existente, o un anarquismo conjugado simplemente en la práctica del presente, para una sociedad verdaderamente abierta y libre ya.
Giorgio Sacchetti
Publicado en Tierra y libertad núm.355 (febrero de 2018)

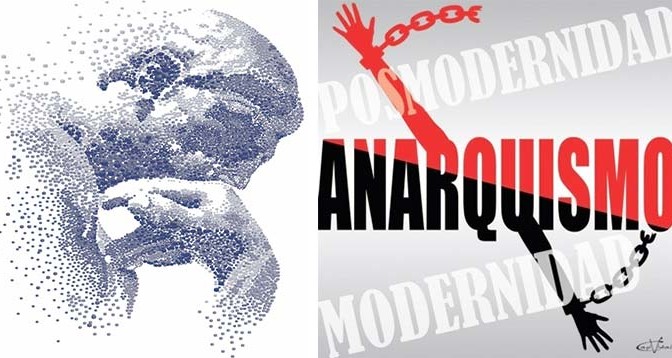





Agustí Villaronga es independentista catalán confeso. Firmó un manifiesto a favor del sí en la consulta indenpendentista ilegal. Ningún problema, cada uno puede pensar lo que quiera, pero me pregunto si su «memoria democrática es selectiva o no. En la tertulia alguien podría preguntarle si estaría dispuesto a participar en un homenaje o acto de desagravio a los más de 8.000 asesinados durante la presidencia de Companys en Cataluña. Eso de «memoria democrática parece un eufemismo para justificar el doble rasero que se aplica a la hora de recordar a las víctimas de las dos grandes ideologías totalitarias y mortíferas del siglo XX: el fascismo y el comunismo.
De ahí elinterés de no ideologizar el anarquismo, de mantenerlo siempre abierto…