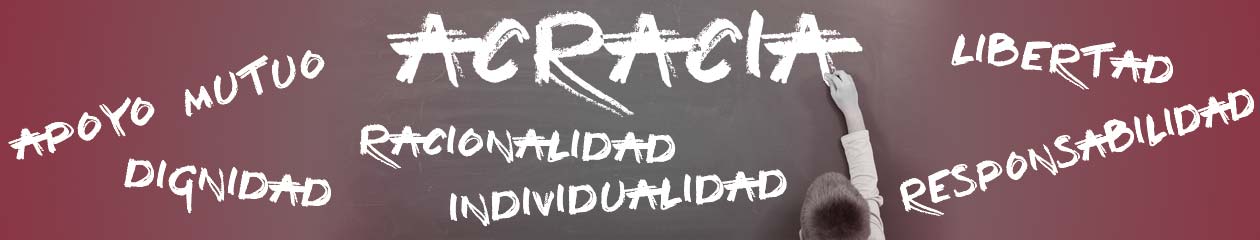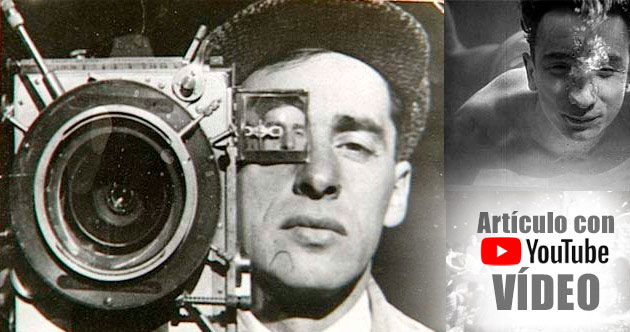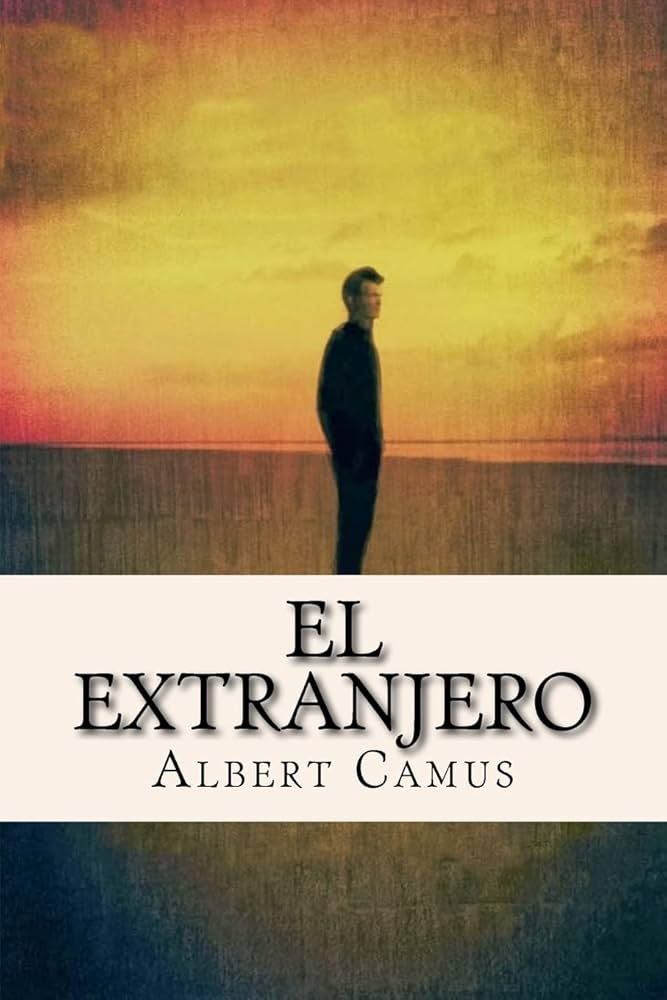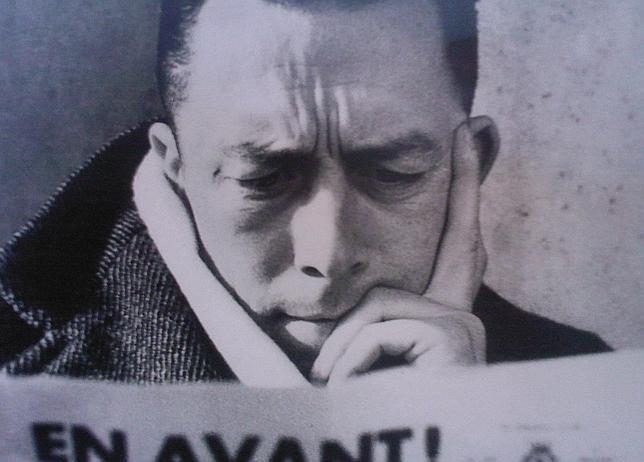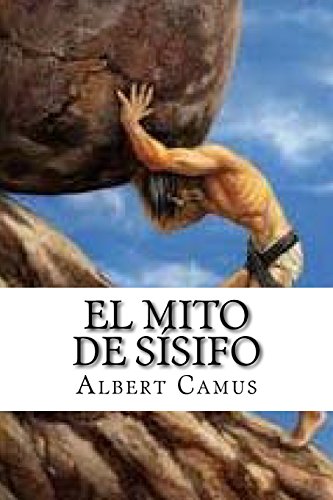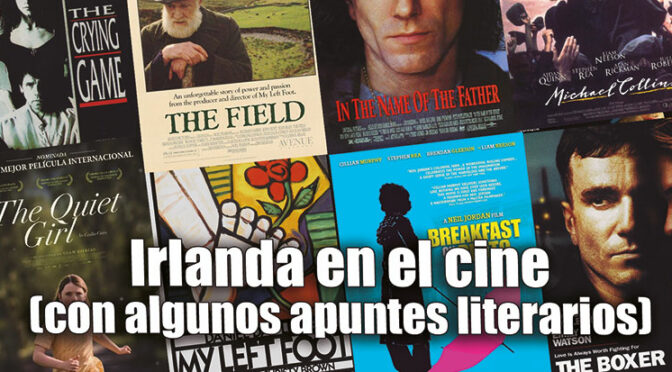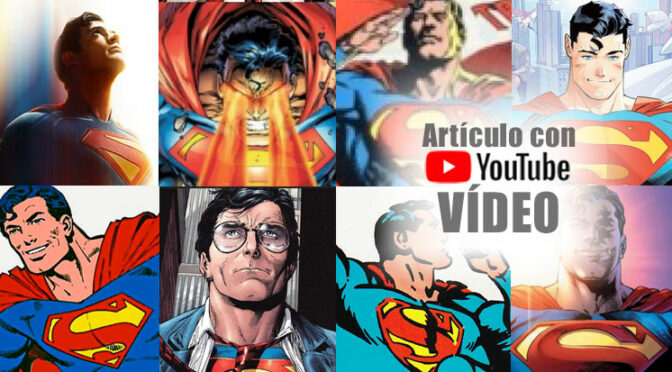Archivo de la etiqueta: Cine
La necesidad de otorgar sentido a un mundo absurdo. Sobre «El extranjero», de Albert Camus
El extranjero, de Albert Camus, publicada en 1942, está considerada una de las grandes novelas de la literatura universal y, a menudo, se la ve como un símbolo del existencialismo de su tiempo. Sin embargo, creo que la obra va mucho más allá de ese lugar común y en la actualidad, con un mundo tan absurdo e injusto como aquel que la originó, y con una adaptación cinematográfica reciente, es más que posible que necesitemos más que nunca fundamentales aportaciones como las de Camus. Es quizá el primer trabajo del autor en el que se muestran esas posturas de carácter filosófico, que se diluyen con la propia narrativa; hay que decir que posee la novela una lectura accesible para cualquier lector, pero con un transfondo complejo y trágico que, incluso conociendo la visión de Camus, puede tener diversas interpretaciones.
El protagonista de la historia, Mersault, en la Argelia colonial de los años 30 del siglo XX es alguien aparentemente normal, más bien gris, que muestra tanta indiferencia, como apatía existencial y moral hacia la vida que le rodea. No parece evidenciar ambición alguna, algo objeto de reproche por parte de su patrón cuando le propone una supuesta vida mejor en París, y se muestra indiferente ante casarse o no con su novia Marie a la que parece no amar. Una existencia anodina en la que no muestra gran decisión o juicio sobre el mundo que le rodea; cumple eficientemente con su trabajo y ayuda a sus amigos cuando la ocasión lo propicia, aunque alguno de ellos sea un impresentable que finalmente le empuja al desastre. Ante el hecho de no poder cuidar de su madre, acabó por ingresarla en un asilo y la historia comienza cuando recibe el anuncio de su fallecimiento; el mostrarse impertérrito en el funeral y entierro, o el hecho de no saber con exactitud la edad que tenía, serán fatales para él como veremos en el juicio, en la segunda parte de la novela, tras los hechos trágicos que le envuelven.
Y es que el azar conduce al protagonista al asesinato de un hombre árabe, producido en cierta medida por las circunstancias, pero sin que se sepa muy bien la motivación concreta y sin que muestre arrepentimiento alguno (más bien, como él mismo dice, “aburrimiento”). El encarcelamiento posterior, así como un juicio cercano al esperpento y la evidente muestra de la arbitrariedad de la justicia, nos dará idea de ese mundo absurdo que determina a sus habitantes. Acabamos comprendiendo que para Mersault una vida sin sentido no merece la pena ser vivida, todo le es indiferente y le produce hastío y, de hecho, acepta su castigo finalmente mortal cuando muy bien podría haberse librado en la sociedad colonial francesa racista y discriminatoria. Una y otra vez, se niega a mentir en el proceso y parece condenado más por no haber mostrado sentimiento alguno en el funeral de su madre que por el hecho de haber acabado con la vida de un ser humano.
Una última salida para Mersault es la religión, de ahí la visita del sacerdote antes de su ejecución, pero su ateísmo evidencia la ausencia de Dios, o de cualquier otro subterfugio que quiera otorgarle un sentido ficticio al mundo, y acepta con serenidad el fin de su existencia. Y ese sosiego nace, a diferencia del creyente, de no esperar ya nada ante la inminencia de la muerte; del mismo modo, tampoco tiene concepción ni consciencia algunas del pecado, esa mistificación originada en la religión, ya que para Mersault su existencia no depende de divinidad alguna. Es posible que aquí Camus exhiba algo de su simpatía a la filosofía de Nietzsche e incluso en alguna ocasión alguien se refiere al personaje como anticristo. Incluso, el deseo de una vida mejor, que puede haber tenido en algún momento, es algo inútil y sin importancia para Mersault; esa aspiración no significa gran cosa para él, no más que hechos como acumular riqueza o nadar más aprisa.
Mersault parece transformarse, mostrando esta vez sí algo de energía, cuando observa el absurdo final de la justicia, que en lugar de juzgarlo por el asesinato cometido lo hace por normas morales imperantes que nada tienen que ver con el hecho criminal. Y es que, efectivamente, todo el enfoque del juicio lo constituye esa extrañeza sobre su aparente indolencia tras la muerte de su madre; ahí sí parece rebelarse Mersault, ante una sociedad cuyas normas parecía desconocer, cuando se niega a revelar lo que cree que pertenece al ámbito privado. En esta segunda parte del libro, durante el proceso, observamos cómo el azar determina la existencia de los seres humanos mostrándola terriblemente frágil. Así, un día de excesivo sol, algo que muestra el protagonista como un posible móvil para llevar a cabo varios disparos y haber acabado con una vida, pueden convertir lo que es banal y anodino en un hecho trágico. Hay quien ha señalado que no se le acaba juzgando por un asesinato, sino por haber transgredido el orden instituido. Resulta terrible el final de la novela cuando Mersault, aceptando sereno su destino, considera que para consumarlo solo aspira al deseo de que muchos espectadores observen su ejecución y la acompañen de gritos de odio. La oposición de Camus a algo tan terrible como la pena de muerte resulta incuestionable en la obra.
El propio autor, en un prefacio a su novela, afirmó que el protagonista es condenado al negarse a formar parte del juego, a no querer mentir para evitar la pena; en ese sentido, Mersault era extranjero respecto a la sociedad en la que vivía. Puede decirse que se trata de un antihéroe, que sin embargo acepta morir por transmitir la verdad. En la interpretación más habitual, se ve en esta novela la filosofía del absurdo que Camus muestra en El mito de Sísifo, publicada también en 1942: el esfuerzo constante, pero inútil del ser humano, que solo se libra momentáneamente de una carga para, acto seguido, presentarse una nueva. Así, es posible que el protagonista de El extranjero sea consciente de que la vida no merece la pena debido a ese esfuerzo que, para él, incapaz de otro horizonte moral, resulta absurdo.
Hay quien ha interpretado, y parece haber base para ello, que Mersault, aunque es sincero y en ningún momento lo niega, es un ser prácticamente amoral que se entrega casi de forma exclusiva al placer físico en la historia; como ya hemos dicho, no muestra sentimiento alguno tras las muerte de su madre, le resulta fatigoso trasladarse al lugar del asilo donde la van a enterrar (de ahí también que nunca la haya visitado) y realiza actos considerados mal vistos como fumar y consumir café durante el velatorio, mientras que establece poco después una relación con una mujer aparentemente solo por el contacto sexual. Del mismo modo, el lector más juicioso se inquietará ante el hecho de que no tiene opinión alguna sobre que su amigo Raymond maltrate a su amante e incluso le apoya al declarar como testigo en un juicio. Particularmente, pienso que estos juicios morales sobre Dersault, bien diferenciados de las convenciones sociales hipócritas imperantes también denunciadas en la novela, son provocados por la narración de Camus y están estrechamente unidos a un personaje con escasa voluntad y determinación; se trata de un títere de las circunstancias, precisamente por abrazar esa consideración del mundo como absurdo y sin sentido, por lo que a él le resulta indiferente tratar de intervenir moralmente. No obstante, en alguna otra lectura sobre cómo evoluciona el personaje, puede ser cierto que sufre un cambio al final, siendo más consciente ya estando encarcelado y cuando la muerte se le acerca.
Este año 2025, ahora mismo cuando escribo estas líneas ya estrenada en las salas españolas, se ha producido una adaptación cinematográfica de El extranjero escrita y dirigida por un cineasta tan interesante como el francés François Ozon. No era nada fácil trasladar a la pantalla una historia desarrollada en el Argel de los años 30 del siglo pasado y protagonizada en primera persona por un hombre tan extraño e innacesible; tan difícil de comprender, y al mismo tiempo con tantas interpretaciones, como Mersault. Se produce tal vez un paradoja con esta traslación a la pantalla de un texto tan complejo, dados estos tiempos en que la imagen enmascara la realidad y parece valer mucho más que cualquier reflexión filosófica y moral; solo por eso, he de decir que aplaudo la iniciativa de Ozon. Dicho esto, para mí, la atmósfera creada por el blanco y negro, las buenas interpretaciones y, a pesar de las dificultades y el transfondo filosóficamente tan complicado, la fidelidad en gran medida al texto de Camus hacen que el cineasta salga airoso.
Antes de abordar la historia, como una de las decisiones para contextualizarla, se muestra un curioso noticiero en el que tratan de venderse las bondades de la Argelia colonizada por Francia. Es una de las decisiones de Ozon para mostrarnos, y subrayarnos, la profunda discriminación clasista a la que es sometida la población árabe. A diferencia de la novela, la película se inicia cuando el crimen ya se ha cometido, con el protagonista entrando en prisión, confesando a la población reclusa, mayoritariamente de esa etnia, que ha matado a un árabe; de esa manera, la película puede ser vista como narrada mediante un gran flashback. Por lo demás, la estructura es similar a la del original literario, dividida también en dos partes y aderezada con algunas situaciones no reflejadas en la novela y que da una idea del lugar que los occidentales quieren que ocupen los árabes: ese letrero en el cine, que indica que está prohibido el acceso a los “indígenas”; la presencia de la hermana de la víctima en el juicio con el subrayado de que el árabe asesinado importa poco; la afirmación de que Mersault no es el primero en matar a un árabe junto a la sugerencia de que podría ser absuelto, o la tumba final como nuevo recordatorio de la víctima casi ausente en el proceso.
Hay quien ha observado todos estos elementos como un alejamiento del espíritu de la novela, aunque creo que en la atmósfera de la misma sí está presente toda esa discriminación hacia la población nativa argelina; personalmente, pienso que son elementos introducidos para una mayor comprensión del contexto para el espectador de hoy, aunque no tienen en mi opinión un mayor peso que las interpretaciones filosóficas y morales, esas sí, similares a las de la novela. Sea como fuere, otra baza a favor de esta adaptación al lenguaje cinematográfico; es posible, y espero que así sea como en mi caso, que su visionado nos incite a una relectura de la obra del muy necesario y apasionante Albert Camus, desgraciadamente desaparecido cuanto todavía era muy joven. Bien entrado el siglo XXI, el mundo sigue siendo igualmente injusto y absurdo, pero comprendiendo bien la filosofía del argelino, demanda profunda y urgentemente que le otorguemos sentido moral.
Capi Vidal
Descarga gratuita de la novela: http://acracia.org/wp-content/uploads/2025/12/Albert-Camus-El-Extranjero.pdf
“La voz de Hind”, las atrocidades en Gaza con nombre y rostro
Capi Vidal
Al poco de los ataques de Hamas en octubre de 2023, y la consecuente e intolerable respuesta del Estado de Israel convertida finalmente en todo un genocidio, escribí un artículo donde trataba de reflexionar sobre ello y dar un punto de visto libertario. A pesar de las evidencias, llegan hasta hoy las afirmaciones de ser un conflicto complejo (lo que puede encubrir una falta de compromiso evidente ante el fatalismo de la realidad) y, en el peor de los casos, acusaciones a los que denunciamos los desmanes del Estado de Israel de antisemitismo (algo que a estas alturas debería resultar ridículo y no únicamente por saber que los árabes, al igual que los judíos, son un pueblo semita) o, incluso, de poco menos que de connivencia con el terrorismo de Hamas.
Seguir leyendo “La voz de Hind”, las atrocidades en Gaza con nombre y rostro«Un simple accidente», venganza o justicia en el régimen de los ayatolás
Como publicamos hace unos días en Redes Libertarias, frente al grato retroceso de la pena de muerte en la mayoría de los países, en lo que va de este año 2025 más de un millar de personas han sido ejecutadas en Irán ante el silencio de gran parte de la comunidad internacional. Desde el inicio de la llamada revolución islámica en 1979, se han sucedido las ejecuciones de disidentes políticos y toda protesta ha sido brutalmente sofocada. Incluso, desde hace unos pocos años, la naturaleza de las manifestaciones ha sido vista como influenciada por el anarquismo al carecer de líderes y no verse instrumentalizadas por fuerzas políticas; desgraciadamente, la represión ha sido especialmente terrible con miles de asesinados e incontables detenciones. A partir de las protestas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, producidas en 2022 a raíz de la muerte a manos de fuerzas policiales de una mujer acusada de no cumplir con las normas del hiyab, el Estado iraní ha incrementado el uso de la pena capital como castigo y herramienta de sometimiento; también, para acabar con toda disidencia política, con minorías étnicas y manifestantes de todo tipo. Hablamos de un régimen terriblemente autoritario que restringe libertades elementales como las de expresión, asociación o reunión; la discriminación y violencia sistemáticas se producen sobre mujeres, niñas, personas LGBTI y minorías de diversa índole. Como denuncian organismos de defensa de los derechos humanos, infinidad de personas son detenidas arbitrariamente, torturadas y procesadas con penas crueles e inhumanas.

“On Falling”, la clase trabajadora en caída libre
Recientemente, el inefable Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, realizó en una entrevista las siguientes declaraciones como guiño a lo que esta poderosa gente de ingresos millonarios entiende como cultura del esfuerzo: “¿Tú crees que Carlos Alcaraz trabaja 37 horas y media a la semana? No”. No conozco demasiado del asunto, por lo que he tenido que averiguar que el aludido es el nuevo héroe del deporte español. En este caso, como hasta hace poco ese inexplicablemente sobrevalorado ser humano llamado Rafael Nadal, por aporrear con habilidad pelotas con una raqueta para disfrute de un universo habitualmente pijo, pero que también atrae de forma alienante a gran parte de la masa trabajadora. Garamendi, claro, comparaba a multimillonarios como Alcaraz o Nadal con la mayor parte de la clase asalariada del planeta, que sencillamente reclaman no gastar la mayor parte de su vida en trabajos mal pagados y con escasos estímulos para el desarrollo personal o, tantas veces, directamente embrutecedores.
No pude evitar traer a la memoria lo declarado hace tiempo por Juan Roig, otro poderoso empresario hecho a sí mismo, “Hay que imitar la cultura del esfuerzo de los bazares chinos”, reclamando claro está condiciones también cercanas a lo esclavizante para los trabajadores en España. Mi probada ingenuidad ha querido ver que seres sobrados de riqueza, logradas en un inicuo engranaje donde se mueve todo ese dinero para disfrute del que pueda alcanzarlo, como los deportistas Alcaraz o Nadal, sencillamente viven en un universo paralelo ajenos a las causas de esta sangrante civilización y al sufrimiento de gran parte del planeta. Sin embargo, lo de Garamendi y Roig, como evidente clase dirigente económica y también muy influyente en lo político, yo que trato de huir siempre de toda simpleza y maniqueísmo, no tengo esta vez reparos en manifestar que me parece maldad pura y dura.
Este significativo prólogo de rabiosa actualidad social y económica me sirve para hablar de cine, ese ámbito tantas veces igualmente alienante, pero que otras nos sirve para abrir ventanas a la cruda realidad del mundo que padecemos. Claro está, no dejemos nunca esto a un lado, unos sufren mucho más que otros. Y es que hablamos de muy buen cine social, la película On falling (no traducido el título al castellano), recién estrenada en salas españolas, sin que muy probablemente dure demasiado en cartel. Se trata de una coproducción entre Reino Unido y Portugal, escrita y dirigida por Laura Carreira, que debuta en el largometraje con esta notable obra. Como Carreira ha declarado, el hecho de ser ella misma inmigrante, al igual que la mayor parte de los trabajadores que vemos en pantalla, le ha permitido abordar la historia con un prisma específico.
La protagonista es Aurora, una mujer portuguesa que trabaja en un gran almacén logístico de Escocia como lo que en el film denominan pickers y que en algunas traducciones se ha llamado recolectores o preparadores de pedidos. Se trata de la muy esforzada tarea de buscar todo tipo de productos, guiados por un escáner que al mismo tiempo les marca el tiempo limitado que tienen para obtenerlos, ubicados en diferentes lugares del espacioso almacén para que los operarios no se agolpen en el mismo lugar, con el objetivo de prepararlos para su posterior empaquetado y envío a los consumidores que los hayan adquirido por internet. Resulta llamativo, otro hecho cogido de la realidad, que gran parte de los artículos acaben siendo juguetes sexuales. Una esclarecedora secuencia, en la que un grupo de visitantes son guiados para conocer cómo trabajan los pickers en el centro de distribución, un niño acaba arrojando una golosina a Aurora al observar con curiosidad cómo trabaja. Quizá la analogía con el zoológico y la desconexión del exterior con los seres que lo habitan no es demasiado sutil, pero sí efectiva como denuncia de todo lo que observamos en pantalla.

Quizás la condiciones de estos trabajadores mostradas en la pantalla, caminando sin apenas descanso incontables kilómetros por infinidad de pasillos, nos hagan pensarlo dos veces antes de realizar la tantas veces descerebrada compra online, aunque algunos sostendrán que ello suponga acabar con puestos de trabajo como otro de los falaces razonamientos que apuntalan el estado de las cosas. Se trata de un entorno laboral donde la velocidad y la rentabilidad resultan prioritarias, en cualquier caso una de las señas de identidad del capitalismo a nivel general, pasando el riesgo y la seguridad del operario a un segundo plano. Pero, la película no se limita a mostrarnos esas duras condiciones de un trabajo casi en soledad, escasamente remunerado y con jornadas de hasta 10 horas con las que Garamendi y Roig estarían muy orgullosos. Podemos observar también las consecuencias cuando Aurora se muestra atrapada entre un trabajo embrutecedor, que le arrebata un horizonte vital mínimamente decente, y el aislamiento dentro de una vivienda compartida, una especie de colmena que alguna vez, antes de ser fragmentado, pudo ser un lugar habitable.
Y es que la escasez económica de la protagonista, que es posible que ella misma no observe como algo extremo, va acompañada de carencias en otros aspectos de su vida como resulta uno tan primordial como el afectivo. La lucha de la protagonista para conectar con sus semejantes, algunos pertenecientes a culturas muy distintas y con la muy probable sensación de estar de paso en una sociedad de la que no forman parte, resulta encomiable y a la vez estremecedora por los muros, no siempre claramente visibles, que se le presentan. Y es que el film también apunta los problemas de salud mental, algo con lo que la directora se ha documentado bien hablando con trabajadores reales del sector. En este aspecto, se menciona de forma muy concreta a un operario que parece haberse suicidado, provocando un escalofrío en el espectador al comprobar que sus compañeros difícilmente lo recuerdan, como ejemplo de un caldo de cultivo poco dado a la comunicación, la solidaridad y la empatía. No presenta la historia demasiados síntomas de que la emotiva protagonista no pudiera acabar trágicamente con un destino similar, así como puede ocurrir a tantas personas dentro de un globalizado sistema económico con trabajos y circunstancias alienantes.

Varias charlas triviales entre los trabajadores, otro acierto de un guion con muchas más aristas de las aparentes, nos hacen comprobar que, quizá, las interminables series televisivas se han convertido en el más actualizado opio del pueblo como suerte de patético consuelo existencial. Naturalmente, un trabajo extenuante provoca que sea francamente complicado tener una auténtica vida fuera de él. Se nos muestra también, en diversas secuencias, otro ejemplo de las conversaciones mantenidas por Carreira para preparar el film, la ilusión de la gente por un cambio laboral que, en la mayor parte de los casos, es una vana ilusión o no resulta tampoco una solución definitiva. La ilusión de la libertad individual, propia de las democracias liberales que adornan el capitalismo, se convierte en una falacia al quedar las personas tan condicionadas por trabajos que suponen escasa capacidad de elección en su horizonte vivencial.
Efectivamente, a través de una historia aparentemente sencilla son muchas las cosas que nos cuenta On falling invitándonos a reflexionar sobre el mundo político y económico que hemos construido y del que todos, de una u otra manera, participamos en un enloquecido engranaje que alguien ha definido como turbocapitalismo. La película concluye con un apagón eléctrico en el centro de trabajo, lo que provoca que la gente empiece a jugar y, tal vez, a conocerse mejor. Un final esperanzador que evidencia el hecho de que es posible acabar con las barreras dentro de un sistema deshumanizado que solo debería estar destinado al colapso.
Capi Vidal
Irlanda en el cine (con algunos apuntes literarios)
Un reciente viaje por Irlanda, en el que tuve oportunidad de conocer un poquito más sobre su historia y su actualidad, me lleva a revisar unos cuantos buenos films, algunos de ellos con los que he crecido, que han abordado los conflictos y la realidad de esa peculiar isla. Como creo haber dicho ya con pertinaz frecuencia considero que nuestro imaginario se conforma en gran medida con la cultura popular que hemos asumido y es un buen ejemplo de ello el cine, con el que defiendo a capa y espada que el placer y el ocio, algo para mí más que obvio, pero a veces objeto de cierta controversia, no resultan en absoluto incompatibles con la reflexión intelectual.
El mito de Superman en la cultura popular (con algunas reflexiones políticas y filosóficas)
Umberto Eco, en su obra Apocalípticos e integrados (publicada por primera vez en los años 60 del siglo XX), dedicada a los mitos modernos, considera que una imagen simbólica de gran interés la constituía el personaje de Superman, originado en los cómics y luego trasladado una y otra vez a medios audiovisuales. De hecho, cuando escribo estas líneas se encuentra a punto de estreno en el verano de 2025 un nuevo film protagonizado por el superhéroe ante el entusiasmo, a pesar de que sus sucesivas encarnaciones poco nuevo puedan aportar para el que suscribe, de niños y, lo que resulta llamativo, de no tan niños. Por supuesto, la existencia de héroes con poderes sobrenaturales, en las diferentes culturas humanas, no es en absoluto creación de las sociedades contemporáneas y, de hecho, alguien definió a los superhéroes como modernas mitologías. Pero, centrémonos en dicho superhombre arquetípico de la cultura popular contemporánea, mito que Eco situaba en una sociedad industrial en la que el ciudadano medio era un simple número, humillado ante la fuerza de la megamáquina, por lo que el héroe de ficción debía encarnar las exigencias de potencia que el hombre vulgar no puede satisfacer.
Costa-Gavras, la mirada crítica irreductible
Konstantino Costa-Gavras, nacido en Atenas en 1933, es a sus más de 90 años todavía un referente activo del cine político en un ámbito el del noveno arte donde, desgraciadamente, no prolifera la profundidad filosófica y moral. Un ejemplo de ello es su más reciente película, la notable El último suspiro (Le dernier souffle, 2024), todavía en la cartelera española cuando escribo estas líneas, por lo que merece la pena hacer un repaso a su filmografía, al menos de la más abiertamente política, y dar a conocer su valiosa obra al público más joven. El debut de Costa como realizador de largometrajes se produjo con el policíaco Los raíles del crimen (Compartiment tueurs, 1965), que él mismo adaptó de la novela de Sébastien Japrisot, que le había fascinado; se trata de un perfecto ejemplo del llamado género polar (policíaco francés), historia en la que nada es lo que parece, y donde ya se vislumbra algún asomo de denuncia política.
Seguir leyendo Costa-Gavras, la mirada crítica irreductibleHa muerto Brian de Nazaret
De nuevo nos encontramos ante la representación teatral más importante de la cristiandad. Y no sé lo tomen como una crítica, sino como una descripción de lo que se dice en las calles de los países cristianos durante lo que se denomina la Semana Santa.
Representaciones teatrales desarrollando lo que en la Biblia se recoge como la pasión de Jesucristo. Pueblos en los que se “crucifica” a vecinos que hacen el papel de Jesucristo y los ladrones crucificados junto a él. Países donde literalmente se crucifica a varios hombres para purgar sus pecados, otros lugares donde se autoflagelan para procesionar, etc.
Seguir leyendo Ha muerto Brian de NazaretLa industria del holocausto
Mientras los palestinos mueren hoy en día en Gaza, masacrados por el Estado de Israel, resulta llamativa la cantidad de cultura popular (el cine, mayormente) que sigue recogiendo el horror del holocausto producido, mayormente, sobre el pueblo judío (aunque sea ya un lugar común aclararlo, no solo contra los judíos). Solo en el momento en que escribo estas líneas, en la cartelera española se encuentran los films The Brutalist, premiada obra que hay quien ha calificado de propaganda sionista más o menos justificadora de que cualquier medio sería válido para construir la nación israelí (aunque sea con la sangre de otros), Lee Miller, sobre la fotógrafa de moda que acabó yendo al frente de guerra para recoger en imágenes los desmanes del Tercer Reich, o A Real Pain, situada en la actualidad, con tono de comedia, en la que dos jóvenes recorren Polonia recuperando la memoria sobre sobre el holocausto producido sobre sus ancestros. El paradigma de la obra fílmica más efectista sobre el tema lo constituye quizás La lista de Schindler, firmada por el a menudo sensiblero y superficial Steven Spielberg. El pianista, de Polanski, aporta en cambio algunos interesantes matices sobre la actitud (humanamente comprensible, dado el horror) de parte de la comunidad judía sin caer en ese atroz maniqueísmo. Si echamos un vistazo atrás, todos los años hay un bombardeo constante sobre la misma temática y, ojo, no digo que me parezca mal a priori siempre y cuando se denuncien todas y cada uno de las matanzas y opresiones originadas en autoritarismos de diversa índole.
Seguir leyendo La industria del holocausto