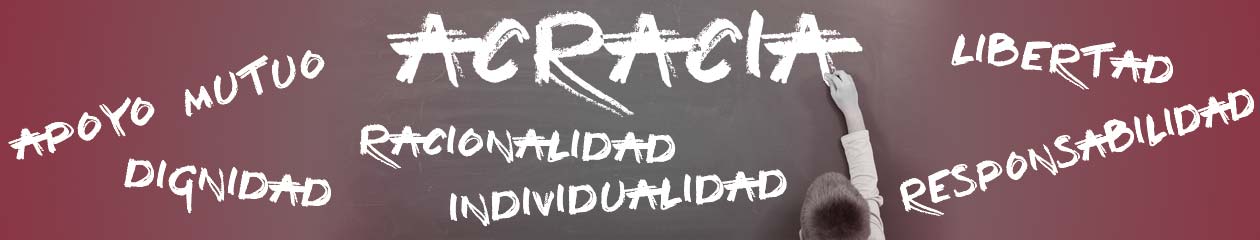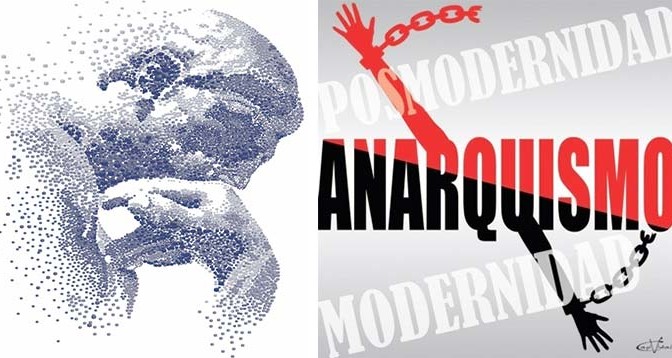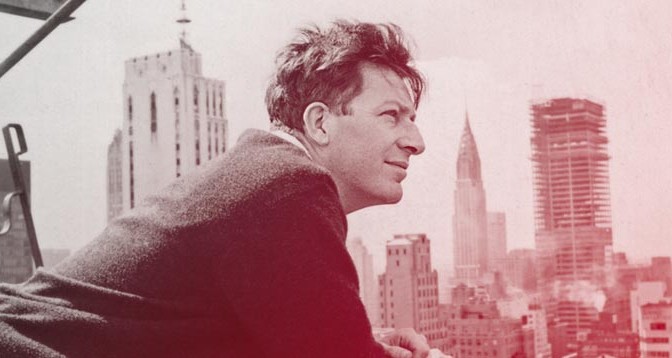Archivo de la etiqueta: Anarquismo
La primacia de lo ético sobre lo político en el anarquismo
El anarquismo clásico considera la mejor organización social, en oposición a la regulación por parte de una instancia objetiva externa (el Estado), surgida de la voluntad de individuos libres, autónomos y conscientes con el paradigma de la solidaridad frente a cualquier otro; se trata de una primacía de lo ético sobre lo político.
Seguir leyendo La primacia de lo ético sobre lo político en el anarquismo
El anarquismo y el cambio revolucionario
¿Qué significa el término ‘revolución’ hoy en día? Si bien, es obvio, que el significado social y político tiene su importancia histórica, en la actualidad parece haberse desterrado, en gran parte del imaginario de la gente, la posibilidad de un gran cambio revolucionario.
La saludable lectura de Bertrand Russell
Bertrand Russell (1872-1970) tuvo diferentes intereses, siendo los primeros los matemáticos, y combinándolos después con los filosóficos, históricos y sociales. La evolución filosófica de Russell fue compleja, aunque ello no impide trazar las líneas principales del pensamiento del autor, ya que los cambios fueron debidos seguramente al miedo a llegar a vías muertas o congestionadas. Seguir leyendo La saludable lectura de Bertrand Russell
¿Necesita utopías el anarquismo?
Reconozco que esta pregunta es un tema recurrente en el que pienso muchas veces1. Abandono el tema durante meses o años, pero siempre acabo recalando en él. Debe ser porque mi posición no es definitiva y siempre que creo que lo tengo claro aparecen fisuras, grietas, a veces, boquetes que me obligan a repensar, a retomar la pregunta.
Seguir leyendo ¿Necesita utopías el anarquismo?Christian Ferrer, sobre el anarquismo y los anarquistas
Christian Ferrer, nacido en Santiago de Chile en 1960, es un sociólogo, ensayista y anarquista, especializado en sus escritos en cuestiones como las redes de poder y las sociedades de control. Es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la que imparte Filosofía del lenguaje y Filosofía de la técnica.
Entre otras obras, ha publicado El lenguaje libertario, recopilación de textos sobre el pensamiento anarquista contemporáneo, y una compilación de ensayos del poeta y ensayista Néstor Perlongher con el título de Prosa Plebeya. Mal de ojo. Crítica de la violencia técnica es un ensayo sobre la violencia técnica producida cotidianamente sobre las personas y sobre el paisaje urbano; con el análisis presente en esa obra, Ferrer pretende, no tanto criticar como mostrar, comprender que el proceso técnico es un movimiento emocional; tal y como el mismo autor lo expresa, un auténtico espíritu libre debe, antes que cualquier otra cosa, eludir el chantaje de tener que pronunciarse a favor o en contra de todo ese proceso con una actitud decididamente optimista o pesimista.
En sus ensayos sobre anarquismo, Ferrer recuerda que los anarquistas fueron desde el principio de la modernidad la «oveja negra» en cuanto a propuestas políticas, en una época en la que se imponía la idea de la república democrática. No es extraña la hostilidad que generó el anarquismo en las otras corrientes políticas, incluidas aquellas que se decían progresistas, y las numerosas derrotas que tuvo que encajar. Christian Ferrer explica la pervivencia, y auge cíclico, de las ideas libertarias al no existir un mejor antídoto teórico y existencial contra la sociedad de la dominación; y ello, a pesar de que no pocas veces hay que soportar que se tilde a la sociedad anarquista de fantasiosa, e incluso de peligrosa. Ferrer también se apresura a romper el vínculo que se suele hacer entre las palabras «socialismo» y «totalitarismo»; en el caso de los anarquistas, no hubo quienes desearan ofrecer unos contornos demasiados planificados de futuro.
Las filosofías emancipatorias modernas pueden sintetizarse en tres fundamentales: liberalismo, marxismo y anarquismo; es necesario un mínimo de cultura política para conocer lo que las tres tienen en común y también lo mucho que las separa. Con el marxismo, el anarquismo se distancia en la correlación moral entre medios y fines, así como de manera más elemental en su renuncia a toda conquista del poder político y a la repudia de todo partido de «vanguardia». Del liberalismo, jamás pudieron aceptar los anarquistas que no pudieran conciliarse los polos de la libertad política y de la justicia económica; en vez de tener que elegir entre uno de ellos, los ácratas se empeñaron en dar impulso a sus ideas emancipatorias en aras de un horizonte mental más amplio que el de las otras doctrinas. En lugar de sucumbir ante la historia objetiva o de caer en un falso optimismo, hay que estar de acuerdo con Ferrer cuando señala que los anarquistas se empeñaron, y continúan haciéndolo, en postular los fundamentos de una ciencia y de una experiencia de la libertad.
Si hay que reconocer a Marx haber descubierto los secretos de la explotación económica, hay que observar el pensamiento de Bakunin de forma más ambiciosa al «descubrir» el secreto de la dominación: «el poder jerárquico como constante histórica y garantía de toda forma de iniquidad» («Sobre los libertarios», texto de Christian Ferrer compilado en El lenguaje libertario). Así es, los anarquistas insistieron en que las desigualdades de poder resultan determinantes, y por lo tanto históricamente previas, de las diferencias económicas. Ferrer concluye que es entonces en el dominio político, yendo por lo tanto más allá del análisis marxista, donde se encuentran las claves de la comprensión de la sociedad de la dominación. Resulta casi indiferente la forma del órgano garante del domino, sea el Estado autocrático, el liberal o la corporación capitalista, los anarquistas se esfuerzan en combatir la voluntad de sometimiento.
Es posible, tal como ya sostuvo Bakunin, que si las modalidades de dominación se adecúan a los grandes cambios históricos, las significaciones imaginarias vinculadas con la jerarquía persisten igualmente y se convierten en un tabú intocable; en la actualidad, la representación política es la forma que adopta la dominación en el imaginario colectivo. Ferrer insiste en ello, la fraternidad humana desprovista de jerarquía, la posibilidad de abolir el poder jerárquico, es un tabú político combatido solo por los ácratas, no solo en ciertos momentos históricos, también en prácticas cotidianas. Por lo tanto, Ferrer expresa de modo inmejorable esa condición de «leyenda negra» del anarquismo en la modernidad, aunque nunca fuera del todo ignorada por sus adversarios al calificarla habitualmente de peligrosa y anómala. La realidad es que el anarquismo no solo promovió un ideal de emancipación, se esforzó en la creación de nuevas instituciones y modos de vida en el seno de la sociedad impugnada: sindicatos, grupos de afinidad, escuelas libres, comunidades autogobernadas y experimentos autogestionarios de producción; así se explica la insistencia ácrata en buscar la coherencia entre medios y fines, que niega la disciplina cuartelaria, el elitismo o la participación en la maquinaria electoral.
La grandeza del pensamiento libertario estriba en que, más que en una teoría acabada de la revolución, se esfuerza en estimular la voluntad para revolucionar cultural y políticamente a la sociedad. Es una constante generación de modos de vida distintos, una permanente «educación de la voluntad» sin la cual no habría podido producirse lo que históricamente conocemos como «revolución». Para la filosofía política anarquista, la libertad no es una abstracción o un sueño, sino un sedimento activo en las relaciones sociales existentes en la actualidad. Es por eso que los anarquistas, aunque parte indudable de la modernidad y herederos de la ilustración, no es tan fácil acusarles sin más de todo lo cuestionable que ahora se quiere ver en ella, como son la confianza exacerbada en el progreso o el positivismo dogmático. Todavía hoy, aunque resulte ya indignante tener que hacerlo, hay que seguir aclarando que el pensamiento anarquista es muy complejo, casi imposible de articular al estar exento de dogmas, algo que otorgó un horizonte muy amplio, teórico y práctico, a los que lo adoptaron. Por eso, el anarquismo no desfallece nunca y busca nuevos paradigmas de actuación, sabedor de que sus exigencias son despreciadas por los discursos políticos establecidos y sus convicciones innegociables con toda forma de dominio. Tal y como lo expresa Christian Ferrer: «…si las ideas anarquistas aún pertenecen al dominio de la actualidad es porque sostienen y transmiten saberes impensables, o al menos inaceptables, por otras tradiciones teóricas que se pretenden emancipatorias. En el resguardo de ese saber antípoda reside su dignidad y su futuro«.
Capi Vidal
Anarquismo: la respuesta racional a la crisis capitalista y al fracaso del socialismo autoritario
La catástrofe capitalista que vivimos hoy es el resultado inevitable de un sistema basado en la explotación, la acumulación desenfrenada y la alienación del individuo. El capitalismo, lejos de ser un sistema natural o racional, es una máquina de destrucción que transforma todo en mercancía: la naturaleza, el trabajo, incluso las relaciones humanas. Mientras tanto, el socialismo autoritario, especialmente el marxismo, fracasó en su promesa de liberación, ya que replicó las estructuras de dominación que pretendía abolir, centralizando el poder y sofocando la autonomía individual. Ante este doble fracaso, el anarquismo surge como la única alternativa verdaderamente racional y viable para una existencia humana más justa y libre.
Seguir leyendo Anarquismo: la respuesta racional a la crisis capitalista y al fracaso del socialismo autoritarioAgustín García Calvo, o del pensamiento como acción directa
En un importante libro reciente, ¡Al ladrón! Anarquismo y filosofía (Kaxilda, 2023), Cathérine Malabou ha argumentado que algunos de los pensadores más significativos de la filosofía contemporánea han «robado» impulsos, orientaciones y conceptos al anarquismo, para desarrollar una crítica de la dominación o una lógica del gobierno, sin al mismo tiempo reconocer el origen de los mismos, y sin nunca reconocerse a sí mismos como anarquistas. Así, el anarquismo o el pensamiento social anarquista sería la fuente inconfesable del pensamiento de filósofos como Schürmann, Levinas, Derrida, Foucault, Agamben o Rancière, que al mismo tiempo siempre se han desmarcado de la etiqueta. Habría así una persistente denegación del anarquismo, en un pensamiento contemporáneo que al mismo tiempo se nutre en buena medida de él. Como si la relación de los filósofos con la literatura anarquista solo se diese bajo manga y de manera clandestina, como algo un poco vergonzoso, que se practica, pero no se declara. Un anarquismo que primero la filosofía saquea, y más tarde trasviste, en expresiones conceptuales sublimadas. Sin embargo, esto estaría empezando a cambiar en nuestros días, con lo que ha sido llamado un «giro anarquista» en la teoría, en que diversos pensadores, se diría, empiezan a salir del armario. Es lo que ocurre con Malabou en filosofía, cuando desarrolla un concepto filosófico propiamente anarquista, el de lo «no gobernable». Y algo semejante ocurre en otras ramas de la investigación y la creación, como en el antropólogo David Graeber, o en la autora de ficción Ursula K. Le Guin. Parece así que el anarquismo hoy en día tiende a volverse más presentable en los dignos debates de la cultura académica.
Seguir leyendo Agustín García Calvo, o del pensamiento como acción directaExplotación y gobierno: El contrato social y la bondad o maldad humana
«Por lo demás, no me quedo ocioso y trabajo mucho. En primer lugar, estoy escribiendo mis memorias, y en segundo —si las fuerzas me lo permiten— me preparo a escribir las últimas palabras sobre mis convicciones más profundas. Y leo mucho. Actualmente estoy leyendo tres libros a la vez: la Historia de la Cultura Humana de Kolb, la Autobiografía de John Stuart Mill y a Schopenhauer… Ya estoy harto de enseñar. Ahora, viejo amigo, en nuestros días de vejez queremos comenzar a aprender de nuevo. Es más entretenido» (M. Bakunin Carta a Nikolai Ogarev. 11 de noviembre de 1874).
Seguir leyendo Explotación y gobierno: El contrato social y la bondad o maldad humanaPaul Goodman y los males de la civilización tecnológica
Paul Goodman insistía en las condiciones «deshumanizadoras» de la sociedad moderna, ya que la presión social y tecnológica acaba determinando nuestra conducta; es lo que denominaba un proceso (negativo, claro está) de socialización. Si la ciencia social se ocupa de la tensión entre la condición humana y las instituciones, esforzándose por lo tanto en ser siempre práctica y política, en la sociedad ideal existirá poca ciencia social, ya que las instituciones realizarán y promoverán las facultades humanas.
Seguir leyendo Paul Goodman y los males de la civilización tecnológica